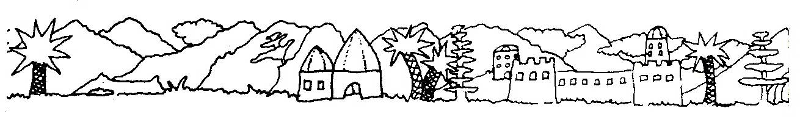
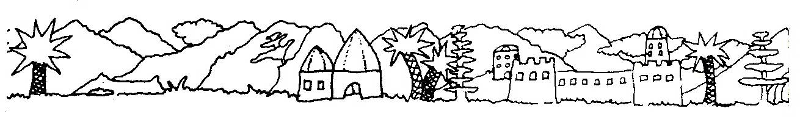
EL DON
En Kingswood se le escaparon cuatro pelotas a Rob. Dejó caer otra en Langotsfield, pero ésa fue la última vez, y después de que mediado junio ofrecieran diversión y tratamiento a los aldeanos de Redditch, ya no pasó varias horas diarias practicando malabarismos, pues los frecuentes espectáculos mantenían ágiles sus dedos y encendido su sentido del ritmo.
Rápidamente se convirtió en un prestidigitador seguro de sí mismo. Sospechaba que con el tiempo aprendería a manipular seis pelotas, pero Barber no quiso saber nada de eso y prefirió que empleara el tiempo en ayudarle en el oficio de cirujano barbero.
Como aves migratorias viajaron hacia el norte, pero en lugar de volar dirigieron lentamente sus pasos a través de las montañas que se alzan entre Inglaterra y Gales. Se encontraban en la población de Abergavenny, una hilera de casas destartaladas apoyadas en la ladera de una tétrica arista, cuando ayudó por primera vez a Barber en los reconocimientos y tratamientos.
Rob J. estaba asustado. Se temía a sí mismo más de lo que le habían aterrorizado las pelotas de madera.
Los motivos por los que las personas sufrían eran realmente un misterio. Parecía imposible que un simple mortal comprendiera y ofreciera milagros provechosos. Sabía que, puesto que era capaz de hacerlo, Barber era el hombre más listo de cuantos había conocido.
La gente formó cola delante del biombo, y Rob los acompañaba de uno en uno en cuanto Barber acababa con el paciente anterior, guiándolos hasta la relativa intimidad que proporcionaba la delgada barrera. El primer hombre al que Rob acompañó hasta su maestro era corpulento y encorvado, con restos de mugre en el cuello y adherida a los nudillos y bajo las uñas.
—No te vendría nada mal un baño —sugirió Barber sin perder la amabilidad.
—Verás: es por culpa del carbón —dijo el hombre—. El polvo se pega al extraerlo.
—¿Sacas carbón? —preguntó Barber—. Por lo que he oído, quemarlo es venenoso. He comprobado directamente que produce mal olor y un humo denso que no sale fácilmente por el agujero del techo. ¿Es posible ganarse la vida con una materia tan pobre?
—Lo es, señor, y nosotros somos pobres. Últimamente siento dolores en las articulaciones, que se me hinchan, y al cavar me duelen.
Barber tocó las muñecas y los dedos mugrientos y apoyó la regordeta yema de un dedo en la hinchazón del codo.
—Procede de inhalar los humores de la tierra. Debes ponerte al sol siempre que puedas. Lávate a menudo con agua tibia, pero no caliente, ya que los baños calientes provocan la debilidad del corazón y de los miembros. Frótate las articulaciones hinchadas y doloridas con mi Panacea Universal, que también te resultará beneficiosa si la bebes.
Le cobró seis peniques por tres frascos pequeños y dos más por la consulta, pero no miró a Rob.
Se presentó una mujer fornida y de labios apretados con su hija de trece años, prometida en matrimonio.
—Su flujo mensual se ha detenido dentro de su cuerpo y nunca lo expulsa —dijo la madre.
Barber le preguntó si había tenido el menstruo alguna vez.
—Durante más de un año llegaba todos los meses —respondió la madre—. Pero desde hace cinco meses no pasa nada.
—¿Has yacido con un hombre? —preguntó amablemente Barber a la joven.
—No —respondió la madre.
Barber miró a la muchacha. Era esbelta y atractiva, de larga cabellera rubia y ojos vivarachos.
—¿Tienes vómitos?
—No —susurró la joven.
El barbero la estudió, estiró la mano y le tensó la túnica. Cogió la palma de la mano de la madre y la apretó contra el vientre pequeño y redondo.
—No —repitió la chica.
Meneó la cabeza. Sus mejillas se encendieron y se deshizo en un mar de lágrimas.
La mano de la madre abandonó el vientre y la abofeteó. Aunque la mujer se llevó a la hija sin pagar, Barber las dejó partir.
En rápida sucesión, trató a un hombre al que ocho años atrás le habían encajado mal la pierna y arrastraba el pie izquierdo al andar; a una mujer acosada por dolores de cabeza; a un hombre con sarna en el cuero cabelludo; y a una chica estúpida y sonriente, con una espantosa llaga en el pecho. Les contó que había rogado a Dios para que a su población llegara un cirujano barbero.
Barber vendió la Panacea Universal a todos salvo al sarnoso, que no la adquirió pese a que le fue firmemente recomendada. Tal vez no tenía los dos peniques.
Se internaron por las colinas más benignas de los Midlands occidentales. En las afueras del pueblo de Hereford, Incitatus tuvo que esperar junto al río Wye mientras las ovejas cruzaban el vado, un torrente aparentemente infinito de lanas que balaban y que intimidaron profundamente a Rob. Le habría gustado sentirse más cómodo con los animales, pero, a pesar de que su madre procedía del campo, él era un chico de ciudad. Incitatus era el único caballo que había tratado. Un vecino lejano de la calle de los Carpinteros tuvo una vaca lechera, pero ninguno de los Cole había pasado mucho tiempo junto a las ovejas.
Hereford era una comunidad próspera. Todas las casas de labranza por las que pasaron contaban con revolcaderos para cerdos y prados verdes y ondulantes salpicados de ganado vacuno y lanar. Las casas de piedra y los graneros eran grandes y sólidos y, en un sentido general, la gente se mostraba más animada que los serranos galeses, agobiados por la pobreza, que se encontraban a pocos días de distancia. En el tejido de la población, su espectáculo atrajo a una voluminosa multitud y las ventas se sucedieron rápidas.
El primer paciente que Barber recibió detrás del biombo tenía aproximadamente la edad de Rob, aunque era mucho más pequeño.
—Se cayó del tejado hace menos de seis días y mire cómo está —dijo el padre del chiquillo, un tonelero.
La duela astillada de un tonel que estaba en el suelo le había atravesado la palma de la mano izquierda y ahora la carne estaba inflamada como un leño hinchado.
Barber indicó a Rob cómo sujetar las manos del muchacho y al padre el modo de cogerlo por las piernas. Luego sacó de su maletín un cuchillo corto y afilado.
—Sujetadlo con firmeza —pidió.
Rob notó que le temblaban las manos. El chiquillo gritó cuando su carne se abrió al contacto con la hoja. Salió un chorro de pus amarillo verdoso, seguido de hedor y de una sustancia roja.
Barber limpió con un tapón la corrupción de la herida y se dedicó a tantearla con delicada eficacia, utilizando una pinza de hierro para extraer minúsculas astillas.
—Son fragmentos de la pieza que lo hirió, ¿los ves? —preguntó al padre y se los enseñó.
El muchacho gimió.
Rob estaba mareado, pero se dominó mientras Barber seguía trabajando lenta y esmeradamente.
—Tenemos que extraerlas todas, pues contienen humores culpables que volverán a gangrenar la mano —explicó.
Cuando llegó a la conclusión de que la herida estaba libre de astillas, la limpió con un chorro de medicina y la cubrió con un trapo. Bebió lo que quedaba en el frasco. El sollozante paciente se retiró, feliz de abandonarlos mientras su padre pagaba.
A continuación esperaba un anciano encorvado, de tos seca. Rob lo acompañó detrás del biombo.
—¡Oh, señor, tengo mucha flema matinal!
Jadeaba al hablar. Barber pasó pensativamente la mano por el pecho.
—De acuerdo; te aplicaré ventosas. —Miró a Rob—. Ayúdalo a desvestirse para que pueda aplicarle las ventosas en el pecho.
Rob retiró primorosamente la camisa del cuerpo del anciano, que tenía un aspecto muy frágil. Cuando giró al paciente hacia el barbero y cirujano tuvo que cogerle las dos manos.
Fue como sujetar un par de pajarillos temblorosos. Los dedos como palillos se posaron en los suyos y de ellos recibió un mensaje.
Barber los miró y vio que su ayudante se ponía rígido.
—Venga ya —dijo impaciente—. No podemos tardar todo el día.
Pareció que Rob no lo oía.
Ya en dos ocasiones Rob había percibido esa conciencia extraña y desagradable que se colaba en su propio ser procedente del cuerpo de otro. Al igual que en las ocasiones anteriores, ahora se sintió abrumado por un terror absoluto, soltó las manos del paciente y huyó.
Lanzando maldiciones, Barber buscó a su aprendiz hasta que lo encontró agazapado detrás de un árbol.
—Quiero una explicación. ¡Y ahora mismo!
—El… el anciano va a morir.
Barber lo miró.
—¿Qué significa eso?
Su aprendiz estaba llorando.
—Para de una vez —exigió Barber—. ¿Cómo lo sabes?
Rob intentó hablar, pero no pudo. Barber lo abofeteó y el chico quedó boquiabierto. Cuando empezó a hablar las palabras manaron como un torrente, pues habían deambulado por su mente incluso desde antes de que dejaran Londres. Explicó que había presentido la muerte inminente de su madre y que se había producido. Después supo que su padre se iría y su padre había muerto.
—¡Oh, Jesús mío! —murmuró Barber asqueado, pero le prestó toda su atención y no dejó de observar a Rob—. ¿Me estás diciendo que realmente percibiste la muerte en el anciano?
—Sí.
No esperaba que su maestro le creyera.
—¿Cuándo?
Rob J. se encogió de hombros.
—¿Pronto?
Asintió con la cabeza. Desesperado, sólo podía responder la verdad.
Vio en los ojos de Barber el reconocimiento de que estaba diciendo la verdad.
Barber titubeó, y luego tomó una decisión.
—Prepara el carro mientras me quito de encima a la gente —dijo.
Abandonaron lentamente la aldea, pero, en cuanto estuvieron más allá de la vista de los lugareños, se alejaron a toda prisa por el carril pedregoso. Incitatus vadeó el río con un ruidoso chapoteo y, una vez del otro lado, espantó a las ovejas, cuyos asustados balidos estuvieron a punto de anular las quejas del pastor agraviado.
Por primera vez Rob vio que Barber azuzaba al caballo con la fusta.
—¿Por qué corremos? —preguntó, sin dejar de sujetarse.
—¿Sabes lo que les hacen a los brujos?
Barber tuvo que gritar para hacerse oír en medio del tamborileo de los cascos y el estrépito de las cosas que viajaban en el carromato.
Rob meneó la cabeza.
—Los cuelgan de un árbol o de una cruz. A veces sumergen a los sospechosos en tu condenado Támesis, y si se ahogan los declaran inocentes. Si el viejo muere, dirán que ha fallecido porque somos brujos —vociferó, golpeando una y otra vez con la fusa el lomo del aterrado Incitatus.
No se detuvieron para comer ni para hacer sus necesidades. Cuando permitieron que Incitatus aminorara el paso, Hereford ya estaba muy lejos, pero apremiaron a la pobre bestia hasta que cayó la noche. Agotados, acamparon y tomaron en silencio una pobre comida.
—Cuéntamelo de nuevo —pidió Barber al final—. No excluyas ni un solo comentario.
Escuchó con suma atención, y sólo interrumpió una vez a Rob para pedirle que hablara más alto. Cuando conoció la historia completa, asintió con la cabeza y dijo:
—Durante mi propio aprendizaje, vi cómo mi maestro era injustamente asesinado por brujo. —Rob lo miró fijamente, demasiado asustado para hacer preguntas—. A lo largo de mi vida, en varias ocasiones los pacientes han muerto mientras los trataba. Una vez, en Durham, una vieja falleció y llegué a la conclusión de que un tribunal eclesiástico ordenaría el tormento por inmersión o por el asimiento de una barra de hierro candente. Sólo me permitieron partir después del interrogatorio más receloso que quepa imaginar, el ayuno y las limosnas. En otra ocasión, en Eddisbury, un hombre murió mientras estaba detrás de mi biombo. Era joven y aparentemente había gozado de buena salud. Los alborotadores habrían encontrado el terreno abonado, pero tuve suerte y nadie me cortó el paso cuando abandoné el pueblo.
Rob logró hablar.
—¿Crees que he sido… tocado por el diablo?
Esa pregunta lo había atormentado todo el día. Barber bufó.
—Si eso crees, eres majadero y corto de entendederas. Y sé que no eres ninguna de las dos cosas. —Subió al carromato, llenó el cuerno con hidromiel y bebió hasta la última gota antes de volver a hablar—. Las madres y los padres mueren. Los viejos mueren. Así es la naturaleza de las cosas. ¿Estás seguro de haber percibido algo?
—Sí, Barber.
—¿No es posible que sea una equivocación o las imaginaciones de un mozuelo?
Rob negó tercamente con la cabeza.
—Yo digo que no es más que una impresión —declaró Barber—. Ya está bien de huir y de hablar. Será mejor que descansemos.
Prepararon los lechos a ambos lados de la hoguera. Estuvieron varias horas sin conciliar el sueño. Barber estuvo dando vueltas y finalmente se levantó y abrió otro frasco de licor, lo llevó hasta la hoguera en que se hallaba Rob y se acuclilló.
—Supongamos… —dijo, y bebió un trago—, simplemente supongamos que todas las demás personas del mundo han nacido sin ojos y que tú naciste con ojos.
—En ese caso, yo vería lo que nadie más puede ver.
Barber bebió y asintió.
—Así es. O imaginemos que nosotros no tenemos orejas y tú sí. Supongamos que nosotros carecemos de algún otro sentido. Por alguna razón procedente de Dios, de la naturaleza o de lo que quieras, se te ha concedido un…, un don especial. Pero supongamos que puedes decir cuándo morirá alguien.
Rob guardó silencio, pues volvía a estar muy asustado.
—Ambos sabemos que es una tontería —agregó Barber—. Coincidimos en que fue producto de tu imaginación. Pero supongamos…
Bebió pensativo del frasco, moviendo la nuez, y la mortecina luz de la hoguera iluminó cálidamente sus ojos esperanzados mientras observaba a Rob J.
—Sería un pecado no explotar semejante don —declaró.
En Chipping Norton compraron hidromiel y prepararon otra serie de Panacea, reponiendo la lucrativa provisión.
—Cuando muera y haga cola ante las puertas —dijo Barber—, San Pedro preguntará: «¿Cómo te ganaste el pan?». «Yo fui campesino», podrá decir un hombre o «Fabriqué botas a partir de pieles». Pero yo responderé: «Fumum vendidi» —dijo jovialmente el antiguo monje, y Rob se sintió con fuerzas para traducir del latín:
—«Vendía humo».
El hombre gordo era mucho más que el pregonero de un dudoso medicamento. Cuando atendía detrás del biombo, se mostraba hábil y a menudo tierno. Aquello que Barber sabía hacer, lo sabía y lo hacía a la perfección, y transmitió a Rob el toque seguro y la mano experta.
En Buckingham, Barber le enseñó a arrancar dientes, ya que tuvieron la buena fortuna de toparse con un boyero aquejado de una infección en la boca. El paciente era tan grueso como Barber; un quejica de ojos saltones que no hacía más que despotricar contra las mujeres. Cambió de idea en mitad del trabajo.
—¡Basta, basta, basta! ¡Dejadme ir! —Forcejeó con la boca llena de sangre, pero no cabían dudas de que era imprescindible arrancar los dientes y perseveraron: fue una magnífica lección.
En Clavering, Barber alquiló la herrería por un día, y Rob aprendió a fabricar los hierros y las puntas para lancear. Fue una tarea que tendría que repetir en media docena de herrerías de toda Inglaterra a lo largo de los años siguientes, hasta que su maestro consideró que lo hacía correctamente.
Aunque la mayor parte de su trabajo en Clavering fue rechazada, a regañadientes Barber le permitió conservar una pequeña lanceta de dos filos como primer instrumento de su propio equipo de herramientas quirúrgicas; un principio importante. Al salir de los Midlands y adentrarse en los Fens, Barber le enseñó qué venas se abrían para las sangrías, lo que le trajo desagradables recuerdos de los últimos días de su padre.
A veces su padre se colaba en su mente, porque su propia voz comenzaba a semejarse a la de su progenitor: el timbre se tornó más grave y le estaba creciendo el vello corporal. Sabía que los mechones no eran tan espesos como se volverían más adelante, ya que, como asistía a Barber, conocía bastante bien el cuerpo del macho desnudo. Las hembras eran más misteriosas, pues Barber utilizaba una muñeca voluptuosa y de enigmática sonrisa a la que llamaban Thelma, en cuya desnuda forma de yeso las mujeres señalaban modestamente las zonas de su propio mal, volviendo superfluo el reconocimiento. Aunque a Rob aún le resultaba incómodo entrometerse en la intimidad de los desconocidos, se acostumbró a las preguntas acerca de las funciones corporales: «Maestro, ¿cuándo exonerasteis el vientre por última vez?». «Señora, ¿cuándo os toca menstruar?».
Por sugerencia de Barber, Rob cogía las manos de cada paciente entre las suyas cuando los acompañaba hasta detrás del biombo.
—¿Qué sientes al cogerles los dedos? —le preguntó Barber un día en Wisbury, mientras Rob desmontaba la tarima.
—A veces no siento nada.
Barber asintió. Cogió uno de los maderos de manos de Rob, lo metió en el carromato y regresó con el ceño fruncido.
—Pero a veces… ¿hay algo?
Rob asintió.
—Bueno, ¿qué es? —Quiso saber Barber irritado—. Chico, ¿qué es lo que sientes?
Rob no fue capaz de definirlo ni de describirlo con palabras. Era una medición acerca de la vitalidad de la persona, como asomarse a un pozo oscuro y percibir cuánta vida contenía.
Barber consideró el silencio de Rob como prueba de que se trataba de una sensación imaginaria.
—Creo que regresaremos a Hereford y comprobaremos si el viejo sigue gozando salud —dijo con malicia. Se molestó cuando Rob estuvo de acuerdo—. ¡Bobo, no podemos volver! —exclamó—. Si el viejo ha muerto, estaríamos metiendo la cabeza en el lazo del verdugo.
Con frecuencia y estentóreamente, siguió burlándose del «don».
Empero, cuando Rob empezó a olvidarse de coger las manos de los pacientes, le ordenó que siguiera haciéndolo.
—¿Por qué no? ¿Acaso no soy un prudente hombre de negocios? ¿Qué os cuesta entregarnos a esta fantasía?
En Peterborough, a pocas millas pero a una vida de distancia de la cabaña de la que había huido de niño, una interminable y lluviosa noche de agosto Barber se sentó a solas en la taberna y bebió lenta pero copiosamente.
A medianoche el aprendiz fue a buscarlo. Rob lo encontró haciendo eses por el camino y lo ayudó a regresar junto a la lumbre.
—Por favor —susurró Barber temeroso.
Rob J. se sorprendió al ver que el borracho alzaba ambas manos y se las ofrecía.
—¡Ah, por favor, en nombre de Cristo! —repitió Barber.
Finalmente, Rob entendió. Cogió las manos de Barber y lo miró a los ojos.
Segundos después, Rob asintió con la cabeza.
Barber se dejó caer en el lecho. Eructó, se puso de lado y durmió sin preocupaciones.