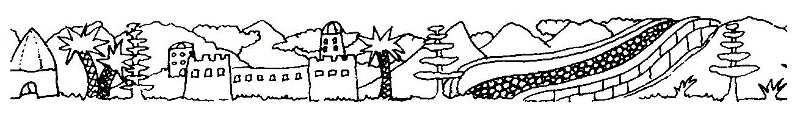
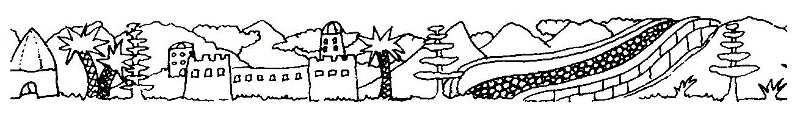
EL HOMBRE TRANSPARENTE
Del este surgió una nube de polvo de tales proporciones que los centinelas pensaron confiadamente en una enorme caravana, o quizá en varias grandes caravanas que avanzaban juntas.
Pero se aproximaba un ejército a la ciudad.
Con su llegada a las puertas fue posible identificar a los soldados como afganos de Ghazna. Se detuvieron fuera de los muros, y su comandante, un joven de túnica azul oscuro y turbante blanco como la nieve, entró en Ispahán acompañado de cuatro oficiales. No había nadie allí para detenerlos. El ejército había seguido a Ala a Hamadhan y las puertas estaban custodiadas por un puñado de soldados ancianos que se esfumaron con la proximidad del ejército extranjero, de modo que el sultán Masud —pues de él se trataba— entró cabalgando en la ciudad sin resistencia. Al llegar a la mezquita del Viernes, los afganos desmontaron y entraron. Sin duda se unieron allí a los fieles durante la tercera oración, y luego se encerraron varias horas con el imán Musa ibn Abbas y su camarilla de mullahs.
Casi ninguno de los habitantes de Ispahán vio a Masud, pero en cuanto se conoció su presencia, Rob y al-Juzjani se encontraban entre los que fueron a lo alto de la muralla y desde allí observaron a los soldados de Ghazna. Eran hombres de aspecto duro, con pantalones desharrapados y largas camisas holgadas. Algunos llevaban los extremos de los turbantes envueltos alrededor de la boca y la nariz para protegerse de la polvareda y la arena del viaje, y tenían esteras acolchadas arrolladas detrás de las pequeñas sillas de sus desgreñados poneys. Estaban muy animados, toqueteaban sus flechas, cambiaban de lugar sus arcos y se relamían mirando la lujosa ciudad, con sus mujeres desprotegidas, como los lobos mirarían una madriguera llena de liebres. Pero eran disciplinados y aguardaban sin hacer violencia mientras su líder permanecía en la mezquita. Rob se preguntó si entre ellos estaría el afgano que había hecho tan buen papel corriendo en competencia con Karim en el chatir.
—¿Qué puede querer Masud de los mullahs? —preguntó a al-Juzjani.
—Sin duda sus espías le han informado de los conflictos que tiene con ellos. Sospecho que intenta gobernarnos en breve y negocia en las mezquitas bendiciones y obediencias.
Y es posible que así fuera, pues en breve Masud y sus edecanes volvieron con sus tropas y no hubo pillaje. El sultán era joven, apenas un muchacho, pero él y Ala podrían haber sido parientes: tenían el mismo rostro orgulloso y cruel de depredador. Lo vieron desenrollar su impecable turbante negro, que dejó a un lado con gran cuidado, y ponerse un mugriento turbante negro antes de reemprender la marcha.
Los afganos cabalgaron rumbo al norte, siguiendo la ruta del ejército de Ala.
—El sha se equivocó al pensar que vendrían por Hamadhan.
—Sospecho que la fuerza principal de Ghazna ya está en Hamadhan —dijo lentamente al-Juzjani.
Rob comprendió que la idea de al-Juzjani era acertada. Los afganos que partieron eran muy inferiores en número al ejército persa, y entre ellos no había elefantes de guerra; tenía que haber otra fuerza esperándolos.
—Entonces, ¿Masud está montando una trampa? —Al-Juzjani, asintió—. ¡Podemos partir a caballo para advertírselo a los persas!
—Ya es tarde; de lo contrario Masud no nos habría dejado vivos. En cualquier caso —dijo con tono irónico al-Juzjani—, poco importa que Ala derrote a Masud o Masud derrote a Ala. Si es verdad que el imán Qandrasseh ha ido a ponerse a la cabeza de los seljucíes para caer sobre Ispahán en última instancia no imperarán ni Masud ni Ala. Los seljucíes son temibles y numerosos como las arenas de la mar.
—Si vienen los seljucíes o si Masud retorna para tomar la ciudad, ¿qué será del maristan?
Al-Juzjani se encogió de hombros.
—El hospital cerrará un tiempo y todos nos ocultaremos para salvarnos del desastre. Después saldremos de nuestros escondrijos y la vida seguirá como antes. Con nuestro maestro he servido a media docena de reyes. Los monarcas vienen y van, pero el mundo sigue necesitando médicos.
Rob pidió dinero a Mary y el Qanun fue suyo. Tenerlo entre sus manos lo inundó de respeto reverencial. Nunca había poseído un libro, pero tan desbordante era su deleite con la propiedad de aquél, que juró que habría de tener otros. Sin embargo, no pasaba demasiado tiempo leyéndolo, pues nada lo atraía tanto como el cuartito de Qasim.
Realizaba disecciones varias veces por semana, y empezó a usar sus materiales de dibujo, hambriento por hacer más cosas, aunque no las llevaba a cabo, pues necesitaba un mínimo de sueño si quería desempeñar adecuadamente sus funciones en el maristan durante el día.
En uno de los cadáveres que estudió, el de un joven que había sido acuchillado en una reyerta de borrachos, encontró el pequeño apéndice ciego dilatado, con la superficie enrojecida y áspera, y conjeturó que lo estaba observando en la primera etapa de la enfermedad del costado, cuando el paciente comenzaría a sentir las primeras punzadas intermitentes. Ahora tenía un cuadro amplio del progreso de la enfermedad desde el inicio hasta la muerte, y escribió en su registro:
Se ha observado la enfermedad abdominal en seis pacientes, todos los cuales fallecieron.
El primer síntoma marcado de la enfermedad es un repentino dolor abdominal. El dolor suele ser intenso y rara vez ligero.
En ocasiones va acompañado por escalofríos, y con mayor frecuencia con náuseas y vómitos.
Al dolor abdominal sigue la fiebre como siguiente síntoma constante. Al palpar se percibe una resistencia circunscrita al bajo vientre derecho, con el área a menudo dolorida por la presión y los músculos abdominales tensos y rígidos.
El mal se asienta en un apéndice del ciego que, en apariencia, no difiere de una lombriz rosada y gruesa de la variedad común. Si este órgano se inflama o infecta, se vuelve rojo y luego negro, se llena de pus y finalmente estalla, escapando su contenido hacia la cavidad abdominal general.
En tal caso, se presenta rápidamente la muerte, por regla general entre media hora y treinta horas después del inicio de la fiebre alta.
Sólo estudiaba las partes del cuerpo que quedarían cubiertas por la mortaja. Este hecho excluía los pies y la cabeza, una verdadera frustración, pues ya no se contentaba con examinar el cerebro de un cerdo. Su respeto por Ibn Sina permanecía incólume, pues había tomado conciencia de que en ciertas cuestiones su mentor había recibido enseñanzas incorrectas acerca del esqueleto y la musculatura, y había transmitido la información errónea.
Rob trabajaba con gran paciencia, descubriendo y dibujando músculos como alambres y cuerdas. Algunos comenzaban en un cordón y terminaban en un cordón, otros presentaban acoplamientos planos, otros tenían acoplamientos redondeados, o un cordón únicamente en un extremo; tampoco faltaban músculos compuestos de dos cabezas, y aparentemente su función específica consistía en que si una de las cabezas se lesionaba quedaba útil la otra. Comenzó en la ignorancia y, de modo gradual, en constante estado de exaltación enfebrecida y ensoñadora, fue aprendiendo. Dibujó estructuras de huesos y articulaciones, formas y posiciones, comprendiendo que esos bosquejos tendrían un valor incalculable para enseñar a los jóvenes doctores a tratar torceduras y fracturas.
Siempre, cuando terminaba de trabajar, amortajaba los cadáveres, volvía a colocarlos en el depósito y se llevaba los dibujos. Ya no sentía que se asomaba a las profundidades de su propia condenación, pero en ningún momento perdió de vista el terrible fin que le aguardaba si lo descubrían. En las disecciones que hacía bajo la luz inestable y parpadeante de la lámpara en el cuartito sin ventilación, se sobresaltaba ante el menor ruido y quedaba paralizado por el terror en las raras ocasiones en que alguien pasaba ante la puerta.
Y tenía sobradas razones para estar asustado.
Una madrugada sacó del depósito el cadáver de una anciana que había muerto poco antes. Levantó la vista, y al otro lado de la puerta vio a un enfermero que iba hacia él, llevando el cadáver de un hombre. La cabeza de la mujer se inclinó y un brazo se balanceó cuando Rob se detuvo, enmudecido, y miró fijo al enfermero, que inclinó amablemente la cabeza.
—¿Te ayudo con ésa, hakim?
—No es pesada.
Volvió a entrar detrás del enfermero, dejaron los dos cadáveres en el depósito y salieron juntos.
El cerdo sólo le había durado cuatro días, pues rápidamente se descompuso y fue indispensable deshacerse de él. Sin embargo, abrir el estómago y el intestino humanos producía olores mucho peores que el hedor dulzón de la podredumbre porcina. A pesar del agua y el jabón, el olor impregnaba todo el recinto.
Una mañana compró otro cerdo. Por la tarde, al pasar ante el cuartito de Qasim encontró al hadji Davout Hosein golpeando la puerta cerrada.
—¿Por qué está cerrada con llave? ¿Qué hay adentro?
—Es un cuarto en el que estoy haciendo la disección de un cerdo —replicó serenamente Rob.
El vicerrector de la escuela lo observó con asco. En esos días, Davout Hosein lo miraba todo con suspicacia, pues los mullahs le habían solicitado que vigilara el maristan y la madraza en busca de infractores de la ley islámica.
Ese mismo día, varias veces, Rob lo vio rondar por allí.
Por la tarde, Rob volvió a casa temprano. A la mañana siguiente, cuando llegó al hospital, vio que habían forzado y roto la cerradura de la puerta del cuartito. Dentro, todas las cosas estaban como las había dejado…, aunque no exactamente. El cerdo yacía cubierto sobre la mesa. Sus instrumentos estaban desordenados, pero no faltaba ninguno. No habían encontrado nada que lo acusara y, por el momento, estaba a salvo. Pero la intrusión tuvo espeluznantes repercusiones.
Sabía que tarde o temprano lo descubrirían, pero estaba acumulando datos preciosos y viendo cosas maravillosas, y no estaba dispuesto a abandonar.
Aguardó dos días, hasta que el hadji lo dejó en paz.
En el hospital murió un anciano mientras mantenía una serena conversación con él. Por la noche abrió el cadáver para averiguar qué le había proporcionado una muerte tan pacífica, y descubrió que la arteria que alimentaba el corazón y los miembros inferiores estaba reseca y encogida, como una hoja marchita.
En el cuerpo de un niño comprendió por qué el cáncer tenía ese nombre, al ver cómo la hambrienta protuberancia en forma de cangrejo había extendido sus pinzas en todas direcciones. En el cadáver de un hombre descubrió que el hígado, en lugar de ser blando y de un rico color pardo rojizo, se había convertido en un objeto amarillento con la dureza de la madera.
La semana siguiente hizo la disección de una mujer embarazada de varios meses y dibujó la matriz de su abultada tripa como una copa invertida que protegía la vida que se estaba formando en su interior. En el dibujo le dio la cara de Despina, que nunca tendría un hijo. Lo tituló Mujer embarazada.
Una noche se sentó junto a la mesa de disecciones y creó a un joven al que dotó de los rasgos de Karim, en una semejanza imperfecta aunque reconocible para cualquiera que lo hubiese querido. Rob dibujó la figura como si la piel fuese de cristal. Lo que no podía ver con sus propios ojos en el cadáver de la mesa, lo dibujó tal como decía Galeno. Sabía que algunos detalles imaginarios serían desacertados, pero el dibujo resultó notable incluso para él, pues mostraba los órganos y los vasos sanguíneos como si el ojo de Dios se asomara a través de la carne sólida.
Cuando lo concluyó, lo firmó, lo fechó y le dio el título de El hombre transparente.