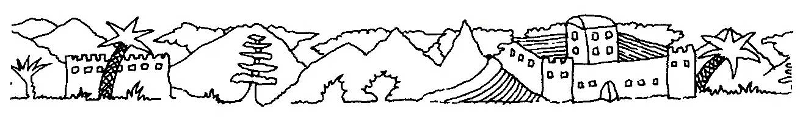
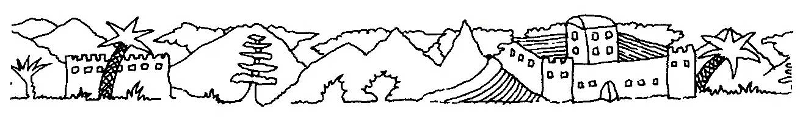
LA INDIA
Más al sur de Shiraz, tomaron la Ruta de las Especias y la siguieron hasta que, para esquivar el terreno montañoso del interior, se aproximaron a la costa cerca de Ormuz. Corría el invierno, pero el aire del golfo era cálido y perfumado. A veces, después de montar el campamento y a última hora del día, los soldados y sus animales se bañaban en la tibia salinidad de las playas arenosas, mientras los centinelas vigilaban por si aparecían tiburones. Ahora, entre la gente que veían, había tantos negros o beluchistaníes como persas.
Eran pueblos pescadores o, en los oasis que brotaban de las arenas costeras, granjeros que cultivaban datileros y granados. Vivían en tiendas o en casas de piedra enlucidas con barro y de techo plano. De vez en cuando, los invasores atravesaban un wadi, donde muchas familias vivían en cuevas. A Rob le parecía una tierra horrible, pero Mirdin se fue alegrando a medida que avanzaban y miraba a su alrededor con ojos tiernos.
Al llegar a la aldea de pescadores de Tiz, Mirdin cogió de la mano a Rob y lo llevó a la orilla del agua.
—Allá, al otro lado —dijo mientras señalaba el golfo—, está Masqat. Desde aquí, una barca podría llevarnos a casa de mi padre en unas horas.
Estaba seductoramente cerca, pero a la mañana siguiente levantaron el campamento, y a cada paso se fueron alejando de la familia.
Casi un mes después de la partida de Ispahán dejaron atrás Persia. Se produjeron cambios. Ala ordenó que todas las noches se formaran tres círculos de centinelas alrededor del campamento, y cada mañana se pasaba un nuevo santo y seña a los hombres; todo el que intentara entrar en el campamento sin conocer la contraseña, sería ejecutado.
En cuanto pisaron el suelo extranjero de Sind, los soldados dieron rienda suelta a su instinto, y un día los encargados de la intendencia volvieron al campamento arrastrando a unas mujeres de la misma manera que arrastraban animales. Ala dijo que les permitiría llevar hembras al campamento esa única noche y nunca más. Sería bastante difícil que seiscientos hombres se aproximaran a Mansura sin ser descubiertos, y el sha no quería que los rumores llegaran antes que ellos debido a las mujeres que violaban a su paso.
Fue una noche de desenfreno. Vieron que Karim seleccionaba con gran cuidado a cuatro mujeres.
—¿Para qué necesita cuatro? —preguntó Rob.
—No son para él —dijo Mirdin.
Era verdad. Observaron que Karim llevaba a las mujeres a la tienda del rey.
—¿Para esto nos esforzamos en ayudarlo a aprobar el examen y convertirse en médico? —dijo Mirdin amargamente, y Rob no respondió.
Las demás mujeres pasaron de hombre en hombre, en turnos que éstos habían echado a suertes. Los que esperaban observaban los apareamientos y chillaban, y los centinelas eran relevados cuando les llegaba el turno de compartir los despojos.
Mirdin y Rob permanecieron apartados, con una bota llena de vino agrio. Al principio intentaron estudiar, pero no era momento para repasar las leyes del Señor.
—Ya me has enseñado más de cuatrocientos mandamientos —dijo Rob asombrado—. En breve habremos acabado.
—Me he limitado a enumerarlos. Hay sabios que dedican su vida entera a tratar de comprender los comentarios sobre una sola de las leyes.
La noche estaba plagada de gritos y ruidos propios de borracheras.
Durante años Rob se había dominado bien y evitado beber mucho, pero ahora se sentía solo y con una necesidad sexual no disminuida por la morbosidad que reinaba a su alrededor, y bebió con excesiva avidez.
Poco después estaba agresivo. Mirdin, sorprendido de que aquél fuese su amigo bondadoso y razonable, no lo justificó. Pero un soldado que pasaba tropezó con él y habría sido objeto de su cólera si Mirdin no lo hubiese tranquilizado y confortado, mimándolo como a un niño malcriado y llevándoselo a dormir.
Cuando Rob despertó por la mañana, las mujeres se habían ido y pagó su estupidez cabalgando con un terrible dolor de cabeza. Mirdin, que en ningún momento dejaba de ser estudiante de medicina, incrementó su sufrimiento interrogándolo con todo detalle y, finalmente, comprendió mejor por qué algunos hombres debían tratar al vino como si fuera veneno y hechicería.
A Mirdin no se le había ocurrido llevar un arma para la ofensiva, pero sí el juego del sha, que resultó una bendición, porque jugaban todas las tardes hasta que caía la oscuridad. Ahora las partidas eran más reñidas, y en alguna ocasión en que lo acompañó la suerte, Rob ganó.
Frente al tablero le confió su inquietud por Mary.
—Sin duda está bien, porque Fara dice que tener bebés es algo que las mujeres han aprendido hace mucho tiempo —comentó Mirdin alegremente.
Rob se preguntó en voz alta si sería niña o niño.
—¿Cuántos días después del menstruo tuvisteis contacto?
Rob se encogió de hombros.
—Al-Habib ha escrito que si tiene lugar entre el primero y el quinto día después de la sangre, será varón. Si ocurre entre el quinto y el octavo, será niña.
Vaciló, y Rob se dio cuenta de que titubeaba, porque al-Habib también había escrito que si la cópula tenía lugar después del decimoquinto día, existía la posibilidad de que el bebé fuera hermafrodita.
—Al-Habib también ha dicho que los padres de ojos pardos engendran hijos y los de ojos azules, hijas. Pero yo vengo de una tierra donde la mayoría de los hombres tienen ojos azules y siempre han tenido muchos hijos varones —dijo Rob malhumorado.
—Indudablemente, al-Habib sólo se refería a la gente normal que suele encontrarse en Oriente —conjeturó Mirdin.
A veces, en lugar de dedicarse al juego del sha, repasaban las enseñanzas de Ibn Sina sobre el tratamiento de las heridas de guerra, o pasaban revista a sus provisiones y se cercioraban de estar preparados para cumplir su tarea de cirujanos. Fue una suerte que lo hicieran, porque una noche Ala los invitó a compartir la cena en su tienda y a responder a preguntas acerca de sus preparativos. Karim estaba allí y saludó incómodo a sus amigos; pronto fue evidente que le habían ordenado interrogarlos y poner en tela de juicio su eficacia.
Los sirvientes llevaron agua y trapos para que se lavaran las manos antes de comer. Ala hundió las manos en un cuenco de oro bellamente repujado y se las secó con toallas de lino azul claro con versículos del Corán bordados con hilo de oro.
—Cuéntanos cómo tratarías heridas de estocadas —dijo Karim.
Rob repitió lo que le había enseñado Ibn Sina: era preciso hervir aceite y volcarlo en la herida a la mayor temperatura posible, para evitar la supuración y los malos humores.
Karim asintió.
Ala estaba pálido. Dio instrucciones de que si él mismo se encontraba mortalmente herido, debían dosificarlo con soporíferos para aliviar el dolor inmediatamente después de que un mullah lo hubiese acompañado en la última oración.
La comida era sencilla en relación con lo que el soberano acostumbraba tomar: aves asadas en espetones y verduras de verano recogidas a lo largo del camino. Con todo, los alimentos estaban mejor preparados que el rancho que ellos solían ingerir, y se los sirvieron en platos. Después, mientras tres músicos interpretaban sus dulcimeres, Mirdin puso a prueba a Ala en el juego del sha, pero fue fácilmente vencido.
Fue un cambio oportuno en su rutina, pero Rob se alegró de separarse del rey. No envidiaba a Karim, que solía desplazarse en el elefante Zi sentado con el sha en la caja.
Pero Rob no había perdido su fascinación por los elefantes, y los observaba de cerca siempre que se le presentaba la ocasión. Algunos iban cargados con bultos de cotas de malla similares a las armaduras de los guerreros humanos. Cinco elefantes acarreaban a veinte mahouts de más, llevados por Ala como exceso de equipaje con la esperanzada expectativa de que en el viaje de vuelta a Ispahán se ocuparan de atender a los elefantes conquistados en Mansura. Todos los mahouts eran indios aprehendidos en ataques anteriores, pero habían sido excelentemente tratados y retribuidos con generosidad, según su valía, y el sha no abrigaba la menor duda sobre su lealtad.
Los elefantes se ocupaban de su propio forraje. Al final de cada día, sus oscuros y menudos cuidadores los acompañaban hasta las vegetaciones donde se hartaban de hierba, hojas, ramitas y cortezas. A menudo conseguían su alimento derribando árboles con gran facilidad.
Un atardecer, mientras se alimentaban los elefantes, ahuyentaron de los árboles a una chillona banda de pequeños seres peludos y con rabo, muy semejantes al hombre. Por sus lecturas, Rob sabía que eran monos. A partir de entonces, vieron monos todos los días, además de una gran diversidad de aves de plumaje brillante y alguna serpiente en la tierra y en los árboles.
Harsha, el mahout del sha, informó a Rob que algunas de esas serpientes eran venenosas.
—Si muerden a alguien, debe usarse una cuchilla para abrir el lugar de la dentellada, y es necesario chupar todo el veneno y escupirlo. Luego hay que matar a un animal pequeño y atar su hígado a la herida para que atraiga la ponzoña. —El indio advirtió que quien chupara la herida no debía tener ninguna herida ni corte en la boca—. Si lo tuviera, el veneno entraría en su organismo y moriría en el plazo de media tarde.
Vieron las estatuas de unos Budas, grandes dioses sentados de los que algunos hombres se mofaron con cierta incomodidad, aunque nadie los profanó, pues aunque se decían unos a otros que Alá era el único Dios verdadero, las figuras inmemoriales contenían una regocijada y sutil amenaza que les recordó que estaban a gran distancia de sus hogares. Rob levantó la vista para mirar a los acechantes dioses de piedra, y los conjuró recitando, silencioso, el Paternóster de san Mateo. Esa noche Mirdin hizo probablemente lo mismo, porque, tendido en el suelo y rodeado del ejército persa, le dio una lección especialmente entusiasta sobre la ley.
Esa noche llegaron al mandamiento quinientos veinticuatro, a primera vista un edicto enigmático: «Si un hombre ha cometido un pecado que merece la muerte y es condenado a muerte, y tú lo cuelgas de un árbol, su cuerpo no permanecerá en el árbol toda la noche, pues tú lo enterrarás el mismo día».
Mirdin le dijo que prestara especial atención a las palabras.
—Ateniéndonos a ellas no estudiamos cadáveres humanos, como hacían los griegos paganos.
A Rob se le puso la piel de gallina y se incorporó.
—Los sabios y eruditos extraen tres edictos de este mandamiento —prosiguió Mirdin—. Primero, si el cadáver de un criminal convicto ha de ser tratado con tal respeto, el cadáver de un ciudadano respetado debe ser igualmente enterrado a toda prisa, sin verse sometido a la vergüenza o la desgracia. Segundo, quien mantiene a sus muertos insepultos durante toda la noche transgrede un mandamiento negativo. Y tercero, el cuerpo debe ser enterrado entero y sin cortes, pues si se deja fuera una pequeña cantidad de tejido, por mínima que sea, es lo mismo que si no hubiera entierro.
—Y de ahí se derivan todos los males —concluyó Rob, extrañado—. Como esta ley prohíbe dejar sin enterrar el cadáver de un asesino, cristianos, musulmanes y judíos han impedido a los médicos estudiar aquello que intentan curar.
—Es un mandamiento de Dios —justificó Mirdin con tono sereno.
Rob se tumbó y fijó la vista en la oscuridad. Cerca, un soldado de infantería roncaba audiblemente, y más allá alguien carraspeó y escupió. Por enésima vez, se preguntó qué hacía mezclado con aquella gente.
—Yo creo que vuestra costumbre es una falta de respeto para con los muertos. Los arrojáis a la tierra con tanta prisa como si no vierais la hora de quitároslos de encima.
—Es cierto que no somos remilgados con los cadáveres. Pero después del funeral honramos la memoria del muerto en el shiva, siete días en que los deudos permanecen encerrados en sus casas, lamentándose y orando.
La frustración hizo que Rob se sintiera tan violento como si hubiera bebido en exceso.
—No tiene ningún sentido. Se trata de un mandamiento dictado por la ignorancia.
—¡No te permito decir que la palabra de Dios es ignorante!
—No estoy hablando de la palabra de Dios, sino de la interpretación que hace el hombre de la palabra de Dios. Eso es lo que ha mantenido al mundo en la ignorancia y la oscuridad a lo largo de mil años.
Mirdin guardó silencio un momento.
—Nadie ha pedido tu aprobación —dijo finalmente—. Además, no es sensata ni decorosa. Lo único que acordamos fue que estudiarías las leyes de Dios.
—Sí, acepté estudiarlas. Pero no accedí a cerrar mi mente ni a callar mi criterio.
Esta vez Mirdin no respondió.
Dos días después, llegaron por fin a los márgenes de un gran río, el Indo. Había un vado fácil unas millas al norte, pero los mahouts les informaron de que a veces estaba custodiado por soldados, de modo que recorrieron unas millas rumbo al sur, en busca de otro vado, más profundo pero igualmente practicable. Khuff destinó una partida de hombres a construir balsas. Los que sabían nadar cruzaron con los animales hasta la otra orilla. Quienes no eran nadadores subieron a bordo de las balsas. Algunos elefantes caminaban por el lecho del río, totalmente sumergidos pero asomando la trompa para respirar. Cuando el río se volvió demasiado profundo incluso para ellos, los elefantes nadaron como los caballos.
En la otra orilla, la expedición se reunió y reemprendió su avance hacia el norte, en dirección a Mansura, desviándose ampliamente del vado custodiado.
Karim llamó a Mirdin y Rob a presencia del sha, y durante un buen rato fueron con él a lomos de Zi. Rob tenía que hacer un esfuerzo para concentrarse en las palabras del rey, porque el mundo era diferente desde lo alto de un elefante.
En Ispahán, los espías del sha le habían informado que Mansura no estaba bien defendida. El antiguo rajá del lugar, un feroz comandante, había muerto recientemente y se decía que sus hijos eran pésimos militares y que no protegían con eficacia sus guarniciones.
—Tendré que enviar una partida de reconocimiento —decidió Ala—. Iréis vosotros, pues se me ocurre que dos mercaderes Dhimmi podrán aproximarse a Mansura sin despertar comentarios.
Rob reprimió el impulso de mirar a Mirdin.
—Debéis descubrir si hay trampas para elefantes cerca de la aldea. A veces, esta gente construye armazones de madera de las que sobresalen afilados pinchos de hierro, y las entierran en zanjas poco profundas excavadas en la parte exterior de sus murallas. Estos artilugios estropean las patas de los elefantes, y debemos enterarnos de que aquí no los hay, antes de hacer pasar a nuestras bestias.
Rob asintió. Cuando uno va montado en un elefante todo parece posible.
—Sí, Majestad —respondió al sha.
Los atacantes acamparon a la espera del regreso de los exploradores. Rob y Mirdin dejaron sus camellos, obviamente bestias militares entrenadas para la velocidad y no para la carga, y se alejaron del campamento montados en sendos asnos.
La mañana era fresca y soleada. En la selva frondosa las aves chillaban y un grupo de monos se burló de ellos desde un árbol.
—Me encantaría hacer la disección de un mono.
Mirdin todavía estaba enfadado con él, y descubrió que ser observador secreto le gustaba menos aún que ser soldado.
—¿Una disección? ¿Por qué?
—Para descubrir lo que pueda —replicó Rob—. De igual modo que Galeno abrió macacos para aprender.
—Pensaba que habías decidido ser médico.
—Eso es ser médico.
—No; eso es ser taxidermista. Yo seré médico y pasaré toda mi vida atendiendo al pueblo de Masqat en tiempos de enfermedad, que es lo que debe hacer un médico. ¡Tú no eres capaz de decidir si quieres ser cirujano, taxidermista, médico o… comadrona con cojones! ¡Quieres hacerlo todo!
Rob sonrió a su amigo pero no hizo comentario alguno. Carecía de defensas, pues, en gran medida, era verdad aquello de que lo acusaba Mirdin.
Viajaron un rato en silencio. Dos veces se cruzaron con indios: un granjero que iba hundido hasta los tobillos en el lodo de una acequia a la vera del camino, y dos hombres cargados con un poste del que colgaba un canasto lleno de ciruelas amarillas. Estos últimos los saludaron en una lengua que ni Rob ni Mirdin entendían, y sólo pudieron responder con una sonrisa.
Rob esperaba que no llegaran andando al campamento, pues quienquiera que tropezara con los invasores sería inmediatamente convertido en cadáver o en esclavo.
Al cabo de poco, media docena de hombres que conducían burros se acercaron a ellos por un recodo, y Mirdin sonrió a Rob por primera vez, pues esos viajeros usaban polvorientos sombreros de cuero como los de ellos y caftanes negros que daban testimonio de esforzados viajes.
—¡Shalom! —los saludó Rob cuando estuvieron cerca.
—¡Shalom aleikhem! Feliz encuentro.
El portavoz y jefe dijo que se llamaba Hillel Nafthali, de Ahwaz, mercader en especias. Era conversador y sonriente. Una marca de nacimiento lívida, en forma de fresa, cubría la mejilla bajo su ojo izquierdo. Parecía dispuesto a pasar el día entero en presentaciones y explicaciones genealógicas.
Uno de los que lo acompañaban era su hermano Ari, otro era hijo suyo, y los otros tres eran maridos de sus hijas. No conocía al padre de Mirdin, pero había oído hablar de la familia Askari, compradores de perlas de Masqat. El intercambio de nombres se prolongó hasta que por último llegaron a un primo lejano de apellido Nafthali, al que Mirdin sí había conocido, y de este modo ambas partes quedaron satisfechas al comprobar que no eran extraños.
—¿Venís del norte? —preguntó Mirdin.
—Hemos estado en Multan, haciendo un pequeño recado —dijo Nafthali con un tono que indicaba la magnitud de la transacción—. ¿Adónde viajáis vosotros?
—A Mansura. Por negocios, un poco de esto y otro poco de aquello —dijo Rob, y los hombres asintieron respetuosamente—. ¿Conocéis bien Mansura?
—Muy bien. De hecho, ayer pasamos la noche allí con Ezra ben Husik, que comercia con granos de pimienta. Un hombre muy valioso y siempre hospitalario.
—Entonces, ¿has observado la guarnición del lugar? —preguntó Rob.
—¿La guarnición?
Nafthali los miró fijamente, desconcertado.
—¿Cuántos soldados hay estacionados en Mansura? —preguntó tranquilamente Mirdin.
En cuanto comprendió, Nafthali retrocedió, espantado.
—Nosotros no nos mezclamos en esas cosas —dijo en voz baja, casi en un susurro.
Comenzaron a apartarse, al cabo de un instante habrían desaparecido. Rob sabía que ése era el momento de dar una prueba de buena fe.
—No debéis llegar muy lejos por este camino si no queréis poner en peligro vuestra vida. Y tampoco debéis regresar a Mansura.
Lo contemplaron, ahora pálidos.
—Entonces, ¿adónde podemos ir? —dijo Nafthali.
—Sacad a vuestros animales del camino y ocultaos en el bosque. Permaneced escondidos tanto tiempo como sea necesario… hasta que hayáis oído que pasa el último de un gran número de hombres. Después volved al camino e id a Ahwaz a toda velocidad.
—Muchas gracias —dijo Nafthali, impresionado.
—¿Es prudente que nos aproximemos a Mansura? —preguntó Mirdin.
El mercader de especias movió la cabeza afirmativamente.
—Están acostumbrados a ver comerciantes judíos.
Rob no estaba satisfecho. Recordó el idioma por señas que Loeb le había enseñado camino del este, las señales secretas con que los mercaderes judíos de Oriente cerraban sus tratos sin conversar. Extendió la mano y le dio la vuelta, haciendo la señal que significaba «¿Cuántos?».
Nafthali lo observó. Por último, apoyó la mano derecha en su codo izquierdo, que quería decir centenas. Después extendió los cinco dedos. Ocultando el pulgar de la mano izquierda, extendió los otros cuatro dedos y lo apoyó en su codo derecho.
Rob tenía que cerciorarse de haberlo entendido bien.
—¿Novecientos soldados?
Nafthali asintió.
—Shalom —dijo con serena ironía.
—La paz sea con vosotros —dijo Rob.
Llegaron al límite del bosque y divisaron Mansura. La aldea estaba enclavada en un pequeño valle, al pie de una vertiente pedregosa. Desde lo alto distinguieron la guarnición y cómo estaba dispuesta: barracas, campos de entrenamiento, caballerizas, rediles de elefantes. Rob y Mirdin tomaron nota de la situación de todos los efectivos y grabaron los datos en su memoria.
Tanto la aldea como la guarnición estaban rodeadas por una única empalizada de troncos hincados en el suelo, muy juntos, con la parte de arriba afilada para dificultar la escalada.
Cuando se acercaron a la empalizada, Rob azuzó su asno con un palo, y luego, seguido por gritos y risas infantiles, lo guió rodeando la parte exterior de la empalizada mientras Mirdin hacía lo mismo en dirección contraria, como para cortar la retirada al animal aparentemente desmandado.
No había indicios de trampas para elefantes.
Ellos no se detuvieron; de inmediato giraron al oeste y no tardaron mucho en regresar al campamento.
El santo y seña del día era mahdi, que significa «salvador»; después de pasarlo ante tres líneas de centinelas, pudieron seguir a Khuff hasta la tienda del sha.
Ala arrugó la frente cuando se enteró de que había novecientos soldados, pues sus espías le habían hecho creer que Mansura no estaba tan bien defendida. Pero no se amilanó.
—Si logramos caer por sorpresa, todas las ventajas estarán de nuestro lado.
Mediante dibujos en la tierra, Rob y Mirdin indicaron los detalles de las fortificaciones y el emplazamiento de los rediles para elefantes, mientras el sha escuchaba con atención y formulaba mentalmente sus planes.
Los hombres habían pasado toda la mañana atendiendo los equipos, engrasando los arneses, afilando las hojas cortantes de sus armas.
Pusieron vino en los cubos de los elefantes.
—No mucho. Sólo lo suficiente para que se pongan de mal humor y estén dispuestos a luchar —aconsejó Harsha a Rob, que asintió maravillado—. Sólo se les da vino antes del combate.
Las bestias parecían comprender de qué se trataba. Se movían inquietas, y sus mahouts tenían que estar alerta mientras los soldados desempacaban las cotas de los elefantes, los cubrían con ellas y las ajustaban. Encajaron en sus colmillos espadas pesadas y especialmente largas, con encajes en lugar de empuñaduras. A la fuerza bruta que ya poseían se sumó así un elemento nuevo de eficacia mortífera. Hubo un estallido de nerviosa actividad cuando Ala ordenó que se movilizara toda la partida.
Bajaron por la Ruta de las Especias lentamente, muy lentamente, porque la regularidad era muy importante y Ala quería arribar a Mansura a la caída de la tarde. Nadie hablaba. Sólo se cruzaron con unos pocos desdichados, que de inmediato fueron aprehendidos, atados y custodiados por soldados de infantería para que no pudieran dar la alarma. Al llegar al lugar donde habían visto por última vez a los judíos de Ahwaz, Rob pensó que esos hombres estaban ocultos en las cercanías, escuchando el ruido de los cascos de los animales, las pisadas de los soldados de a pie y el suave cascabeleo de las cotas de malla de los elefantes.
Salieron del bosque cuando el crepúsculo empezaba a tender su manto sobre el mundo y, bajo la cobertura de las penumbras, Ala desplegó sus fuerzas en la cumbre de la colina. A cada elefante —sobre los que iban sentados cuatro arqueros espalda contra espalda— le seguían espadachines en camellos y equinos, y tras la caballería avanzaban los infantes armados con lanzas y cimitarras.
Dos elefantes que no tenían avíos de combate y sólo llevaban a sus mahouts, se apartaron a una señal. Los que estaban en lo alto de la colina los observaron descender lentamente en medio de la pacífica luz grisácea. Más allá, de un lado a otro de la aldea, llameaban los fuegos donde las mujeres preparaban la cena.
Cuando los dos elefantes llegaron a la empalizada, bajaron la cabeza, como para embestir los troncos.
El sha levantó el brazo.
Los elefantes avanzaron. Se oyó barritar y una serie de ruidos sordos a medida que caía la empalizada. Entonces, el sha bajó el brazo y los persas iniciaron su avance.
Los elefantes bajaron ansiosos la colina. Detrás, camellos y caballos salieron al paso largo y enseguida iniciaron el galope. De la aldea brotaban los primeros gritos débiles.
Rob había desenvainado la espada y la usaba para golpear los flancos de Bitch, pero la camella no necesitaba que la apremiaran. En principio sólo se oía el suave chocar de los cascos y el tintineo de las cotas de malla, pero luego seiscientas voces lanzaron su grito de batalla, y de inmediato se les unieron las bestias: los camellos bramaban, los elefantes barritaban y todo era espeluznante. A Rob se le pusieron los pelos de punta y aullaba como una bestia cuando los atacantes de Ala cayeron sobre Mansura.