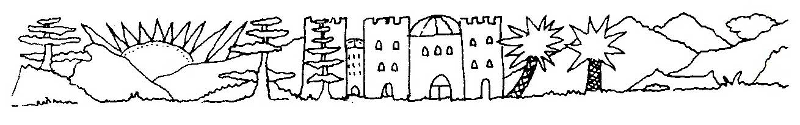
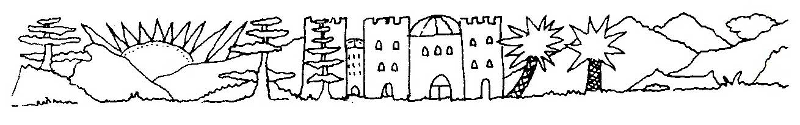
EL ACERTIJO
Ibn Sina invitó a cenar a Rob dos semanas seguidas.
—Vaya, el maestro tiene un aprendiz favorito —se mofó Mirdin, pero apuntaba el orgullo en su sonrisa y no los celos.
—Es bueno que se interese por él —dijo Karim—. Al-Juzjani ha contado con el patrocinio de Ibn Sina desde que era joven, y hoy al-Juzjani es un gran médico.
Rob frunció el ceño, poco dispuesto a compartir la experiencia, ni siquiera con ellos. No sabría describir lo que era pasar una velada entera como único beneficiario del cerebro de Ibn Sina. Una noche habían hablado de los cuerpos celestes… o, para ser precisos, Ibn Sina había hablado y Rob escuchado. En otra oportunidad, Ibn Sina se explayó durante horas sobre las teorías de los filósofos griegos. ¡Sabía tanto y lo sabía enseñar sin el menor esfuerzo…!
Por contraste, antes de enseñarle a Karim, Rob tenía que aprender. Resolvió que durante seis semanas dejaría de asistir a todas las clases salvo las de derecho, y de la Casa de la Sabiduría sacó libros de leyes y jurisprudencia. Ayudar a Karim no sería únicamente un acto generoso de amistad, pues Rob tenía bastante descuidada la esfera del derecho. Ayudando a Karim se estaría preparando para el día en que comenzaran sus propias pruebas.
En el Islam había dos ramas del derecho: Fiqh o ciencia legal y Shari’a, la ley divinamente revelada por Alá. A ellas hay que sumar la Sunna, la verdad y la justicia reveladas por la vida ejemplar y las máximas de Mahoma, con lo que el resultado era un complejo e intrincado cuerpo de aprendizaje que podía acobardar a cualquier estudioso.
Karim se esforzaba, pero era evidente que sufría.
—Es demasiado —decía.
El esfuerzo se hizo evidente. Por primera vez en siete años, excepto en el periodo en que habían combatido la plaga en Shiraz, no iba diariamente al maristan, y confesó a Rob que se sentía extraño y privado de su elemento sin la rutina cotidiana del cuidado de sus pacientes.
Todas las mañanas, antes de reunirse con Rob para estudiar leyes y luego con Mirdin para dedicarse a los filósofos y sus enseñanzas, Karim corría con las primeras luces del día. Una vez, Rob intentó correr con él, pero pronto quedó atrás; Karim corría como si intentara aventajar a sus temores.
En varias ocasiones Rob montó su alazán y acompañó al corredor. Karim atravesaba a toda velocidad la ciudad ajetreada, pasaba junto a los sonrientes centinelas de la puerta principal de la muralla, salía al otro lado del Río de Vida y se internaba en el campo. Rob no creía que supiera o le importara por dónde corría. Sus pies subían y bajaban, sus piernas se movían a ritmo constante e inconsciente que parecía sosegarlo y reconfortarlo a la manera de una infusión de buing, el fuerte cañamón que daban a los pacientes desesperados de dolor. El gasto diario de energías preocupaba a Rob.
—Consume todas las fuerzas de Karim —se quejó a Mirdin—. Tendrá que reservar todas sus energías para el estudio.
Pero el sensato Mirdin se tironeó de la nariz, golpeteó su larga mandíbula equina y meneó la cabeza.
—No; sospecho que si no corriera no soportaría este periodo —dijo, Rob fue lo bastante juicioso para no insistir, confiando en que el criterio corriente de Mirdin fuera tan formidable como su erudición.
Una mañana fue llamado y recorrió a caballo la avenida de los Mil Jardines hasta llegar al sendero polvoriento que llevaba a la elegante casa de Ibn Sina. El guarda cogió su caballo, y cuando Rob se encaminó a la puerta de piedra, Ibn Sina salió a su encuentro.
—Se trata de mi esposa. Te agradecería que la examinaras.
Rob asintió confuso, pues a Ibn Sina no le faltaban distinguidos colegas que se sentirían honrados de examinarla. Pero siguió a su maestro hasta una puerta que daba a una escalera de piedra semejante al interior de un caracol y por ella ascendieron a la torre norte de la casa.
La anciana yacía en un jergón y los miró con ojos opacos y ciegos. Ibn Sina se arrodilló a su lado.
—Oh, Reza…
Sus labios secos estaban agrietados. Ibn Sina mojó un trapo cuadrado en agua de rosas y le humedeció tiernamente la cara y la boca. Tenía una amplia experiencia en volver cómoda la habitación de un enfermo, pero ni siquiera el entorno limpio, la ropa recién cambiada y las fragantes volutas de humo que se elevaban de unos platos con incienso encubrían el hedor de la enfermedad de su esposa.
Los huesos daban la impresión de querer violar su piel transparente. Tenía la cara cerúlea, el pelo ralo y blanco. Probablemente su marido era el mejor médico del mundo, pero ella era una anciana en las últimas etapas de una enfermedad ósea. Se veían grandes bubas en sus brazos, y sus piernas estaban extremadamente delgadas. Los tobillos y los pies se veían hinchados a causa de los fluidos acumulados. La mayor parte de su cadera derecha aparecía deteriorada, y Rob sabía que si le levantaba la camisa descubriría que otros bultos habían invadido las partes externas de su cuerpo, así como sabía, por el olor, que se habían extendido hasta sus intestinos. Ibn Sina no lo había llamado para confirmar un diagnostico obvio y terrible. Rob comprendió lo que esperaba de él y cogió las frágiles manos de la mujer entre las suyas, mientras le hablaba en voz baja y con dulzura. Se tomó más tiempo del necesario, mirándola a los ojos, que por un instante parecieron despejarse.
—¿Daud? —susurró, y apretó con fuerza las manos de Rob.
Rob miró inquisitivamente a Ibn Sina.
—Su hermano, muerto hace muchísimos años.
Los ojos de la mujer volvieron a vaciarse, y los dedos se aflojaron. Rob volvió a apoyarle las manos en el jergón y se retiró de la torre con Ibn Sina.
—¿Cuánto?
—No mucho, hakim-bashi. Creo que es cuestión de días. —Rob se sintió torpe; el otro era muy superior a él para transmitirle las acostumbradas condolencias—. Entonces ¿no es posible hacer nada por ella?
Ibn Sina torció el gesto.
—Sólo me resta expresarle mi amor con infusiones cada vez más fuertes.
Acompañó a su aprendiz hasta la puerta, le dio las gracias y volvió junto a su moribunda esposa.
—Amo —dijo alguien a Rob.
Al volverse, vio al descomunal eunuco que guardaba a la segunda esposa de Ibn Sina.
—Sígueme, por favor.
Atravesaron una puerta abierta en la tapia del jardín, de dimensiones tan reducidas que ambos tuvieron que agacharse para pasar a otro jardín, exterior a la torre sur.
—¿De qué se trata? —preguntó secamente al esclavo.
El eunuco no contestó. Algo atrajo la mirada de Rob, que desvió la vista hacia una ventanita desde la que lo observaba un rostro embozado.
Los dos sostuvieron la mirada y luego ella apartó la suya en un remolino de velos, dejando desierta la ventana.
Rob miró al esclavo, que sonrió levemente y se encogió de hombros.
—Me ordenó que te trajera aquí. Deseaba contemplarte, amo —dijo.
Tal vez Rob habría soñado con ella esa noche, pero no tuvo tiempo. Estudió las leyes de la propiedad, y mientras el aceite de su lámpara ardía lentamente, oyó el resonar de unos cascos que bajaban por su calle y, al parecer, se detuvieron ante su puerta. Llamaron. Alargó la mano hacia su espada, pensando en los ladrones, pues era demasiado tarde para que alguien fuera a visitarlo.
—¿Quién anda ahí?
—Wasif, amo.
Rob no conocía a ningún Wasif, pero creyó reconocer la voz. Empuñando el arma, abrió la puerta y vio que había acertado. Allí estaba el eunuco sujetando las riendas de un burro.
—¿Te ha enviado el hakim?
—No, amo. Me ha enviado ella. Quiere que vayas.
No supo qué responder. El eunuco sabía que no debía sonreír, pero en el fondo de sus ojos surgió un destello indicativo de que había notado el asombro del Dhimmi.
—Espera —dijo Rob secamente y cerró la puerta.
Salió después de lavarse deprisa y, montado a pelo en su alazán, recorrió las calles oscuras detrás del esclavo, cuyos pies planos y torcidos dejaban huellas en el polvo mientras cabalgaba a horcajadas del pobre burro. Pasaron junto a casas silenciosas en las que la gente dormía, giraron por el sendero cuyo polvo profundo amortiguaba los ruidos de los cascos de los animales, y entraron en un campo que se extendía más allá del muro de la finca de Ibn Sina.
Por una entrada de la empalizada se acercaron a la puerta de la torre sur, que abrió el eunuco, quien a continuación se inclinó y, con un ademán indicó a Rob que entrara solo.
Todo era igual a las fantasías que había vivido un centenar de noches tendido en su jergón y excitado. El oscuro pasillo de piedra era gemelo a la escalera de la torre norte, y daba vueltas como las espirales de un nautilo; al llegar a lo alto, se encontró en un espacioso harén.
A la luz de la lámpara, Rob vio que ella lo aguardaba en un inmenso jergón con cojines: era una mujer persa que se había preparado para hacer el amor, con las manos, los pies y el sexo rojos de alheña y resbaladizos de aceite. Sus pechos eran decepcionantes, apenas más voluminosos que los de un muchacho.
Rob le quitó el velo.
Tenía el pelo negro, también tratado con aceite y echado rígidamente hacia atrás, contra su cráneo redondeado. Rob había imaginado los rasgos prohibidos de una reina de Saba o de una Cleopatra, y se sobresaltó al encontrar a una jovencita al acecho, de boca temblorosa que ahora se lamió nerviosa, con el chasquido de su lengua rosa. Era un rostro encantador, en forma de corazón, con la barbilla en punta y la nariz corta y recta. De la delgada ventanilla derecha colgaba un pequeño anillo de metal por donde apenas cabría su dedo meñique.
Rob llevaba mucho tiempo en aquel país: las facciones al descubierto lo excitaron más que su cuerpo afeitado.
—¿Por qué te llaman Despina la Fea?
—Lo ha decretado Ibn Sina, para desviar el mal de ojo —explicó mientras él se tumbaba a su lado.
A la mañana siguiente, Rob y Karim volvieron a estudiar el Fiqh, concretamente las leyes del matrimonio y el divorcio.
—¿Quién suscribe el acuerdo matrimonial?
—El marido redacta el contrato y se lo presenta a la esposa; allí él escribe el mahr, el monto de la dote.
—¿Cuántos testigos se necesitan?
—No sé. ¿Dos?
—Sí, dos. ¿Quién tiene más derechos en el harén, la segunda esposa o la cuarta?
—Todas las esposas tienen iguales derechos.
Pasaron a las leyes del divorcio y a sus causas: esterilidad, mal carácter, adulterio. Según la Shari’a, el castigo por adulterio era la lapidación, pero este método cayó en desuso dos siglos atrás. La adúltera de un hombre rico y poderoso podía ser ejecutada por decapitación en la cárcel del kelonter, pero las esposas adúlteras de los pobres solían ser golpeadas con palmetas y luego se divorciaban o no, según los deseos del marido.
Karim tenía pocas dificultades con la Shari’a, pues había sido criado en un hogar devoto y conocía las leyes piadosas. Lo que lo abrumaba era el estudio del Fiqh. Había tantas leyes y sobre tantas cosas que estaba seguro de no poder recordarlas.
Rob reflexionó en ello.
—Si no recuerdas el texto exacto del Fiqh, debes pasar a la Shari’a o a la Sunna. Toda la ley se basa en los sermones y escritos de Mahoma. Por ende, si no logras recordar las leyes, ofrece una respuesta desde el punto de vista religioso o de la vida del Profeta y tal vez los dejes contentos. —Suspiró—. Vale la pena intentarlo. Y entre tanto, oraremos y memorizaremos tantas leyes del Fiqh como podamos.
A la tarde siguiente, en el hospital, siguió a al-Juzjani por las salas y se detuvo con los demás junto al jergón de Bilal, un niño flacucho con cara de ratita. A su lado estaba un campesino de ojos atontados y resignados.
—Estupor —dijo al-Juzjani—. Un ejemplo de que el cólico puede absorber el alma. ¿Qué edad tiene?
Acobardado pero halagado de que le dirigieran la palabra, el padre bajó la cabeza.
—Está en la novena temporada, Señor.
—¿Cuánto tiempo lleva enfermo?
—Dos semanas. Es la enfermedad del costado que mató a dos de sus tíos y a mi padre. Un dolor espantoso. Viene y se va, viene y se va. Pero hace tres días vino y no se fue.
El enfermero, que se dirigía servilmente a al-Juzjani y sin duda deseaba que terminaran con el niño y siguieran su camino, dijo que sólo había sido alimentado con sherbets de jugos azucarados.
—Vomita o defeca inmediatamente cuanto traga —concluyó.
Al-Juzjani asintió.
—Examínalo, Jesse.
Rob bajó la manta. El chico tenía una herida bajo el mentón, pero estaba completamente cicatrizada y no tenía nada que ver con su dolencia. Le puso la palma de la mano en la mejilla, y Bilal intentó moverse pero no tuvo fuerzas. Rob le palmeó el hombro.
—Caliente.
Le pasó lentamente las yemas de los dedos por el cuerpo. Al llegar al estómago, el chico gritó.
—Tiene la barriga blanda a la izquierda y dura a la derecha.
—Alá trató de proteger el asiento de la enfermedad —dijo al-Juzjani.
Con la mayor delicadeza posible, Rob utilizó las yemas de los dedos para trazar la zona dolorida desde el ombligo y a través del lado derecho del abdomen, lamentando la tortura que producía cada vez que apretaba la barriga. Dio la vuelta a Bilal y vieron que el ano estaba rojo y tierno.
Rob volvió a taparlo con la manta, cogió sus pequeñas manos y oyó que el viejo Caballero Negro volvía a carcajearse de él.
—¿Morirá, Señor? —preguntó el padre, en tono pragmático.
—Sí —respondió.
Nadie sonrió ante su opinión. Desde que regresaran de Shiraz, Mirdin y Karim habían relatado algunas cosas que a su vez fueron repetidas. Rob había notado que ahora nadie se reía de él cuando se atrevía a decir que alguien moriría.
—Aulo Cornelio Celso ha descrito la enfermedad del costado, y todos deben leerlo —dijo al-Juzjani mientras pasaba al siguiente jergón.
Después de visitar al último paciente, Rob fue a la Casa de la Sabiduría y pidió al bibliotecario Yussuf-ul-Gamal que lo ayudara a encontrar lo que había escrito el romano sobre la enfermedad del costado. Se sintió fascinado al descubrir que Celso había abierto cadáveres para perfeccionar sus conocimientos. Sin embargo, no era mucho lo que se sabía sobre esa enfermedad concreta, que el autor describía como malos humores en el intestino grueso, cerca del ciego, acompañados por una violenta inflamación y dolor en el costado derecho.
Terminó de leer y fue otra vez a ver a Bilal. El padre ya no estaba. Un severo mullah rondaba al niño como un cuervo, entonando estrofas del Corán, mientras aquél tenía la vista fija en su vestimenta negra, con ojos desolados.
Rob movió un poco el jergón para que Bilal no viera al mullah. En una mesa baja, el enfermero había dejado tres granadas persas redondas como bolas, para que el chico las comiera por la noche. Rob las cogió y empezó a hacerlas girar de una en una, hasta que pasaban de mano en mano por encima de su cabeza. «Como en los viejos tiempos, Bilal». Ahora Rob era un malabarista con poca práctica, pero, tratándose de tres objetos, no tuvo dificultades y, además, hizo diversos trucos con la fruta.
Los ojos del chico estaban tan redondos como los propios objetos voladores.
—¡Lo que necesitamos es acompañamiento musical!
No conocía ninguna canción persa, y quería encontrar algo vital. De su boca emergió la estridente canción de Barber sobre la muñeca.
Tus ojos me acariciaron una vez,
tus brazos me abrazan ahora…
Rodaremos juntos una y otra vez,
así que no hagas juramentos vanos.
No era una canción adecuada para que un niño muriera con ella en sus oídos, pero el mullah, que contemplaba incrédulo sus juegos de manos, proporcionó suficiente solemnidad y oración mientras Rob proporcionaba una pizca del goce de vivir. De todos modos, nadie podía entender aquellos versos, de modo que Rob no sería acusado de falta de respeto. Regaló a Bilal varios estribillos más, y luego vio cómo saltaba en una convulsión definitiva que arqueó su cuerpecillo. Sin dejar de cantar, Rob sintió el aleteo del pulso hasta que se esfumó en la nada en el cuello de Bilal.
Rob le cerró los ojos, limpió el moco que le colgaba de la nariz, enderezó el cuerpo y lo lavó. Le ató con un trapo las mandíbulas y, por último, lo peinó.
El mullah seguía con las piernas cruzadas, entonando el Corán. Echaba chispas por los ojos: era capaz de rezar y odiar al mismo tiempo. Sin duda se quejaría de que el Dhimmi había cometido sacrilegio, pero Rob sabía que el informe omitiría que antes de morir Bilal había sonreído.
Cuatro noches de cada siete el eunuco Wasif iba a buscarlo, y Rob se quedaba en el harén de la torre hasta la madrugada.
Daban lecciones de lengua.
—Una polla.
Ella rio.
—No; eso es tu lingam, y esto, mi yoni.
Ella dijo que emparejaban bien.
—El hombre es lebrato, toro o caballo. Tú eres toro. La mujer es corza o yegua o elefanta. Yo soy corza. Eso es bueno. Sería difícil para un lebrato dar placer a una elefanta —explicó la joven seriamente.
Despina era la maestra y Rob el alumno, como si otra vez fuera niño y nunca hubiese hecho el amor. Ella hacía cosas que él había visto en las imágenes del libro comprado en la maidan, y otras que no aparecían allí. Le mostró el kshiraniraka, el «Abrazo de leche y agua». La posición de la mujer de Imdra. «El congreso de bocas» o auparishtaka.
Al principio Rob estaba intrigado y encantado, mientras hacían progresos en el «Tiovivo», la «Llamada a la Puerta» o el «Coito del Herrero». Se irritó cuando Despina quiso enseñarle los sonidos correctos que debía emitir al eyacular, la elección de sut o plat en sustitución del gemido.
—¿Nunca te relajas y follas, sencillamente? Esto es peor que memorizar el Fiqh.
—El resultado es mejor después que se aprende —dijo ella, ofendida.
Rob no se sintió agraviado por el reproche implícito en su voz. Además había decidido que le gustaban las mujeres que supieran moderarse.
—¿No es suficiente el anciano?
—Antes era más que suficiente. Su potencia era famosa. Era bebedor y mujeriego, y si estaba de humor hacía la víbora. Una víbora «femenina» —dijo ella, y los ojos se le llenaron de lágrimas al sonreír—. Pero hace dos años que no yace conmigo. Cuando ella enfermó, dejó de venir.
Despina le contó que toda su vida había pertenecido a Ibn Sina. Era hija de dos esclavos suyos, una india y un persa que fue su sirviente de confianza.
La madre había muerto cuando ella tenía seis años. El anciano se casó con ella a la muerte de su padre, cuando tenía doce, y nunca la había liberado.
Rob le tocó el anillo de la nariz, símbolo de su esclavitud.
—¿Por qué?
—Porque como su propiedad y su segunda esposa estoy doblemente protegida.
—¿Y si apareciera ahora? —dijo Rob, pensando en la única escalera existente.
—Wasif está de guardia abajo y lo distraería. Además, mi marido no se mueve del jergón de Reza y no le suelta la mano.
Rob miró a Despina y movió la cabeza, sintiendo toda la culpa que había crecido en su interior sin darse cuenta. Le gustaba la pequeña y bonita muchacha de tez aceitunada, con sus diminutos pechos, su pancita de ciruela y su boca caliente. Le daba pena la vida que llevaba, una vida de prisionera en una cárcel cómoda. Sabía que la tradición islámica la mantenía encerrada en la casa y los jardines casi todo el tiempo. No le reprochaba nada, pero se había encariñado con el anciano descuidado en el vestir, de mente excepcional y nariz grandota. Se levantó y empezó a vestirse.
—Sólo seré tu amigo.
Ella no era estúpida. Lo observó con interés.
—Has estado aquí casi todas las noches y te has hartado de mí. Si envío a Wasif a buscarte dentro de dos semanas, vendrás.
Rob le besó la nariz, encima del anillo.
Cabalgando lentamente en el caballo castaño bajo la luz de la luna, Rob se preguntó si no estaría haciendo el idiota.
Once noches más tarde, Wasif llamó a la puerta.
Despina había estado a punto de acertar: Rob se sintió profundamente tentado y estuvo a punto de correr a su lado. El antiguo Rob J. se habría precipitado a reafirmar una historia que por el resto de su vida podría repetir cuando los hombres empinaban el codo y fanfarroneaban: había visitado repetidamente a la joven esposa mientras el anciano marido permanecía en otra ala de la casa.
Rob meneó la cabeza.
—Dile que no puedo ir con ella nunca más.
A Wasif le brillaron los ojos bajo los grandes párpados teñidos de negro; sonrió despectivamente al tímido judío y se alejó a lomos del burro.
Reza la Piadosa murió tres mañanas después, mientras los muecines de la ciudad entonaban la primera oración, un momento adecuado para el fin de una vida religiosa.
En la madraza y en el maristan la gente comentaba que Ibn Sina había preparado el cadáver con sus propias manos, y hablaron del entierro sencillo, al que sólo había permitido asistir a unos pocos mullahs.
Ibn Sina no se presentó en la escuela ni en el hospital. Nadie sabía dónde estaba.
Una semana después de la muerte de Reza, Rob vio una noche a al-Juzjani bebiendo en la maidan central.
—Siéntate, Dhimmi —dijo al-Juzjani, y pidió más vino.
—Hakim, ¿cómo está el médico jefe?
El hakim no respondió a su pregunta.
—Opina que tú eres diferente. Un aprendiz especial —dijo al-Juzjani con tono resentido.
Si no fuese aprendiz de medicina y al-Juzjani no fuese el gran al-Juzjani, Rob habría pensado que estaba celoso de él.
—Y si no eres un aprendiz especial, Dhimmi, tendrás que vértelas conmigo.
El cirujano fijó en él sus ojos brillantes, y Rob comprendió que estaba muy achispado. Guardaron silencio mientras les servían el vino.
—Yo tenía diecisiete años cuando nos conocimos en Jurjan. Ibn Sina era pocos años mayor, pero mirarlo era como contemplar directamente el sol. ¡Por Alá! Mi padre cerró el trato. Ibn Sina me instruiría en medicina y yo sería su factótum. —Bebió reflexivamente—. Lo asistí en todo. Me enseñó matemática usando como texto el Almagesto. Y me dictó varios libros, incluyendo la primera parte del Canon de la medicina, cincuenta páginas cada día.
»Cuando abandonó Jurjan lo seguí a media docena de sitios. En Hamadhan, el emir lo hizo visir, pero el ejército se rebeló e Ibn Sina dio con sus huesos en la cárcel. Al principio dijeron que lo matarían, pero finalmente lo soltaron… ¡Afortunado hijo de yegua! Poco después, el emir se vio atormentado por el cólico, Ibn Sina lo curó y por segunda vez le otorgaron el visirato.
»Estuve con él mientras fue médico, recluso o visir. Era tanto mi amigo como mi maestro. Todas las noches los pupilos se reunían en su casa, donde yo leía en voz alta el libro llamado La curación u otro leía el Canon. Reza se aseguraba de que siempre tuviéramos buena comida a mano. Cuando terminábamos, bebíamos ingentes cantidades de vino y salíamos a buscar mujeres. Era un compañero de alegría insuperable, y jugaba con el mismo empeño que trabajaba. Tenía docenas de bellos coitos…; quizá follaba notablemente como hacía todo lo demás, mejor que cualquier hombre. Reza siempre lo supo, pero de todos modos lo amaba.
Desvió la mirada.
—Ahora ella está enterrada y él, consumido. Por eso aleja de él a sus viejos amigos y todos los días camina a solas por la ciudad, haciendo regalos a los pobres.
—Hakim —dijo suavemente Rob.
Al-Juzjani fijó la mirada en el vacío.
—Hakim, ¿te acompaño a tu casa?
—Forastero, ahora quiero que me dejes en paz.
Rob asintió, le agradeció el vino y se marchó.
Esperó una semana, fue a la casa a plena luz del día y dejó su caballo en manos del guarda.
Ibn Sina estaba solo. Su mirada era serena. Él y Rob se sentaron cómodamente; a veces hablaban, a veces callaban.
—¿Ya eras médico cuando contrajiste matrimonio con ella, maestro?
—Era hakim a los dieciséis años. Nos casamos cuando yo tenía diez, año en el que memoricé el Corán, el año que inicié el estudio de las hierbas curativas.
Rob estaba pasmado.
—A esa edad yo me esforzaba por aprender trucos y el oficio de cirujano barbero.
Le contó a Ibn Sina como Barber lo había tomado de aprendiz al quedar huérfano.
—¿En qué trabajaba tu padre?
—Era carpintero.
—Conozco los gremios europeos —dijo Ibn Sina, y agregó—: He oído decir que en Europa hay poquísimos judíos y que no se permite su ingreso en los gremios.
«Lo sabe», pensó Rob angustiado.
—A unos pocos se les permite —tartamudeó.
Tuvo la impresión que la mirada de Ibn Sina lo penetraba bondadosamente. Rob no logró quitarse de encima la certeza de que lo había descubierto.
—Tú tienes un ansia desesperada por aprender el arte y la ciencia de la curación.
—Sí, maestro.
Ibn Sina suspiró, asintió y desvió la vista.
Sin duda no tenía nada que temer, pensó Rob aliviado, pues enseguida se pusieron a hablar de otras cosas. Ibn Sina recordó la primera vez que había visto a Reza, de niño.
—Ella era de Bujara y tenía cuatro años más que yo. Tanto su padre como el mío eran recaudadores de impuestos, y el matrimonio quedó amigablemente acordado salvo una leve dificultad, porque su abuelo opuso reparos aduciendo que mi padre era ismailí y usaba hachís durante el culto. Pero poco después, nos casamos. Reza ha sido inquebrantable durante toda mi vida.
El anciano observó atentamente a Rob.
—En ti todavía arde el fuego. ¿Qué pretendes?
—Ser un buen médico.
«Excepcional como tú», agregó mentalmente, aunque tuvo la convicción de que Ibn Sina lo comprendía.
—Ya eres un buen sanador. En cuanto al médico… —Ibn Sina se encogió de hombros—. Para ser un buen médico, tienes que estar en condiciones de responder a un acertijo que carece de respuesta.
—¿Cuál es la pregunta? —inquirió Rob J. intrigado.
Pero el anciano sonrió en medio de su pesar.
—Tal vez algún día la descubras. También forma parte del acertijo —concluyó.