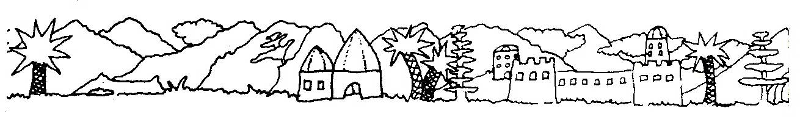
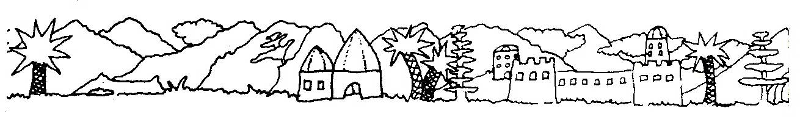
LA PESTE
El camino atravesaba un llano pantanoso casi en línea recta, y luego se volvía tortuoso en una cordillera rocosa de montañas peladas que recorrieron durante dos días. Finalmente, en el descenso hacia Shiraz, la tercera mañana, divisaron humo a lo lejos. A medida que se acercaban, veían hombres quemando cadáveres en el exterior del recinto amurallado. Más allá de Shiraz, distinguieron las estribaciones de su famosa garganta, Teng-i-Allahu Akbar, o Paso de Dios es Grandioso. Rob notó que docenas de grandes aves negras revoloteaban por encima del paso, y supo que por fin se habían encontrado con la pestilencia.
Ningún centinela guardaba las puertas cuando entraron en la ciudad.
—Entonces ¿los seljucíes estuvieron en el interior de los muros? —preguntó Karim, porque Shiraz parecía saqueada.
Era una ciudad primorosa, de piedra rosa, con muchos jardines, pero por todas partes se veían tocones indicativos de que otrora había habido grandes árboles majestuosos que daban sombra; incluso habían arrancado los rosales de los jardines para alimentar las piras funerarias. Como en un sueño, siguieron cabalgando por las calles desiertas.
Finalmente, divisaron a un hombre de andar bamboleante, pero en cuanto lo llamaron e intentaron aproximarse, se escondió detrás de unas casas.
En breve, encontraron a otro transeúnte, pero esta vez lo arrinconaron con sus caballos cuando intentó escapar. Rob J. desenvainó la espada.
—Responde y no te haremos daño. ¿Dónde están los médicos?
El hombre estaba aterrorizado. Sostenía delante de la boca y la nariz un pequeño bulto, probablemente con hierbas aromáticas.
—Con el kelonter —jadeó, señalando calle abajo.
En el camino se cruzaron con una carreta dedicada a la recogida de cadáveres. Estaban a cargo de ella dos hombres robustos, con las caras más veladas que si hubiesen sido mujeres. En un momento dado, detuvieron su vehículo para cargar el cuerpo de un niño al que habían dejado tirado en la calle. La carreta ya transportaba tres cadáveres adultos: un hombre y dos mujeres.
En las oficinas municipales se presentaron como la misión médica de Ispahán. Los miraron con estupor un hombre duro de traza militar y un anciano achacoso; ambos tenían las caras demacradas y los ojos fijos de un largo insomnio.
—Yo soy Dehbid Hafiz, kelonter de Shiraz —dijo el más joven—. Y éste es hakim Isfari Sanjar, nuestro último médico.
—¿Por qué están las calles desiertas? —preguntó Karim.
—Éramos catorce mil almas —explicó Hafiz—. Con la llegada de los seljucíes se sumaron cuatro mil de este lado de la protección de nuestra muralla. Con la irrupción de la plaga, un tercio de los que estaban en Shiraz huyeron, incluidos —prosiguió amargamente— todos los ricos y la totalidad del gobierno, contentos con dejar a este kelonter y a sus soldados para que custodiaran sus propiedades. Aproximadamente seis mil han muerto. Los que aún no se ha visto afectados se encierran en sus hogares y ruegan a Alá ¡misericordioso sea!, que los mantenga así.
—¿Cuál es tu tratamiento, hakim? —preguntó Karim.
—Nada sirve contra la peste —dijo el anciano doctor—. El médico sólo puede abrigar la esperanza de proporcionar algún consuelo a los moribundos.
—Nosotros todavía no somos médicos —dijo Rob—, sino aprendices enviados por nuestro maestro Ibn Sina, y nos ponemos a tus órdenes.
—Yo no doy órdenes; vosotros haréis lo que podáis —dijo bruscamente hakim Isfari Sanjar, e hizo un ademán—. Sólo os daré un consejo. Si seguís vivos como yo, todas las mañanas debéis tragar con el desayuno un trozo de pan tostado empapado en vinagre de vino, y antes de hablar con cualquier persona debéis beber un trago de vino.
Rob J. comprendió que lo que había confundido con los achaques de una edad avanzada, no era más que una borrachera.
Registros de la misión médica de Ispahán.
Si este compendio se encuentra después de nuestra muerte, será generosamente recompensado su envío a Abu Alí at-Husain ibn Abdullah ibn Sina, médico jefe del maristan, Ispahán. Redactado el día 19 del mes de Rabia I, del año 413 de la Hégira.
Llevamos cuatro días en Shiraz, durante los cuales han muerto 243 personas. La pestilencia comienza como una fiebre leve seguida por dolor de cabeza, a veces intenso. La fiebre sube mucho inmediatamente antes de que aparezca una lesión en la ingle, en una axila o detrás de una oreja, corrientemente llamada buba. En el Libro de la plaga se mencionan esas bubas, que según hakim Ibn al-Khatib de al-Ándalus estaban inspiradas por el diablo y siempre tienen forma de serpiente. Las que observamos aquí no tienen forma de serpiente; son redondas y llenas, como la lesión de un tumor. Pueden ser grandes como una ciruela, pero en su mayoría presentan el tamaño de una lenteja. Suelen registrarse vómitos de sangre, lo que en todos los casos significa que la muerte es inminente. La mayoría de las víctimas fallecen a los dos días de la aparición de una buba. En unos pocos afortunados, la buba supura. Cuando esto ocurre, es como si un humor maligno saliera del paciente, que entonces puede recuperarse.
Firmado: Jesse ben Benjamin
Aprendiz
Encontraron un lazareto establecido en la cárcel, de donde habían sido liberados los prisioneros. Estaba abarrotado de muertos, agonizantes y recién afectados, de modo que era imposible atender a alguien. El aire estaba cargado de gruñidos y gritos, y del hedor a vómitos sanguinolentos, cuerpos sin lavar y desperdicios humanos.
Después de ponerse de acuerdo con los otros tres aprendices, Rob fue a ver al kelonter y solicitó el uso de la ciudadela, que ahora albergaba a los soldados. Una vez concedida su petición, fue de paciente en paciente por toda la prisión, comprobando su estado, sosteniéndoles las manos.
El mensaje que se transmitía a sus propias manos solía ser fatal: la llama de la vida se extinguía.
Los moribundos fueron trasladados a la ciudadela, y como formaban una gran mayoría de los enfermos, los que aún no agonizaban serían atendidos en un sitio más limpio y menos hacinado.
Corría el invierno persa, y las noches eran frías y las tardes, cálidas. La nieve de las cumbres brillaba, y por las mañanas los aprendices de médicos necesitaban sus pieles de carnero. Por encima del desfiladero, los buitres negros planeaban en número creciente.
—Tus hombres arrojan los cadáveres por el paso en lugar de incinerarlos —dijo Rob J. al kelonter.
Hafiz asintió.
—Lo he prohibido, aunque quizás tengan razón. La madera escasea.
—Todos los cadáveres deben ser incinerados —replicó Rob con tono firme, pues se trataba de algo en lo que Ibn Sina había sido inexorable—. Debes hacer lo necesario para cerciorarte de que se cumplan tus órdenes.
Aquella tarde decapitaron a tres hombres por arrojar cadáveres en el paso, sumando las muertes por ejecución a las que se cobraba la plaga. No era ésa la intención de Rob, pero Hafiz se sentía agraviado.
—¿Dónde van a conseguir madera mis hombres? Ya no quedan árboles.
—Envía soldados a las montañas para que los talen —sugirió Rob.
—No volverían.
De tal suerte, Rob delegó en el joven Alí la tarea de entrar con soldados en las casas abandonadas. Casi todas eran de piedra, pero tenían puertas y postigos de madera, así como sólidas vigas para sostener las techumbres. Alí indicó a los hombres que arrancaran y rompieran, y empezaron a chisporrotear las piras fuera de los muros de la ciudad. En principio siguieron las instrucciones de Ibn Sina y respiraron a través de esponjas empapadas en vinagre, pero éstas obstaculizaban su trabajo, y enseguida las descartaron. Siguiendo el ejemplo de hakim Isfari Sanjar, todos los días se atragantaban con una tostada empapada en vinagre y bebían una buena cantidad de vino. A veces, al caer la noche, estaban tan ebrios como el viejo hakim.
En medio de su borrachera, Mirdin les habló de su mujer, Fara, y de sus hijitos Dawwid e Issachar, que esperaban su regreso sano y salvo a Ispahán.
Habló con nostalgia de la casa de su padre a orillas del mar de Omán, donde su familia recorría la costa comprando aljofares.
—Me gustas —le dijo a Rob—. ¿Cómo puedes ser amigo de mi repugnante primo Aryeh?
Entonces Rob comprendió la frialdad inicial de Mirdin.
—¿Yo amigo de Aryeh? Yo no soy amigo de Aryeh. ¡Aryeh es un idiota!
—¡Eso es, es exactamente un idiota! —gritó Mirdin, y todos se desternillaron de risa.
El elegante Karim arrastraba las palabras contando historias de conquistas femeninas, y prometió que en cuanto regresaran a Ispahán encontraría para el joven Alí el par de tetas más hermoso de todo el Califato oriental. Karim corría todos los días de un lado a otro de la ciudad de la muerte. A veces se mofaba de sus compañeros, que no tenían más remedio que correr con él, pasando por las calles desiertas junto a casas desocupadas, o cerca de otras en las que se acurrucaban los sanos con los nervios a flor de piel, o frente a cadáveres a la espera de la carreta. Con sus burlas, Karim pretendía huir de la espantosa vista de la realidad. Porque a todos les trastornaba algo más que el vino. Rodeados de muerte, eran jóvenes y estaban vivos, e intentaban enterrar su terror fingiéndose inmortales e inmunes.
Registros de la misión médica de Ispahán.
Día 28 del mes de Rabia I, del año 413 de la Hégira.
Las sangrías, las ventosas y las purgas parecen dar pocos resultados. La relación de las bubas con las muertes a causa de esta plaga resulta interesante, pues sigue observándose que si la buba estalla o evacua regularmente su hedionda supuración verde, es probable que el paciente sobreviva.
Tal vez muchos perecen por causa de la fiebre terriblemente alta que consume las grasas de sus cuerpos. Pero cuando la buba supura, la fiebre cae precipitadamente y comienza la recuperación.
Habiendo observado este fenómeno, nos hemos empeñado en madurar las bubas que podrían abrirse, aplicando cataplasmas de mostaza y bulbos de lila; cataplasmas de higos y cebollas hervidas, todo molido y o mezclado con mantequilla; además de una diversidad de emplastos que favorecen la exudación. En algunos casos, hemos abierto las bubas y las hemos tratado como úlceras, con escaso éxito. Con frecuencia estas inflamaciones, en parte afectadas por la destemplanza y en parte por ser violentamente maduradas, se vuelven tan duras que ningún instrumento puede cortarlas. En estos casos, hemos intentado quemarlas con cáusticos, también con malos resultados. Muchos murieron locos de atar por el tormento, y algunos durante la operación propiamente dicha, de modo que puede afirmarse que hemos torturado a estas pobres criaturas hasta matarlas. Pero algunas se salvan. Claro está que igual hubieran sobrevivido sin nuestra asistencia, pero nos consuela creer que hemos sido útiles a unos pocos.
Firmado: Jesse ben Benjamin
Aprendiz
—¡Recolectores de huesos! —gritó el hombre.
Sus dos sirvientes lo dejaron caer sin ceremonias en el suelo del lazareto y salieron corriendo, sin duda para birlarle sus pertenencias, un robo corriente durante una plaga, que parecía corromper las almas con la misma rapidez que los cuerpos.
Padres enloquecidos de terror abandonaban sin la menor vacilación a sus hijos aquejados de bubas. Aquella mañana habían sido decapitados tres hombres y una mujer por pillaje, y desollaron a un soldado por violar a una moribunda.
Karim, que había llevado consigo a soldados armados y provistos de cubos con agua de cal para limpiar las casas en las que había habido apestados, contó que se ofrecían en venta todo tipo de vicios, y que había sido testigo de tal depravación que resultaba evidente que muchos se aferraban a la vida a través del delirio de la carne.
Poco antes de mediodía, el kelonter, que nunca había entrado personalmente en el lazareto, envió a un soldado pálido y tembloroso a pedir a Rob y a Mirdin que salieran a la calle, donde encontraron a Hafiz olisqueando una manzana cubierta de especias para alejar el brote.
—Os informo de que el recuento de los fallecidos ayer descendió a treinta y siete —dijo con tono triunfal.
La mejora era espectacular, porque el día más virulento, en medio de la tercera semana posterior a la erupción, habían perecido 268 personas. Hafiz les dijo que, según sus cálculos, Shiraz había perdido 861 hombres, 565 mujeres, 3193 niños, 566 esclavos, 1417 esclavas, dos sirios cristianos y 32 judíos.
Rob y Mirdin intercambiaron una mirada significativa, pues a ninguno de los dos se les pasó por alto que el kelonter había enumerado a las víctimas en orden de importancia.
El joven Alí se aproximaba, andando calle abajo. Curiosamente, el muchacho habría pasado junto a ellos sin dar muestras de reconocerlos, si Rob no lo hubiese llamado por su nombre.
Rob se acercó a él y vio que su mirada era rara. Cuando le tocó la cabeza, el conocido ardor le heló el corazón.
«¡Ah, Dios!».
—Alí —dijo tiernamente—, debes entrar conmigo.
Habían visto morir a muchos, pero la rapidez con que la enfermedad se apoderó de Alí Rashi hizo sufrir en carne propia a Rob, Karim y Mirdin.
De vez en cuando, Alí se retorcía en un espasmo repentino, como si algo le mordiera el estómago. El dolor lo estremecía convulsivamente y arqueaba su cuerpo en extrañas contorsiones. Lo bañaron en vinagre, y a primera hora de la tarde albergaron esperanzas porque estaba casi frío al tacto. Pero fue como si la fiebre se hubiera acumulado, y con el nuevo ataque Alí estaba más caliente que antes, con los labios agrietados y los ojos en blanco.
Entre tantos gritos y quejidos, los suyos prácticamente se perdían, pero los otros tres aprendices los oían con claridad porque las circunstancias los habían convertido en la familia del muchacho.
Durante la noche se turnaron junto a su lecho.
El joven sufría atrozmente en su jergón revuelto, cuando Rob llegó para relevar a Mirdin antes del amanecer. Tenía los ojos opacos y apagados. La fiebre había consumido su cuerpo y transformado el redondo rostro adolescente, del que habían emergido unos pómulos altos y una nariz aguileña que permitían vislumbrar al beduino adulto que pudo llegar a ser.
Rob cogió las manos de Alí y recibió la nefasta noticia.
De vez en cuando, como fuga de la impotencia de no hacer nada, acercaba los dedos a la muñeca de Alí y sentía el pulso, débil y confuso como el aleteo de un pájaro con las alas rotas.
Cuando llegó Karim para relevar a Rob, Alí había muerto. Ya no podían seguir fingiendo la inmortalidad. Era evidente que alguno de los tres sería el próximo, y comenzaron a experimentar el auténtico significado del miedo.
Acompañaron el cadáver de Alí a la pira, y cada uno rezó a su manera mientras ardía.
Esa mañana comenzaron a percibir el cambio; era obvio que cada vez llevaban menos enfermos al lazareto. Tres días después, el kelonter, apenas capaz de contener la ilusión de su voz, informó que el día anterior sólo habían muerto once personas.
Andando cerca del lazareto, Rob vio un gran grupo de ratas muertas y agonizantes y notó algo singular al observarlas: los roedores sufrían la plaga, porque casi todos presentaban una buba pequeña pero inconfundible. Localizó a una que había muerto tan recientemente que en su pellejo pálido aún campaban las pulgas; la echó sobre una gran piedra plana y la abrió con su cuchilla tan pulcramente como si al-Juzjani u otro maestro de anatomía estuviese espiando por encima de su hombro.
Registros de la misión médica de Ispahán.
Día 5 del mes de Rabia II, año 413 de la Hégira.
Diversos animales han muerto además de hombres, pues supimos que caballos, vacas, ovejas, camellos, perros, gatos y aves perecieron a causa de la pestilencia en Anshan.
La disección de seis ratas muertas por la plaga fue interesante. Los signos exteriores eran similares a los encontrados en víctimas humanas, con los ojos fijos, los músculos contorsionados, la boca abierta, la lengua ennegrecida y saliente, y bubas en la zona de la ingle o detrás de una oreja.
Con la disección de estas ratas quedó claro por qué la extirpación quirúrgica de la buba suele fracasar. Es probable que la lesión tenga raíces profundas semejantes a la zanahoria, y que después de quitar el cuerpo principal de la buba sigan impregnando a la víctima y haciendo estragos en ella.
Al abrir el abdomen de las ratas encontré que los orificios inferiores de los estómagos y los intestinos superiores, en los seis casos, estaban bastante descoloridos por una bilis verde. Los intestinos bajos se veían moteados. Los hígados de los seis roedores estaban arrugados, y en cuatro casos los corazones aparecían reducidos.
En una de las ratas el estómago estaba, por así decirlo, internamente pelado.
¿Se presentan estos efectos en los órganos de las víctimas humanas de esta plaga?
El aprendiz Karim Harun dice que Galeno dejó escrito que la anatomía interna del hombre es idéntica a la del cerdo y a la del mono, aunque distinta a la de las ratas.
Así, aunque no conocemos los hechos causales de la muerte por plaga en los humanos, podemos tener la amarga certeza de que ocurren internamente y están excluidos, por tanto, de nuestra exploración.
Firmado: Jesse ben Benjamin
Aprendiz
Dos días más tarde, mientras cumplía su trabajo en el lazareto, Rob sintió malestar, pesadez, debilidad en las rodillas, dificultad para respirar, y el ardor interior de quien se ha atiborrado de especias, aunque no las había ingerido.
Estas sensaciones lo acompañaron y aumentaron en el curso de la tarde.
Se esforzó por no hacerles caso, y mirando la cara de una víctima de la enfermedad —inflamada y distorsionada, los ojos brillantes y en blanco—, Rob sintió que se estaba mirando a sí mismo.
Fue a ver a Mirdin y a Karim.
Encontró la respuesta en sus ojos.
Antes de permitir que lo llevaran a un jergón, insistió en buscar el Libro de la plaga y sus notas, que entregó a Mirdin.
—Si ninguno de vosotros sobrevive, el último debe dejarlo donde alguien pueda encontrarlo y enviárselo a Ibn Sina.
—Sí, Jesse —dijo Karim.
Rob se tranquilizó. Le habían quitado una carga de los hombros: había ocurrido lo peor y, por ende, se había librado del terrible grillete del pánico.
—Uno de nosotros se quedará contigo —dijo pesaroso el bondadoso Mirdin.
—No, aquí hay muchos que os necesitan.
Pero veía que lo rondaban y lo observaban.
Decidió tomar nota mentalmente de cada paso de la enfermedad, pero sólo llegó al inicio de la fiebre alta, pues se vio aquejado de un dolor de cabeza tan formidable que sensibilizó toda su piel. Las mantas se volvieron pesadas e irritantes y se las quitó de encima. Entonces lo venció el sueño.
Soñó que charlaba con el alto y flaco Dick Bukerel, el difunto carpintero jefe del gremio de su padre. Al despertar sintió que el calor era más opresivo y que aumentaba su frenesí interior.
Durante una noche espasmódica, se vio asaltado por sueños más violentos, en los que luchaba con un oso que gradualmente adelgazaba y crecía en estatura, hasta convertirse en el Caballero Negro, mientras todos los que habían sido llevados por la plaga presenciaban la descomunal paliza que se propinaban sin que ninguno de los dos lograra acabar con el otro.
Por la mañana lo despertaron los soldados que arrastraban su miserable carga desde el lazareto hasta la carreta. Era una visión familiar para él como aprendiz y practicante de la medicina, pero desde la perspectiva de un apestado, la escena se veía con otros ojos. Le palpitaba el corazón. Sentía un zumbido lejano en los oídos. La pesadez de todos sus miembros era peor que antes de dormirse, y un fuego quemaba en su interior.
—Agua.
Mirdin se apresuró a buscarla, pero cuando Rob cambió de posición para beber, contuvo el aliento, angustiado. Vaciló antes de mirar el lugar donde sentía dolor. Por último lo descubrió, y él y Mirdin intercambiaron una mirada de temor. Debajo de su brazo izquierdo había una horrorosa buba lívida. Cogió a Mirdin de la muñeca.
—¡No la cortarás! ¡Y no debéis quemarla con cáusticos! ¿Me lo prometes?
Mirdin soltó la mano y volvió a empujar a Rob J. sobre su jergón.
—Te lo prometo, Jesse —dijo suavemente y se fue deprisa para llamar a Karim.
Mirdin y Karim le llevaron la mano detrás de la cabeza y se la ataron a un poste, dejando la buba a la vista. Calentaron agua de rosas y empaparon trapos para hacer compresas, cambiando sin falta las cataplasmas cada vez que se enfriaban.
Tenía más fiebre de la que nunca había visto en hombres o en niños, y todo el dolor de su cuerpo se concentraba en la buba, hasta que su mente se hartó del incesante dolor y comenzó a delirar.
Buscó frescura en la sombra de un trigal, y la besó, le tocó la boca, le besó la cara y la cabellera pelirroja que caía sobre él como la bruma oscura.
Oyó que Karim rezaba en parsi y Mirdin en hebreo. Cuando éste llegó al Shema, Rob siguió la oración. Oye, oh Israel, Señor Dios nuestro, el Señor es Uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón…
Temía morir con la escritura judía en los labios y procuró encontrar una oración cristiana. La única que se le ocurrió fue un cántico de los sacerdotes de su niñez.
Jesus Christus natus est.
Jesus Christus crucifixus est
Jesus Christus sepultus est.
Amén.
Su hermano Samuel estaba sentado en el suelo, cerca del jergón, y sin duda era un guía enviado a buscarlo. Samuel parecía el mismo de antes, incluida la expresión irónica y burlona de su rostro. Rob no sabía qué decirle; él era un adulto, pero Samuel seguía siendo el crío que había sido en el momento de su muerte.
El dolor se intensificó. El dolor era insoportable.
—¡Ven, Samuel! —dijo a grito pelado—. ¡Vayámonos!
Pero Samuel siguió sentado y con la vista fija en él.
Al cabo de poco, un dulce y repentino alivio del dolor en el brazo fue tan agudo como una herida recién inferida. No podía permitirse el lujo de alimentar falsas esperanzas, y se obligó a esperar pacientemente la llegada de alguno de sus compañeros.
Después de un tiempo que le pareció desmesuradamente prolongado, se dio cuenta de que Karim estaba inclinado sobre él.
—¡Mirdin! ¡Mirdin! ¡Alabado sea Alá, la buba se ha abierto!
Dos caras sonrientes se cernieron sobre él, una bellamente oscura, la otra sencilla, reflejando la bondad de los santos.
—Pondré una mecha para drenarla —dijo Mirdin, y durante un buen rato tuvieron demasiado trajín para acordarse de las acciones de gracias.
Fue como si hubiese atravesado el mar más tormentoso y ahora derivara en el remanso más sereno y pacífico.
La recuperación fue tan rápida y falta de incidentes como la que había visto en otros sobrevivientes. Sentía debilidad y temblores, como era natural después de las altas fiebres; pero se le despejó la mente y dejó de mezclar acontecimientos pasados y actuales.
Empezó a quejarse, pues deseaba ser de alguna utilidad, pero sus cuidadores no quisieron saber nada y lo mantuvieron en posición supina sobre su jergón.
—¡Para ti lo es todo la práctica de la medicina! —dijo entusiasmado Karim una mañana—. Yo lo sabía, y por eso no planteé objeciones cuando te hiciste con el mando de nuestra pequeña misión.
Rob abrió la boca para protestar, pero la cerró de inmediato, porque era verdad.
—Me puse furioso cuando nombraron jefe a Fadil ibn Parviz —prosiguió Karim—. Se luce en los exámenes y está muy bien considerado por el cuerpo docente, pero en medicina práctica es una calamidad. Además, inició su aprendizaje dos años después que yo y es hakim, mientras yo sigo siendo aprendiz.
—¿Y cómo pudiste aceptarme como jefe, si aún no he cumplido un año de aprendizaje?
—Eres muy distinto y estás fuera de competición porque te ha esclavizado la curación de las enfermedades.
Rob sonrió.
—Te he observado durante estas arduas semanas. ¿Acaso no ha tomado posesión de ti el mismo amo?
—No —respondió Karim tranquilamente—. No me interpretes mal; quisiera ser el mejor médico del mundo. Pero con la misma pasión anhelo hacerme rico. La riqueza no es tu mayor ambición, ¿verdad, Jesse?
Rob meneó la cabeza.
—Cuando yo era niño, en la aldea de Carsh, que pertenece a la provincia de Hamadhan, el sha Abdallah, padre del sha Ala, condujo un gran ejército a través de nuestro territorio para combatir contra las bandas de turcos seljucíes. Cada vez que el ejército de Abdallah se detenía, llegaba la desgracia de una plaga de soldados. Se llevaban cosechas y animales, alimentos que significaban la supervivencia o el desastre para su propio pueblo. Cuando el ejército seguía su camino, nosotros nos moríamos de hambre.
»Yo tenía cinco años. Mi madre cogió por los pies a su hija recién nacida y le aplastó la cabeza contra las rocas. Dicen que muchos recurrieron al canibalismo y lo creo.
»Primero murió mi padre y luego mi madre. Durante un año viví en las calles con pordioseros, y yo mismo me hice mendigo. Finalmente, me adoptó Zaki-Omar, un hombre que había sido amigo de mi padre. Era un atleta famoso. Me educó y me enseñó a correr. Y durante nueve años me hizo objeto de prácticas sodomitas.
Karim calló un momento, y el silencio sólo era interrumpido por el suave gemido de algún paciente en el otro extremo de la sala.
—Cuando él murió, yo tenía quince años. Su familia me expulsó, pero Zaki-Omar había gestionado mi ingreso en la madraza y viajé a Ispahán, libre por primera vez. Tomé la decisión de que cuando tuviera hijos estarían protegidos, y sólo la riqueza da esa clase de seguridad.
De niños habían vivido catástrofes similares a medio mundo de distancia, pensó Rob. De haber sido él menos afortunado, o si Barber hubiera resultado un hombre distinto…
La conversación se vio interrumpida por la llegada de Mirdin, que se sentó en el suelo, al otro lado del jergón.
—Ayer no murió nadie en Shiraz.
—¡Alá! —exclamó Karim.
—¡Nadie murió ayer!
Rob los tomó de la mano.
De inmediato, Karim y Mirdin también unieron sus manos. Estaban más allá de la risa, más allá de las lágrimas, como ancianos que han compartido una vida entera. Así enlazados, se miraron, saboreando la supervivencia.
Dejaron pasar diez días hasta decidir que Rob estaba lo bastante fuerte para viajar. Se había divulgado la noticia del fin de la peste. Transcurrirían años hasta que volviera a haber árboles en Shiraz, pero la gente empezaba a volver, y algunas personas llegaban provistas de madera. Pasaron por una casa donde los carpinteros estaban colocando postigos y por otras donde ponían las puertas.
Era bueno dejar atrás la ciudad y dirigirse al norte.
Viajaron sin prisa. Al llegar a la casa de Ishmael el Mercader, desmontaron y llamaron, pero nadie respondió.
Mirdin arrugó la nariz.
—Huele a muerte por aquí cerca —dijo, tranquilamente.
Entraron en la casa y encontraron los cadáveres de Ishmael el Mercader y de hakim Fadil ibn Parviz, en estado de descomposición. No había huellas del aprendiz de tercer año Abbas Sefi, que sin duda había escapado del «refugio seguro» al ver que los otros eran azotados por la plaga.
De modo que debieron cumplir una última responsabilidad antes de abandonar la tierra azotada por la peste: rezaron sus oraciones e incineraron los dos cadáveres, haciendo una alta fogata con el lujoso mobiliario del mercader.
La misión médica había abandonado Ispahán con ocho hombres, tres salieron cabalgando de Shiraz.