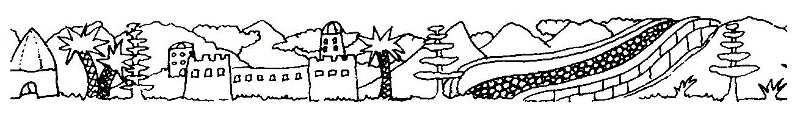
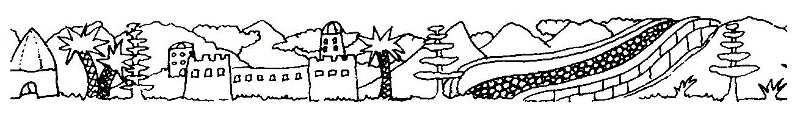
LA DIVERSIÓN DEL sha
Estaba en una ciudad y rodeado de gente, pero llevaba una existencia solitaria. Todas las mañanas se ponía en contacto con los otros aprendices y todas las tardes se separaba de ellos. Sabía que Karim, Abbas y otros vivían en celdas de la madraza, y suponía que Mirdin y los demás estudiantes judíos habitaban en casas del Yehuddiyyeh, pero ignoraba cómo era su existencia fuera de la escuela y del hospital. Suponía que, al igual que él mismo, se verían desbordados por estudios y lecturas. Estaba demasiado ocupado para sentirse solo.
Sólo pasó doce semanas en la admisión de nuevos pacientes, y luego le asignaron un destino que detestaba: los aprendices de médico se turnaban prestando servicios en el tribunal islámico los días en que el kelonter ejecutaba las sentencias.
La primera vez que volvió a la cárcel y pasó cerca de los carcans se le revolvió el estómago.
Un guardia lo condujo hasta una mazmorra donde un hombre se revolcaba y gemía. En el sitio donde tendría que haber estado la mano derecha del preso, una cuerda de cáñamo ataba un áspero trapo azul a un muñón, por encima del cual el antebrazo aparecía terriblemente hinchado.
—¿Me oyes? Soy Jesse.
—Sí, señor —musitó el hombre.
—¿Cómo te llamas?
—Soy Djahel.
—Djahel, ¿cuánto hace que te cortaron la mano?
El hombre movió la cabeza, desconcertado.
—Dos semanas —dijo el guardia.
Al quitar el trapo, Rob encontró un relleno de boñiga de caballo. En sus tiempos de cirujano barbero había visto a menudo usar para ese fin la boñiga, y sabía que no sólo rara vez resultaba beneficiosa, sino que, con toda probabilidad, era dañina. Así pues, la arrancó.
El extremo del antebrazo cercano a la amputación estaba ligado con otro trozo de cáñamo. Debido a la inflamación, las cuerdas se habían hundido en el tejido, y el brazo empezaba a ponerse negro. Rob cortó la venda y lavó con sumo cuidado y lentamente el muñón. Lo untó con una mezcla de sándalo y agua de rosas, y lo lleno de alcanfor en lugar de la boñiga. Dejó a Djahel refunfuñando, pero aliviado.
Ésa fue la mejor parte del día, porque de los calabozos lo llevaron al patio de la cárcel para asistir al inicio de los castigos.
Era prácticamente lo mismo que había presenciado durante su propio confinamiento, salvo que, estando en el carcan, tenía la posibilidad de replegarse en la inconsciencia. Ahora permanecía petrificado entre los mullahs que entonaban sus preces mientras un guardia musculoso levantaba un alfanje de gran tamaño. El prisionero, un hombre de cara gris condenado por fomentar la traición y la sedición, fue obligado a arrodillarse y apoyar la mejilla contra el bloque.
—¡Amo al sha! ¡Beso sus sagrados pies! —gritó el arrodillado en un vano intento por eludir la condena, pero nadie le respondió, y el alfanje ya silbaba en el aire.
El golpe fue limpio, la cabeza rodó y quedó apoyada contra un carcan, con los ojos todavía desorbitados de angustiado terror. Se llevaron los restos y, a continuación, le abrieron la barriga a un joven al que habían encontrado con la esposa de otro. Esta vez el mismo verdugo blandió una daga larga y delgada, y con un tajo de izquierda a derecha destripó eficazmente al adúltero.
Afortunadamente, ese día no había asesinos, a los que también habrían destripado y luego descuartizado para que fueran pasto de perros y aves carroñeras.
Después de los castigos menores, fueron requeridos los servicios de Rob.
Un ladrón que todavía no era hombre se ensució de miedo en los pantalones cuando le cortaron la mano. Había un cazo con resina caliente, pero Rob no la necesitó porque la fuerza de la amputación cerró a cal y canto el muñón, y sólo tuvo que lavarlo y vendarlo.
Lo pasó peor con una mujer gorda y plañidera a la que por segunda vez condenaron por mofarse del Corán: la privaron de la lengua. La sangre roja manaba a través de sus gritos roncos y mudos, hasta que Rob logró cerrar un vaso.
En el interior de Rob comenzó a abrirse paso el odio por la justicia musulmana y el tribunal de Qandrasseh.
—Ésta es una de vuestras herramientas más importantes —dijo solemnemente Ibn Sina a los estudiantes.
Levantó un recipiente para la orina cuyo nombre correcto, les informó, era matula. Tenía forma de campana, con un pico ancho y curvo destinado al paso de la orina. Ibn Sina había dado instrucciones a un soplador de vidrio para que fabricara los matulae de médicos y estudiantes.
Rob ya sabía que si la orina contenía sangre o pus, algo andaba mal.
¡Pero Ibn Sina llevaba dos semanas machacando con la orina! ¿Era poco densa o viscosa? Se sopesaban y discutían las sutilezas del olor. ¿Se presentaba el meloso indicio del azúcar? ¿El olor gredoso sugería la presencia de piedras? ¿La acidez revelaba una enfermedad consuntiva? ¿O meramente evidenciaba la rancia pastosidad de alguien que ha comido espárragos?
¿Era el flujo copioso —lo que significaba que el cuerpo estaba expulsando la enfermedad— o escaso, lo que podía significar que las fiebres internas secaban los líquidos del organismo?
En cuanto al color, Ibn Sina les enseñó a mirar la orina con los ojos de un artista de la paleta: veintiún matices desde el color más claro, pasando por el amarillo, el ocre oscuro, el rojo y el marrón hasta llegar al negro, ponían de manifiesto las diversas combinaciones de contenta o componentes no disueltos.
«¿Para qué tanto jaleo con la orina?», se preguntaba Rob, hastiado.
—¿Por qué es tan importante la orina? —preguntó.
Ibn Sina sonrió.
—Proviene del interior del cuerpo, donde ocurren cosas importantes.
El médico maestro les leyó una selección de Galeno, indicativa de que los riñones eran los órganos encargados de filtrar la orina:
Cualquier carnicero lo sabe porque todos los días ve la posición de los riñones y el conducto llamado uretero que va desde cada riñón hasta la vejiga, y estudiando esta anatomía comprende cuál es su uso y la naturaleza de sus funciones.
Esa clase encolerizó a Rob. Los médicos no deberían consultar a los carniceros, ni aprender de las ovejas y cerdos muertos la constitución de los seres humanos. Si era tan condenadamente importante saber que ocurría en el interior de hombres y mujeres, ¿por qué no miraban, sin más, en el interior de hombres y mujeres? Si los mullahs de Qandrasseh podían salir bien librados de una cópula o de una borrachera, ¿por qué los médicos no se atrevían a hacer caso omiso de los religiosos para adquirir conocimientos? Nadie hablaba de mutilación eterna ni de aceleración de la muerte cuando un tribunal religioso le cercenaba a un prisionero la cabeza, la mano o la lengua o lo destripaba.
A primera hora de la mañana siguiente, llegaron dos guardias palaciegos de Khuff —en un carretón de mulas cargado de comestibles— hicieron un alto en el Yehuddiyyeh en busca de Rob.
—Su Majestad irá hoy de visita, maestro, y solicita tu compañía —dijo uno de los soldados.
«Y ahora, ¿qué?», se preguntó Rob.
—El capitán de las Puertas dice que te des prisa. —El soldado se aclaró discretamente la voz—. Quizá sería mejor que el maestro se pusiera sus mejores galas.
—Tengo puestas mis mejores galas —dijo Rob.
Lo sentaron en la parte de atrás del carro, encima de unos sacos de arroz. Salieron de la ciudad por una vía que transitaban cortesanos a caballo y en sillas de mano, mezclados con toda suerte de carros que transportaban equipos y provisiones. Pese a su humilde posición en la carreta, Rob sentía que su situación era regia, pues jamás lo habían transportado por caminos con la capa de grava recién renovada ni recién regada. Un lado del camino, que según los soldados quedaba reservado al sha, estaba salpicado de flores.
El trayecto concluyó en casa de Rotun bin Nasr, general del ejército, primo lejano del sha Ala y director honorario de la madraza.
—Es ése —dijo a Rob uno de los soldados, señalando a un hombre gordo sonriente, parlanchín y presumido.
La suntuosa finca tenía terrenos extensos. La fiesta comenzaría en un espacioso jardín adornado, en cuyo centro salpicaba agua una gran fuente de mármol. Alrededor se habían dispuesto tapices de seda y oro, y sobre ellos, cojines ricamente bordados. Los sirvientes iban de un lado a otro con bandejas de caramelos, pastas, vinos olorosos y aguas con esencias. Al otro lado de la puerta, en un lado del jardín, un eunuco con la espada desenvainada custodiaba la Tercera Puerta, que llevaba al harén. De acuerdo con la ley musulmana, sólo el amo de una casa podía entrar en los aposentos de las mujeres, y a los transgresores se los destripaba, de modo que Rob se apartó prestamente de la Tercera Puerta. Los soldados habían aclarado que no se esperaba que él descargara el carro ni trabajara en ningún sentido, de manera que salió del jardín y entró en una zona abierta, abarrotada de bestias, nobles, esclavos, sirvientes y un ejército de animadores que parecían estar ensayando al mismo tiempo.
Allí vio reunida a una nobleza de cuadrúpedos. Atados a veinte pasos de distancia entre sí, había una docena de sementales árabes blancos —los más hermosos que había visto en su vida—, nerviosos y ufanos, con ojos oscuros de expresión audaz. Sus arreos eran dignos de ser observados de cerca, pues cuatro bridas estaban adornadas con esmeraldas, dos con rubíes, tres con diamantes y tres con una combinación de piedras de colores que no logró identificar. Los caballos estaban cubiertos por largas colgaduras semejantes a mantas, con brocados de oro tachonados de perlas, y atados con trenzas de seda y oro a anillas sobresalientes de gruesos clavos dorados hundidos en el suelo.
A treinta pasos de los caballos había animales salvajes: dos leones, un tigre y un leopardo, espléndidos ejemplares que descansaban en sus propios tapices escarlata, atados con el mismo sistema que los caballos y con un cuenco dorado para el agua a su alcance.
Más allá, media docena de antílopes blancos con cuernos largos y rectos como flechas —¡distintos de los de cualquier ciervo de Inglaterra!— vigilaban nerviosos a los felinos, que a su vez los observaban adormilados.
Pero Rob pasó poco tiempo atento a estas bestias, y no prestó atención a gladiadores, luchadores, arqueros y semejantes; pasó junto a ellos hacia un objeto fenomenal que inmediatamente lo cautivó, hasta que finalmente se detuvo a corta distancia de su primer elefante vivo.
Era más corpulento de lo que esperaba, mucho mayor que las estatuas bronceadas que vio en Constantinopla. La estatura de la bestia superaba en medio cuerpo a la de un hombre alto. Cada pata era una columna gruesa que terminaba en un pie perfectamente redondo. Su piel arrugada parecía demasiado holgada para su cuerpo y era gris, con manchas rosadas parecidas a lunares de liquen en una roca. El lomo arqueado era más alto que la cruz y la grupa, de la que colgaba un rabo semejante a un cordón grueso con el extremo deshilachado. La cabeza era tan formidable que sus ojos rosados se veían comparativamente diminutos, aunque no eran más pequeños que los de un caballo. De la frente inclinada sobresalían dos pequeñas protuberancias, como si unos cuernos se esforzaran infructuosamente en asomar. Cada oreja ondulante era casi tan grande como el escudo de un guerrero, pero el rasgo más extraordinario de ese animal excepcional era su nariz, mucho más larga y gruesa que el rabo.
El elefante era atendido por un indio de osamenta pequeña, con túnica gris, turbante blanco, fajín y pantalones, que respondió a las preguntas de Rob diciendo que él era Harsha, un mahout o cuidador de elefantes. La bestia era la montura personal del sha Ala en los combates y se llamaba Zi; diminutivo de Zi-ul-Quarnayn o «el de los dos cuernos», en honor de las feroces protuberancias óseas, curvas y tan largas como alto era Rob, que se extendían desde la quijada superior del monstruo.
—Cuando vamos a combatir —dijo orgulloso el indio—, Zi usa su propia cota de malla y lleva afiladas espadas largas fijas en sus colmillos. Está entrenado para matar, de modo que la carga de Su Majestad en su elefante heraldo de la guerra basta para congelar la sangre del enemigo.
El mahout mantenía ocupados a varios sirvientes, que acarreaban cubos con agua. Estos cubos se vaciaban en una gran vasija de oro en la que el animal succionaba el agua con su nariz, desde la cual la salpicaba en la boca.
Rob permaneció junto al elefante hasta que un redoble de tambores y címbalos anunció la llegada del sha, momento en que regresó al jardín con los demás invitados.
El sha llevaba ropa blanca y sencilla, en contraste con los invitados, que parecían haberse ataviado para tratar asuntos de Estado. Respondió al ravi zemin con un asentimiento y ocupó su lugar en una suntuosa butaca, por encima de los cojines, cerca de la fuente.
Los entretenimientos comenzaron con una demostración de espadachines que esgrimían cimitarras con tal fuerza y gracia, que todos los asistentes guardaron silencio y prestaron atención al choque de los aceros, y a los estilizados giros de un ejercicio de combate tan ritual como una danza. Rob notó que la cimitarra era más ligera que la espada inglesa y más pesada que la francesa; requería destreza del duelista en el empuje, y muñecas y brazos fuertes. Lamentó que la exhibición tocara a su fin.
Unos magos acróbatas presentaron un número espectacular plantando una semilla en la tierra, regándola y cubriéndola con un paño. Detrás de una cortina de cuerpos en movimiento, en el punto culminante de sus acrobacias, uno de ellos levantó el paño, clavó en tierra una rama frondosa y volvió a cubrirla. Tanto la distracción como el engaño fueron patentes para Rob, que los estaba esperando; pero se divirtió cuando finalmente retiraron paño y el público aplaudió el «árbol que había crecido por arte de magia».
El sha estaba visiblemente inquieto cuando comenzó la lucha.
—Mi arco —ordenó.
Cuando lo tuvo en sus manos, lo extendió y distendió, mostrando a sus cortesanos con cuánta facilidad tensaba un arma tan pesada. Los más próximos a él murmuraron, admirados de su fuerza, pero otros aprovecharon el ánimo relajado para conversar, y entonces Rob comprendió la razón por la que había sido invitado: en su condición de europeo era una rareza exhibirlo como cualquiera de las bestias o los animadores, y los persas lo acribillaron con preguntas:
—¿Hay un sha en tu país, ese lugar…?
—Inglaterra. Sí, tenemos un rey que se llama Canuto.
—¿Los hombres de tu país son guerreros y caballistas? —preguntó un anciano de ojos sabios.
—Sí, sí, grandes guerreros y estupendos jinetes.
—¿Qué puedes decirnos de la temperatura y el clima?
—Hace más frío y humedad que aquí.
—¿Y la comida?
—Diferente de la vuestra, sin tantas especias. Allá, no hay pilah.
Eso los impresionó.
—¡No conocen el pilah! —comentó el anciano en tono despectivo.
Lo rodearon, pero más por curiosidad que por amistad: se sintió aislado entre ellos.
El sha Ala se incorporó.
—¡A los caballos! —exclamó impaciente, y la muchedumbre lo siguió hasta un campo cercano, dejando a los luchadores con sus llaves y sus gruñidos.
—¡Pelota y palo, pelota y palo! —gritó alguien y, de inmediato, se oyeron fuertes aplausos.
—Entonces juguemos —aceptó el sha.
Escogió a tres hombres como compañeros de equipo y a otros cuatro como adversarios. Los equinos que unos mozos de cuadra llevaron al campo eran poneys duros, como mínimo un palmo más bajos que los mimados sementales blancos. Cuando todos los jugadores ocuparon sus cabalgaduras cada uno recibió un palo largo y flexible que terminaba en forma de cayado.
En cada extremo del alargado campo había dos columnas de piedra, separadas unos ocho pasos entre sí. Cada equipo llevó a sus caballos a medio galope hasta esas áreas, donde formaron filas, enfrentados como ejércitos enemigos. Un oficial del ejército que haría de juez se paró a un lado e hizo rodar hacia el centro del campo una pelota de madera del tamaño de una manzana de Exmouth.
El público empezó a gritar. Los caballos se precipitaron al galope, y los jinetes chillaban y blandían sus palos.
«¡Dios! —pensó Rob J., aterrorizado—. ¡Cuidado, cuidado!». Tres caballos chocaron con un sonido horrible; uno de ellos cayó y rodó, mientras su jinete salía disparado por el aire. El sha acercó su palo y golpeó sonoramente la pelota de madera; los caballos corrieron tras ella haciendo atronar sus cascos en el césped.
El caballo caído relinchaba estridentemente mientras intentaba levantarse sobre un corvejón quebrado. Una docena de mozos entraron corriendo en el campo, le cortaron el pescuezo y lo sacaron a rastras antes que su jinete estuviera en pie. Éste se sostenía el brazo izquierdo y sonreía a través de los dientes apretados.
Rob pensó que tenía el brazo roto y se acercó al jugador lesionado.
—¿Puedo ayudarte?
—¿Eres médico?
—Cirujano barbero y estudiante del maristan.
El miembro de la nobleza lo observó con sorprendido disgusto.
—No, no. Debemos llamar a al-Juzjani —protestó mientras se lo llevaban.
Caballo y jinete fueron reemplazados de inmediato. Se diría que los ocho caballistas habían olvidado que estaban jugando y no librando una batalla.
Los unos golpeaban las monturas de los otros, y en sus intentos por impulsar la pelota para que cayera entre las columnas, la batían peligrosamente cerca de sus contrincantes y de las bestias. Ni siquiera sus propios poneys estaban a salvo de sus palos, pues el sha a menudo golpeaba la pelota casi detrás de sus cascos y debajo de la barriga.
Nadie daba cuartel al sha. Hombres que sin duda habrían sido asesinados si hubieran dedicado una mirada torcida a su soberano, ahora daban la impresión de hacer todo lo posible por dejarlo tullido, y a juzgar por los gruñidos y susurros de los espectadores, Rob J. pensó que no se habrían sentido descontentos si el sha Ala hubiera recibido un golpe o hubiera sido desmontado.
Pero no ocurrió nada de eso. Como los demás, el sha cabalgaba temerariamente pero con una habilidad pasmosa, orientando su poney sin usar las manos, que empuñaban el palo, y con movimientos casi imperceptibles de sus piernas. Ala mantenía una postura firme y confiada, y cabalgaba como si fuera una prolongación de su corcel. El que practicaba era un estilo de equitación que Rob desconocía y se acordó, avergonzado, del anciano que le había preguntado por las caballerías de Inglaterra y él se había jactado de su excelencia.
Los caballos eran una maravilla, pues seguían la pelota sin reducir la velocidad, sabían girar instantáneamente y salir al galope en dirección opuesta, lo que en muchos casos impidió que caballos y jinetes chocaran contra los postes de piedra.
El aire se llenó de polvo, y los espectadores gritaban roncamente.
Cuando alguien marcaba un tanto, sonaban los tambores y los címbalos.
Poco después, el juego terminó cuando el equipo del sha había introducido cinco veces la pelota, mientras el contrario sólo había logrado tres tantos.
Los ojos de Ala brillaban de satisfacción cuando desmontó, porque había marcado personalmente dos tantos. Para celebrarlo, mientras se llevaban los poneys, apostaron a dos toros en el centro del campo y soltaron a dos leones. La contienda fue decepcionantemente injusta, pues en cuanto los felinos estuvieron sueltos, los cuidadores derribaron a los toros y les partieron la crisma a hachazos, permitiendo que las fieras desgarraran la carne todavía estremecida.
Rob comprendió que la colaboración humana en el espectáculo se debía a que el sha Ala era el León de Persia. Habría sido indecoroso y de muy mal augurio que durante su propia fiesta un simple toro hubiera vencido al símbolo del vigoroso poder del Rey de Reyes.
En el jardín, cuatro mujeres cubiertas por velos se balanceaban y danzaban al son de las flautas, mientras un rapsoda cantaba a las huríes, las tiernas y sensuales vírgenes del paraíso.
El imán Qandrasseh no habría puesto objeciones al espectáculo. En efecto, aunque ocasionalmente se adivinaba la curva de un trasero o el movimiento de un pecho entre los pliegues de los voluminosos vestidos negros sólo se mostraban las manos, que no paraban de hacer gestos, y los pies, frotados con alheña roja. Los nobles contemplaban ávidamente unas y otros, imaginaban ciertos rincones también rojos, en el cuerpo oculto por las negras vestimentas.
El sha Ala se levantó de su silla y se alejó de quienes estaban en torno a la fuente, pasó junto al eunuco que sujetaba la espada desenvainada y entró en el harén.
Rob parecía el único que había seguido al rey con la mirada, mientras Khuff, el capitán de las Puertas, se adelantaba para custodiar la Tercera Puerta con el eunuco. El rumor de las conversaciones se elevó; cerca, el general Rotun bis Nasr —anfitrión del rey y amo de la casa— rio audiblemente de sus propios chistes, como si Ala no hubiese ido en busca de sus esposas a la vista de casi toda la corte.
Rob se preguntó si ése era el comportamiento que cabía esperar del Poderosísimo Amo del Universo.
Una hora más tarde volvió el sha, con expresión bondadosa. Khuff se apartó de la Tercera Puerta, hizo una señal imperceptible y comenzó el banquete.
La más fina vajilla blanca estaba dispuesta en paños de brocado, sirvieron pan de cuatro variedades, once tipos de pilah en cuencos de plata tan grandes que uno solo habría sido suficiente. El arroz de cada cuenco era de distinto color y sabor, pues había sido preparado con azafrán, azúcar, pimienta, canela, clavo, ruibarbo, jugo de granadas o zumo de cidra. Cuatro inmensos tajaderos contenían doce aves de corral cada uno; otros dos perniles de antílope asados, en uno se veían pilas con trozos de carnero cocidos a fuego lento, y cuatro ostentaban corderos enteros asados hasta quedar tiernos, jugosos y curruscantes.
«¡Barber, Barber, qué pena que no estés aquí!».
Para ser alguien educado en la apreciación de sabrosos manjares por semejante maestro, en los últimos meses Rob había comido demasiado espartanamente, con el propósito de consagrarse a la vida erudita. Ahora probó todo con incontenible avidez.
En cuanto las sombras fueron crepúsculo, los esclavos fijaron grandes bujías al caparazón córneo de tortugas vivas y las encendieron. Cuatro descomunales ollas fueron acarreadas sobre palos desde la cocina; una estaba llena de huevos de gallina convertidos en un budín cremoso, otra contenía una sopa clara con hierbas, en la tercera abundaba un picadillo de carne con penetrante olor a especias, y la última rebosaba rodajas de un pescado frito que Rob no conocía, de carne blanca y escamosa como la de la platija, aunque con la delicadeza de la trucha.
Ahora reinaba la oscuridad. Aparte del grito de las aves nocturnas, sólo se oían suaves murmullos, eructos, despedazamiento de carnes y rumor de masticación. De vez en cuando, una tortuga parecía suspirar y se movía. La luz proyectada por su vela cambiaba de lugar y parpadeaba como el destello de la luna ondulando en las aguas.
Y siguieron engullendo.
Apareció una fuente con ensalada de invierno, tubérculos conservados en salmuera. Y un cuenco con ensalada de verano, que incluía lechuga y unas hojas verdes picantes y amargas que Rob nunca había probado.
Colocaron delante de cada asistente un plato muy hondo y lo llenaron con un sherbet agridulce. Y luego se presentaron los sirvientes con botas de piel de cabra llenas de vino, copas y platos con pastas y frutos secos endulzados con miel y semillas saladas.
Rob estaba solo y bebió a sorbos el buen vino, sin hablar ni ser interpelado por nadie, escuchando todo con la misma curiosidad con que había paladeado la comida.
Las botas se vaciaron de vino y fueron reemplazadas por otras llenas, provenientes de la inagotable bodega personal del sha. Algunos se levantaban y se apartaban para orinar, aliviar los intestinos o vomitar. Varios estaban embrutecidos y ausentes a causa de la bebida.
Las tortugas se movieron juntas, tal vez por nerviosismo, aunando toda la luz en un rincón y dejando el resto del jardín en la oscuridad. Un eunuco jovencito, acompañado por una lira, cantó con voz aguda y dulce a los guerreros y al amor, pasando por alto el hecho de que muy cerca dos hombres peleaban.
—¡Cagarrajo de una meretriz! —dijo uno arrastrando la voz.
—¡Cara de judío! —Escupió el otro.
Se agarraron cuerpo a cuerpo hasta que alguien los separó y los sacaron a rastras.
Finalmente, el sha tuvo náuseas, perdió el conocimiento y lo llevaron a su carroza.
Rob se escabulló de inmediato. No había luna y le resultó difícil seguir el camino desde la finca de Rotun bin Nasr. Por un apremio profundo y amargo, ocupó el lado del camino reservado al sha, y en un momento dado interrumpió sus pasos para orinar larga y cálidamente sobre las flores desparramadas.
Lo adelantaron jinetes y diversos transportes, pero nadie se ofreció a llevarlo. Tardó horas en llegar a Ispahán. El centinela se había acostumbrado a los rezagados que volvían de la fiesta del sha y, fatigado, hizo ademán de que cruzara la puerta.
A mitad de camino, ya en el interior de Ispahán, Rob se detuvo y se sentó en una empalizada baja para contemplar aquella ciudad tan extraña donde todo estaba prohibido por el Corán y todo era objeto de infracción. Se permitía a un hombre tener cuatro esposas, pero casi todos parecían dispuestos a arriesgar la cabeza para acostarse con otras mujeres, mientras el sha Ala fornicaba abiertamente con quien le venía en gana. Beber vino estaba proscrito por el Profeta y era pecado; sin embargo, había un hambre nacional de vino, un gran porcentaje del populacho bebía en exceso y el sha poseía una vasta bodega de finísimos caldos.
Meditando acerca del enigma que era Persia, Rob entró en su casa sobre piernas inestables, bajo un firmamento enjoyado y el encantador sonido del muecín del alminar de la mezquita del Viernes.