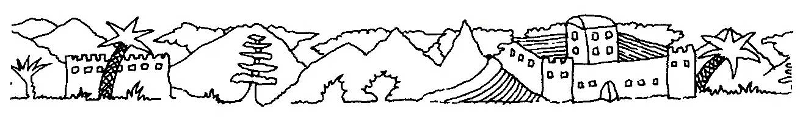
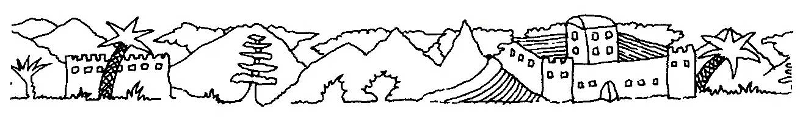
EL REPARTO
Como el que había muerto era un miembro del gremio en lugar de una persona a su cargo, la Corporación de Carpinteros pagó el canto de cincuenta salmos. Dos días después del funeral, Della Hargreaves se trasladó a vivir con su hermano a Ramsey. Richard Bukerel llevó a Rob aparte para hablar con él.
—Cuando no hay parientes, los niños y los bienes deben repartirse —dijo apresuradamente el jefe carpintero—. La corporación se hará cargo de todo.
Rob se sentía paralizado.
Aquella noche intentó explicárselo a sus hermanos. Sólo Samuel supo de qué les hablaba.
—Entonces, ¿estaremos separados?
—Sí.
—¿Y cada uno de nosotros vivirá con otra familia?
—Sí.
Más tarde, alguien se deslizó en la cama, a su lado. Supuso que se trataba de Willum o de Anne Mary, pero fue Samuel quien lo abrazó y lo sujetó con fuerza.
—Rob J., quiero que vuelvan.
—Yo también. —Acarició el hombro huesudo que había golpeado tan a menudo.
Lloraron juntos.
—Entonces, ¿no volveremos a vernos?
Rob sintió frío.
—Vamos, Samuel, no te pongas tonto. Sin duda viviremos en el barrio y nos veremos constantemente. Siempre seremos hermanos.
Samuel se sintió consolado y durmió un rato, pero antes del alba mojó la cama, como si fuera más pequeño que Jonathan. Por la mañana se sintió avergonzado y le resultó imposible mirar a Rob a la cara. Sus temores no eran infundados, ya que fue el primero en partir. La mayoría de los miembros de la Decena de su padre seguían sin trabajo. De los nueve trabajadores de la madera, sólo había un hombre dispuesto y en condiciones de incorporar un niño a su familia. Con Samuel, los martillos y la sierra de Nathanael fueron a parar a Turner Horne, un maestro carpintero que sólo vivía a seis casas de distancia.
Dos días después se presentó un sacerdote llamado Ranald Lovell en compañía del padre Kempton, el que había cantado las misas por mamá y papá. El padre Lovell dijo que lo trasladaban al norte de Inglaterra y que quería un niño. Los examinó a todos y se encaprichó con Willum. Era un hombre corpulento y campechano, de pelo rubio claro y ojos grises, que —intentó convencerse Rob— eran amables.
Pálido y tembloroso, su hermano sólo pudo mover la cabeza mientras seguía a los dos sacerdotes fuera de la casa.
—Adiós, William —dijo Rob.
Sin reflexionar, se preguntó si no podría quedarse con los dos pequeños, pero ya había empezado a repartir parcamente los últimos restos de la comida del funeral del padre y era un chico realista. Jonathan, así como el jubón de cuero y el cinto de herramientas de su padre, fueron entregados a un carpintero subalterno llamado Aylwyn, que pertenecía a la Centena de Nathanael. Cuando se presentó la señora Aylwyn, Rob le explicó que Jonathan sabía usar el orinal, pero necesitaba pañales cuando se asustaba, y la mujer aceptó los trapos aclarados por los lavados y al niño con una sonrisa y un asentimiento de cabeza.
El ama de cría se quedó con el pequeño Roger y recibió los materiales de bordado de mamá, tal como informó Richard Bukerel a Rob, que nunca había visto a la mujer.
La cabellera de Anne Mary necesitaba un lavado. Aunque Rob lo hizo con todo cuidado, tal como le habían enseñado, a la niña le entro jabón en los ojos, jabón áspero y que escocía. Rob le secó el pelo y la abrazó mientras lloraba, oliendo su limpia cabellera de color castaño foca, que despedía un perfume como el de mamá.
Al día siguiente, los muebles en mejor estado fueron retirados por el panadero y su esposa, apellidados Haverhill, y Anne Mary se trasladó a vivir en el piso de arriba de la panadería. Rob la llevó hasta ellos cogida de la mano: «adiós, entonces, pequeña».
—Te quiero, mi doncella Anne Mary —susurró, y la abrazó.
La niña parecía culparlo de todo lo ocurrido y no quiso despedirse.
Sólo quedaba Rob J., y ya no había bienes. Aquella noche Bukerel fue a visitarlo. Aunque había bebido, el jefe carpintero estaba despejado.
—Quizá tardes mucho tiempo en encontrar un sitio. En los tiempos que corren, nadie tiene comida para el apetito adulto de un chico que no puede hacer trabajos de hombres. —Siguió hablando después de un meditativo silencio—. Cuando era más joven, todos decían que si pudiéramos tener una paz verdadera y librarnos del rey Ethelred, el peor monarca que haya echado a perder a una generación, correrían buenos tiempos. Sufrimos una invasión tras otra: sajones, daneses, todos los condenados tipos de piratas. Ahora que por fin tenemos a un firme monarca pacificador en el rey Canuto, parece que la naturaleza conspira para oprimirnos. Las grandes tormentas de verano y de invierno nos pierden. Las cosechas han fracasado tres años seguidos. Los molineros no muelen el grano y los marineros permanecen en el puerto. Nadie construye y los artesanos están ociosos. Son tiempos difíciles, muchacho, pero te prometo que te encontraré un sitio.
—Muchas gracias, jefe carpintero.
Los oscuros ojos de Bukerel denotaban preocupación.
—Te he observado, Robert Cole. He visto a un niño que se ocupaba de su familia como un hombre valioso. Te llevaría a mi propio hogar si mi esposa fuera diferente. —Parpadeó, incómodo al darse cuenta de que la bebida le había aflojado la lengua más de lo que debía, y se puso pesadamente de pie—. Que tengas una noche reposada, Rob J.
—Que tengas una noche reposada, jefe carpintero.
Se convirtió en un ermitaño. Las habitaciones casi vacías eran su cueva. Nadie lo invitó a sentarse a su mesa. Aunque los vecinos no podían ignorar su existencia, lo sustentaban de mala gana. La señora Haverhill iba por la mañana y le dejaba el pan que no se había vendido el día anterior, y la señora Bukerel iba por la tarde y le dejaba una minúscula porción de queso, reparando en sus ojos enrojecidos y diciéndole que llorar era privilegio de las mujeres. Sacaba agua del pozo público igual que antes, y se ocupaba de la casa, pero no había nadie que desordenara la vivienda tranquila y saqueada, y tenía poco que hacer salvo preocuparse y soñar.
A veces se convertía en un explorador romano, se tendía junto a la ventana abierta, detrás de la cortina de mamá, y escuchaba los secretos del mundo enemigo. Oía pasar los carros tirados por caballos, los perros que ladraban, los niños que jugaban, los trinos de los pájaros…
En una ocasión oyó por casualidad las voces de un grupo de hombres del gremio.
—Rob Cole es una ganga. Alguien debería quedárselo —dijo Bukerel.
Continuó escondido y sintiéndose culpable, oyendo cómo los demás hablaban de él como si fuera otra persona.
—¡Ay, mirad lo crecido que está! Será una fiera para el trabajo cuando haya terminado su desarrollo —comentó Hugh Tite a regañadientes.
¿Y si lo aceptaba Tite? Rob, consternado, evaluó la perspectiva de convivir con Anthony Tite. No se sintió disgustado cuando Hugh bufó, molesto:
—Pasarán tres años hasta que sea lo bastante mayor para convertirse en aprendiz de carpintero, y ya come como un caballo. En estos tiempos no faltan en Londres las espaldas fuertes y las barrigas vacías.
Los hombres se alejaron.
Dos días más tarde, oculto tras la cortina de la misma ventana, pagó caro el pecado de escuchar a hurtadillas cuando oyó a la señora Bukerel comentar con la señora Haverhill el cargo de su marido en el gremio:
—Todos hablan del honor de ser jefe carpintero, pero no lleva alimentos a mi mesa. Todo lo contrario; supone pesadas obligaciones. Estoy harta de tener que compartir mis provisiones con gente como ese chico crecido y perezoso de allí.
—¿Qué será de él? —preguntó la señora Haverhill, y suspiró.
—He aconsejado al maestro Bukerel que lo venda como indigente. Incluso en los malos tiempos un esclavo joven tendrá un precio que permita devolvernos al gremio y a todos nosotros lo gastado en la familia Cole.
Rob no podía ni respirar. La señora Bukerel se sorbió los mocos.
—El jefe carpintero no quiso ni oírme —añadió agriamente—. Confío en que, a la larga, podré convencerlo. Pero sospecho que cuando entre en razón ya no podremos recuperar los costos.
Cuando las dos mujeres se alejaron, Rob permaneció detrás de la cortina de la ventana como si tuviera fiebre, intermitentemente sudado y aterido.
Toda su vida había visto esclavos y había dado por sentado que su condición tenía muy poco que ver con ellos, pues había nacido inglés libre.
Era demasiado joven para convertirse en estibador. Sin embargo, sabía que usaban a los niños esclavos en las minas, donde trabajaban en túneles demasiado estrechos para que pasaran los cuerpos adultos. También sabía que los esclavos eran miserablemente vestidos y alimentados y que a menudo los azotaban con brutalidad por infracciones menores. También sabía que, una vez esclavizados, su condición se mantenía de por vida.
Se acostó y lloró. Finalmente, logró hacer acopio de valor y convencerse de que Dick Bukerel jamás lo vendería como esclavo, pero le preocupaba la posibilidad de que la señora Bukerel enviara a otros a que lo hicieran sin informar a su marido. Era perfectamente capaz de algo así, se dijo. Mientras esperaba en la casa silenciosa y abandonada, llegó a sobresaltarse y temblar ante el más mínimo sonido.
Cinco gélidos días después del funeral de su padre, un desconocido llamó a la puerta.
—¿Eres el joven Cole? —Rob asintió cauteloso, con el corazón desbocado—. Me llamo Croft. Me envía un hombre llamado Richard Bukerel, al que conocí mientras bebíamos en la taberna de Bardwell.
Rob vio a un hombre ni joven ni viejo, con un cuerpo enormemente gordo, y cara curtida, enmarcada entre la larga cabellera de hombre libre, y una barba redondeada y crespa del mismo color rojizo.
—¿Cuál es tu nombre completo?
—Robert Jeremy Cole, señor.
—¿Edad?
—Nueve años.
—Soy cirujano barbero y busco un aprendiz. Joven Cole, ¿sabes lo que hace un cirujano barbero?
—¿Eres una especie de médico?
El hombre grueso sonrió.
—De momento, es una definición bastante precisa. Bukerel me habló de tus circunstancias. ¿Te atrae mi oficio?
No le gustaba; no tenía el menor deseo de parecerse a la sanguijuela que había sangrado a su padre hasta matarlo. Pero aún menos le atraía la posibilidad de que lo vendieran como esclavo, y respondió afirmativamente sin la menor vacilación.
—¿Le temes al trabajo?
—¡Oh, no, señor!
—Me alegro, porque te haré trabajar hasta que se te desgaste el trasero. Bukerel dijo que sabes leer, escribir y latín.
Rob titubeó.
—A decir verdad, muy poco latín.
El hombre sonrió.
—Te pondré una temporada a prueba, mozuelo. ¿Tienes cosas?
Hacía días que tenía el hatillo preparado. «¿Me he salvado?», se preguntó. Salieron y treparon al carro más extraño que Rob había visto en su vida. A cada lado del asiento delantero se alzaba un poste blanco rodeado de una gruesa tira semejante a una serpiente carmesí. Era un carromato cubierto, pintarrajeado de rojo brillante y adornado con dibujos color amarillo sol: un carnero, un león, una balanza, una cabra, peces, un arquero, un cangrejo…
El caballo gris se puso en marcha y rodaron por la calle de los Carpinteros hasta pasar delante de la casa del gremio. Rob permaneció inmóvil mientras atravesaban el tumulto de la calle del Támesis, dirigiendo rápidas miradas al hombre y notando ahora un rostro apuesto a pesar de la grasa, una nariz saliente y enrojecida, un lobanillo en el párpado izquierdo y una red de delgadas arrugas que salían de los rabillos de sus penetrantes ojos azules.
El carromato atravesó el pequeño puente sobre el Walbrook y pasó delante de los establos de Egglestan y del sitio donde había caído mamá. Torcieron a la derecha y traquetearon sobre el puente de Londres, rumbo a la orilla sur del Támesis. Junto al puente estaba amarrado el transbordador, y apenas más allá se alzaba el grandioso mercado de Southwark, por el que entraban en Inglaterra los productos extranjeros. Pasaron delante de almacenes incendiados y arrasados por los daneses y recientemente reconstruidos. En lo alto del talud se alzaba una única hilera de casitas de zarzo y argamasa barata; humildes hogares de pescadores, gabarreros y descargadores del puerto. Había dos posadas de baja estofa para los comerciantes que acudían al mercado. Después, bordeando el ancho talud, se erguía una doble hilera de espléndidas casas; los hogares de los ricos mercaderes de Londres; todas con impresionantes jardines y unas pocas erigidas sobre pilotes asentados en el fondo pantanoso. Reconoció el hogar del importador de encajes con el que trataba mamá. Jamás había llegado más lejos.
—¿Maestro Croft?
El hombre frunció el entrecejo.
—No, no. No me llames nunca Croft. Siempre me dicen Barber en virtud de mi profesión.
—Sí, Barber —dijo.
Segundos después, todo Southwark quedó detrás y con pánico creciente Rob J. se dio cuenta de que había entrado en el extraño y desconocido mundo exterior.
—Barber, ¿a dónde vamos? —No pudo abstenerse de gritar.
El hombre sonrió y agitó las riendas, por lo que el rucio se puso a trotar.
—A todas partes —respondió.