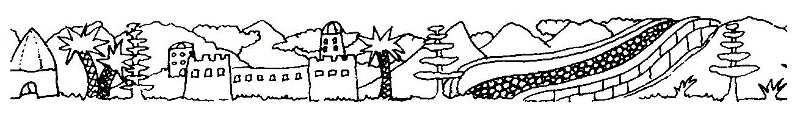
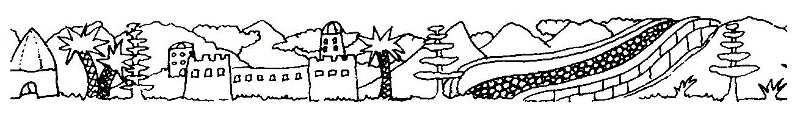
EL CENTINELA FRANCÉS
Abandonaron la región montañosa y se internaron en las llanuras que el camino romano dividía en una línea absolutamente recta hasta donde alcanzaba la mirada. A ambos lados del camino había campos de tierra negra. Los campesinos comenzaban a cosechar cereales y verduras tardías: el verano había terminado. Llegaron a un inmenso lago y siguieron su orilla durante tres días, deteniéndose por la noche para comprar provisiones en la localidad ribereña de Siofok. No era propiamente una ciudad; sólo unos edificios decaídos que habitaba un campesinado mañoso y parlanchín. Pero el lago —el lago Balaton— era un sueño celestial, de aguas oscuras y aspecto duro como el de una gema, que despidió una calima blanca a primera hora de la mañana mientras él esperaba que los judíos recitaran sus oraciones.
Era entretenido observar a aquellas extrañas criaturas que se balanceaban mientras oraban, dando la impresión de que Dios hacía malabarismos con sus cabezas, las cuales subían y bajaban sin la menor sincronía aunque, evidentemente, al son de un ritmo misterioso. Cuando concluyeron y Rob sugirió que nadaran con él, hicieron muecas debido al frío, pero de pronto empezaron a parlotear en su lengua. Meir dijo algo y Simon asintió y se volvió: estaba de guardia del campamento. Los otros y Rob corrieron hasta la orilla del lago, se desnudaron y empezaron a salpicar en los bajíos, gritando como niños. Tuveh no era un buen nadador y se revolcaba. Judah ha-Cohen chapoteaba débilmente y Gershom ben Shemuel, cuya panza redonda era impresionantemente blanca en comparación con su cara bronceada por el sol, flotaba de espaldas y bramaba incomprensibles canciones. La sorpresa fue Meir.
—¡Mejor que el mikva! —gritó, jadeante.
—¿Qué es el mikva? —preguntó Rob, pero el fornido judío se hundió por debajo de la superficie y luego comenzó a alejarse de la orilla con potentes brazadas. Rob nadó tras él, pensando que preferiría estar con una señora.
Trató de recordar a las mujeres con las que había nadado. Sumarían una media docena y había hecho el amor con todas ellas, antes o después de nadar. Varias veces en el agua, con la humedad lamiendo sus cuerpos…
Hacía cinco meses que no tocaba a una mujer, el periodo de abstinencia más prolongado desde que Editha Lipton lo había introducido en el mundo del sexo. Ahora pateó y se sacudió en el agua, que estaba muy fría, intentando liberarse del dolor que le producía la ausencia del amor carnal.
Cuando adelantó a Meir, le envió una fabulosa salpicadura a la cara.
Meir escupió y tosió.
—¡Cristiano! —le gritó amenazadoramente.
Rob volvió a salpicarlo y Meir se aferró a él. Rob era más alto pero el otro tenía una fuerza descomunal. Empujó a Rob bajo la superficie, pero éste enredó sus dedos en la barba y tironeó, hundiéndolo consigo. Bajo la superficie, parecía que unas diminutas motas de escarcha se separaban del agua parda y se aferraban a él, frío sobre frío, hasta que se sintió envuelto en una piel de gélida plata.
Más abajo.
Hasta que, en el mismo momento, cada uno de ellos sintió pánico y pensó que se ahogaría jugando. Se separaron y aparecieron en la superficie en busca de aire. Ninguno de los dos vencido, ninguno de los dos victorioso, nadaron juntos hasta la orilla. Al salir del agua temblaban con la anticipación del frío otoñal, mientras luchaban por meter sus cuerpos húmedos en la ropa. Meir había notado que Rob tenía el pene circuncidado y lo miró.
—Un caballo me mordió la punta —dijo Rob.
—Una yegua, sin duda —apostillo Meir solemnemente; murmuró algo a los otros en su idioma, lo que provocó que todos sonrieran a Rob.
Los judíos usaban una ropa curiosamente orlada sobre la carne. Desnudos eran como los demás hombres; vestidos recuperaban su exotismo.
Pescaron a Rob estudiándolos, pero él no les pidió que aclararan el porqué de su extraña ropa interior, y nadie se lo explicó voluntariamente.
Cuando el lago quedó atrás, el paisaje se resintió. Poco después se volvió casi insoportable la monotonía de bajar por un camino recto e interminable, millas y millas de un monte o un campo invariable que se parecía a todos los campos. Rob J. buscó refugio en su imaginación, visualizando el camino como había sido poco después de que lo construyeran, una vía en una vasta red de miles de caminos que habían permitido a Roma conquistar el mundo. En primer lugar habrían llegado los exploradores, una caballería de avanzada. Luego, el general en su carro conducido por un esclavo, rodeado de trompetas por razones de boato y para hacer señales. Más tarde los tribunos y los legados, los funcionarios a caballo. Y detrás de ellos la legión, un enjambre de cerdosas jabalinas…: diez cohortes de los asesinos más eficaces de la historia; seiscientos hombres por cohorte; cada cien legionarios un centurión. Y por último miles de esclavos haciendo lo que otras bestias de trabajo no podían hacer, arrastrando la tormenta, la gigantesca maquinaria de guerra que era la verdadera razón para construir los caminos: enormes arietes para poder destruir muros y fortificaciones, terribles catapultas para que del cielo llovieran dardos sobre el enemigo, gigantescas ballestas, las hondas de los dioses, para arrojar rocas por el aire o lanzar grandes rayos si disparaban flechas. Finalmente, los carros cargados con impedimenta, el equipaje, seguidos por esposas e hijos, prostitutas, comerciantes, correos y funcionarios del gobierno; las hormigas de la historia que vivían de las sobras del festín romano.
Ahora aquel ejército era leyenda y sueño, aquel séquito era polvo y aquel gobierno había desaparecido, pero permanecían los caminos, indestructibles calzadas algunas veces tan rectas como para adormecer la mente.
La hija de Cullen caminaba otra vez cerca de su carromato; su caballo iba atado a uno de los animales de carga.
—¿Queréis viajar conmigo, señorita? El carro significará un cambio para vos.
Ella dudó, pero cuando Rob le tendió la mano, la cogió y le permitió que la ayudara a subir.
—Vuestra mejilla ha cicatrizado muy bien —observó Margaret ruborizada, aunque parecía incapaz de no hablar—. Apenas queda una ligerísima línea dorada del último rasguño. Con suerte se desvanecerá y no os quedará cicatriz.
Rob sintió que también se ponía colorado y no le gustó nada que ella examinara sus facciones.
—¿Cómo os habéis herido?
—En un encuentro con salteadores de caminos.
Mary Cullen respiró hondo.
—Ruego a Dios que nos evite algo semejante. —Lo miró, pensativa—. Algunos dicen que el propio Kerl Fritta extendió el rumor sobre los bandidos magiares, con el propósito de atemorizar a los viajeros y lograr que se unieran en tropel a su caravana.
Rob se encogió de hombros.
—No está fuera del alcance del señor Fritta haberlo hecho, creo. Los magiares no parecen amenazadores.
A ambos lados del camino, hombres y mujeres cosechaban coles. Guardaron silencio. Cada bache del camino hacía chocar sus cuerpos, de modo que Rob era consciente en todo momento de la posibilidad de que lo rozara una suave cadera o un muslo firme, y el aroma de la carne de aquella muchacha era como una especia tibia extraída de las zarzamoras bajo el sol.
Él, que había acosado a las mujeres a todo lo largo y lo ancho de Inglaterra, notó que se le estrangulaba la voz cuando intentó hablar.
—¿Vuestro segundo nombre siempre ha sido Margaret, señorita Cullen?
Ella lo miró, atónita.
—Siempre.
—¿No recordáis otro nombre?
—De niña mi padre me decía Tortuga, porque a veces hacía así.
Y parpadeó lentamente. A Rob lo turbaba el deseo de tocarle el pelo.
Debajo del ancho pómulo izquierdo apuntaba una minúscula cicatriz, invisible si uno no la examinaba a fondo, y que no la desfiguraba en lo más mínimo. Rob desvió rápidamente la mirada.
Delante, su padre volvió la cabeza y divisó a su hija en el carromato. Cullen había visto varias veces más a Rob en compañía de los judíos, y el disgusto apareció en su voz cuando gritó el nombre de Mary Margaret. Ella se dispuso a abandonar el pescante.
—¿Cuál es vuestro segundo nombre, señor Cole?
—Jeremy.
Inclinó la cabeza y adoptó una expresión grave, pero sus ojos se burlaron de él.
—¿Siempre ha sido Jeremy? ¿No recordáis otro nombre?
Recogió sus faldas con una mano y saltó a tierra ligeramente, como un animal. Rob tuvo un vislumbre de piernas blancas y golpeó las riendas contra el lomo de Caballo, enfurecido al ver que sólo era un objeto de diversión para ella.
Aquella noche, después de cenar, fue a buscar a Simon para la segunda lección y descubrió que los judíos tenían libros. En la escuela parroquial de St. Botolph, a la que asistió de niño, había tres libros: un Canon de la Biblia y un Nuevo Testamento, ambos en latín, y un menologio en inglés, la lista de los días de festividad religiosa prescritos para su general observancia por el monarca de Inglaterra. Las páginas eran de vitela, hechas tratando pieles de corderos, becerros o cabritillos. La ingente tarea de escribirlos a mano, hacía que los libros fuesen caros y raros.
Los judíos parecían tenerlos en gran número —más adelante supo que sumaban siete— guardados en un pequeño cofre de cuero repujado.
Simon cogió uno escrito en parsi y pasaron la lección examinándolo; Rob en el texto buscaba las letras una por una, a medida que Simon las pronunciaba. Había aprendido rápidamente y bien el alfabeto parsi. Simon lo alabó y leyó un pasaje del libro para que Rob oyera la entonación. Hacía pausa después de cada palabra y Rob tenía que repetirla.
—¿Cómo se llama este libro?
—El Corán, que es la Biblia de los persas —dijo Simon y después tradujo:
Gloria a Dios en las alturas, lleno de gracia y misericordia.
Él lo creó todo, incluido el hombre.
Al hombre le dio un lugar especial en su creación,
y lo honró convirtiéndolo en su agente.
Con ese fin, lo imbuyó de comprensión,
purificó sus afectos y lo dotó de penetración espiritual.
—Todos los días te daré una lista de diez palabras y expresiones —dijo Simon—. Debes aprenderlas de memoria para la siguiente lección.
—Dame veinticinco palabras cada día —le pidió Rob, quien sabía que sólo tendría maestro hasta Constantinopla.
Simon sonrió.
—Veinticinco, entonces.
Al día siguiente Rob aprendió fácilmente las palabras, pues el camino seguía siendo recto y liso, y Caballo podía andar con las riendas sueltas mientras su amo estudiaba en el pescante. Pero Rob vio que estaba perdiendo muchas oportunidades, y después de la lección de ese día pidió permiso a Meir ben Asher para llevarse el libro persa a su carromato y poder estudiarlo a lo largo de todo el día de viaje, vacío de acontecimientos. Meir se negó de plano.
—El libro no debe estar nunca fuera del alcance de nuestra mirada. Sólo puedes leerlo en nuestra compañía.
—¿No puede ir Simon conmigo en el carro?
Tuvo la certeza de que Meir estaba a punto de decirle otra vez no, pero intervino Simon.
—Podría aprovechar el tiempo para verificar los libros de contabilidad —dijo.
Meir caviló.
—Éste llegará a ser un erudito de primera —comentó Simon—. Ya hay en él un voraz amor por el estudio.
Los judíos observaron a Rob de una manera algo distinta a como lo habían mirado hasta entonces. Por último, Meir asintió.
—Puedes llevar el libro a tu carro —dijo.
Aquella noche se quedó dormido lamentando que no fuese ya el día siguiente, y por la mañana despertó temprano y ansioso, con una sensación de anticipación casi dolorosa. La espera fue más difícil porque presenció los preparativos que hacían los judíos antes de iniciar el día: Simon fue a la arboleda para aliviar la vejiga y los intestinos; bostezando, Meir y Tuveh se contonearon hasta el arroyo para lavarse, todos ellos balanceándose y musitando los maitines; Gershom y Judah sirvieron el pan y la papilla.
Ningún enamorado esperó nunca a doncella alguna con más impaciencia.
—Venga, venga, patoso, holgazán hebreo —farfulló, mientras repasaba por última vez la lección del vocabulario persa correspondiente a ese día.
Cuando por fin Simon llegó, iba cargado con el libro persa, un pesado libro mayor de contabilidad y un curioso marco de madera que contenía columnas de cuentas ensartadas en estrechas varillas de madera.
—¿Qué es eso?
—Un ábaco. Un contador muy útil cuando se trata de hacer sumas —explicó Simon.
Después de que la caravana se pusiera en marcha, fue evidente que el nuevo acuerdo era fructífero. Pese a la relativa lisura del camino, las ruedas del carromato rodaban sobre piedras y no era práctico escribir, pero resultaba fácil leer. Cada uno se dedicó a su trabajo mientras avanzaban a través de millas y millas de campo.
El libro persa no tenía ningún sentido para él, pero Simon le había dicho que leyera las letras y las palabras parsis hasta que se sintiera fluido con la pronunciación. Una vez tropezó con una frase que Simon le había puesto en la lista: Kochomedy.
—Has venido con buenas intenciones —dijo con tono triunfal, como si hubiese alcanzado una victoria menor.
A veces levantaba la vista y contemplaba la espalda de Mary Margaret. Ahora ella no se movía del lado de su padre, sin duda por insistencia de éste, pues Rob había notado que Cullen miraba cejijunto a Simon cuando se encaramó al carro. Mary cabalgaba con la espalda muy recta y la cabeza erguida, como si toda su vida se hubiera balanceado en una silla de montar.
A mediodía Rob había aprendido su lista de palabras y frases.
—Veinticinco no es suficiente. Tienes que darme más.
Simon sonrió y le puso otras quince. El judío hablaba poco y Rob se acostumbró al clac-clac-clac de las cuentas del ábaco volando al contacto de los dedos de Simon.
A media tarde, Simon gruñó y Rob supo que había descubierto un error en uno de los cálculos. Evidentemente, el libro mayor contenía el registro de muchas transacciones. A Rob se le ocurrió que aquellos hombres llevaban a sus familias los beneficios de la caravana mercantil que habían conducido de Persia a Alemania, lo que explicaba por qué nunca dejaban sin protección su campamento. En la línea de marcha, delante de él iba Cullen, trasladando una considerable suma de dinero a Anatolia, con el propósito de comprar ganado. Detrás iban aquellos judíos, que seguramente llevaban una cifra más importante aún. Si los bandidos supieran de la existencia de esos dinerales, pensó con incomodidad, reunirían un ejército de proscritos y ni siquiera una caravana tan numerosa estaría a salvo de su ataque. Pero no se sintió tentado a abandonar la caravana, porque viajar a solas era lo mismo que buscarse la muerte. De modo que apartó tales temores de su mente y, día tras día, permanecía en el asiento del carromato con las riendas sueltas y los ojos fijos —como para toda la eternidad— en el libro sagrado del Islam.
El buen tiempo se mantuvo, y la profundidad azul de los cielos otoñales le recordaba los ojos de Mary Cullen, de los que muy poco veía porque guardaba las distancias. Sin duda así se lo había ordenado su padre.
Simon terminó de revisar el libro de contabilidad y no tenía excusa para ir a sentarse todos los días en su carro, pero ya se había establecido una rutina y Meir accedía con más tranquilidad a separarse de su libro persa.
Simon lo instruía asiduamente para que llegara a ser un príncipe de mercaderes.
—¿Cuál es la unidad básica de peso en Persia?
—El man, Simon; aproximadamente la mitad de una piedra europea.
—Dime cuáles son los otros pesos.
—Está el ratel, que es la sexta parte de un man. El dirham, la quincuagésima parte de un ratel. El mescal, o sea la mitad de un dirham. El dung sexta parte de un mescal. Y, por último, el barleycorn, que es un cuarto de dung.
—Muy bien. ¡Muy bien, ya lo creo!
Cuando el otro no lo interrogaba, Rob no podía reprimir incesantes preguntas.
—Simon, por favor. ¿Cómo se dice dinero?
—Ras.
—Simon, si fueras tan amable… ¿qué quiere decir esta expresión que aparece en el libro, Sonab a caret?
—Mérito para la otra vida, es decir, en el paraíso.
—Simon…
Simon gruñía y Rob comprendía que se estaba poniendo pesado, momento en que se tragaba las preguntas hasta que la necesidad de plantear otra cruzaba su mente.
Dos veces por semana pasaba visita. Simon hacía las veces de traductor, observaba y escuchaba. Cuando Rob examinaba y medicaba, el experto era él y Simon se transformaba en el que hacía las preguntas.
Un boyero franco, de sonrisa estúpida, fue a ver al cirujano barbero y se quejó de sensibilidad y dolor detrás de las rodillas, donde tenía unos bultos rojos. Rob le dio un bálsamo de hierbas sedantes en grasa de oveja y le dijo que volviera dos semanas después, pero a la siguiente el hombre estaba otra vez en la cola. Informó que le había aparecido el mismo tipo de bultos en las axilas. Rob le dio dos botellas de Panacea Universal y lo despidió.
Cuando ya no quedaba nadie en la fila, Simon se volvió hacia Rob.
—¿Qué le ocurre a ese robusto franco?
—Tal vez sus bultos desaparezcan. Pero no lo creo, y sospecho que le saldrán más, porque tiene la buba. En tal caso, pronto morirá.
Simon parpadeó.
—¿No puedes hacer nada por él?
Rob meneó la cabeza.
—Soy un ignorante cirujano barbero. Quizá en algún sitio haya un gran médico que podría ayudarlo.
—Yo no me dedicaría a lo que te dedicas tú si no pudiera aprender todo lo que es posible saber —dijo lentamente Simon.
Rob lo miró pero no pronunció palabra. Le impresionó que el judío hubiera visto de inmediato y con tanta claridad lo que a él le había llevado mucho tiempo comprender.
Aquella noche, Cullen lo despertó bruscamente.
—¡Deprisa, hombre, por Cristo! —dijo el escocés.
Una mujer gritaba.
—¿Mary?
—No, no. Ven conmigo.
Era una noche negra, sin luna. Más allá del campamento judío, alguien había encendido antorchas de brea y, bajo la parpadeante iluminación, Rob vio a un hombre tendido, agonizante.
Era Raybeau, el cadavérico francés que iba tres lugares detrás de Rob en línea de marcha. Tenía la garganta abierta, el rictus de una mueca y en el suelo, a su lado, había un charco oscuro y brillante. Se le estaba escapando la vida.
—Era nuestro centinela de esta noche —dijo Simon.
Mary Cullen estaba con la llorosa mujer, la corpulenta esposa con la que constantemente había reñido Raybeau. El cuello rajado se deslizaba bajo los dedos húmedos de Rob. Había un gorgoteo y Raybeau se esforzó un momento en dirección al sonido de la angustiada llamada de su mujer, antes de retorcerse y morir.
Un instante después oyó el sonido de caballos al galope.
—Sólo son los piquetes montados que envía Fritta —informó tranquilamente Meir desde las sombras.
Todos los miembros de la caravana estaban levantados y armados, en breve regresaron los jinetes de Fritta, quienes comunicaron que no había habido una numerosa partida de atacantes. Probablemente el asesino era un ladrón solitario o un explorador de los bandidos; en cualquier caso, el sanguinario criminal había desaparecido.
El resto de la noche durmieron muy poco. Por la mañana enterraron a Gaspar Raybeau cerca del camino romano. Kerl Fritta entonó una oración fúnebre en rápido alemán, y luego todos se apartaron de la sepultura y, nerviosos, se dispusieron a reanudar el viaje. Los judíos cargaron sus mulas de tal manera que la impedimenta no se soltara si los animales tenían que ir al galope. Rob descubrió entre los bultos que disponían sobre cada mula una estrecha bolsa de cuero de apariencia muy pesada. No le fue difícil adivinar el contenido de esas bolsas. Simon no acudió al carromato y cabalgó todo el tiempo junto a Meir, listo para combatir o huir, según fuese necesario.
Al día siguiente llegaron a Novi Sad, una activa ciudad danubiana donde se enteraron de que un grupo de siete monjes francos que viajaban a la Tierra Santa habían sido asaltados por bandidos tres días atrás: los habían robado, sodomizado y asesinado.
Los tres días que siguieron, avanzaron como si el ataque fuese inminente pero no hubo contratiempos mientras avanzaban a lo largo del amplio y reluciente río hasta Belgrado. Adquirieron provisiones en el mercado de granjeros de la ciudad, incluidas unas pequeñas ciruelas rojas agrias de sabor excepcional, y minúsculas olivas verdes que Rob degustó con deleite. Cenó en una taberna, pero la comida no le gustó nada: una mezcla de muchas carnes grasas tronchadas, con gusto a sebo rancio.
Una serie de viajeros habían abandonado la caravana en Novi San y algunos más en Belgrado; otros se unieron al grupo, de modo que los Cullen, Rob y los judíos adelantaron en la línea de marcha, dejando de formar parte de la vulnerable retaguardia.
Poco después de dejar atrás Belgrado, se internaron por unas estribaciones que rápidamente se convirtieron en montañas más abruptas que cualquiera de las que hasta entonces habían atravesado. Las empinadas pendientes estaban tachonadas de cantos rodados semejantes a afilados dientes. En las elevaciones más altas, el aire penetrante los llevó a pensar en el invierno que se aproximaba. Aquellas montañas debían de ser terribles con nieve.
Rob ya no podía llevar las riendas sueltas. Para subir las pendientes tenía que azuzar a Caballo con suaves chasquidos de la fusta, y yendo cuesta abajo tenía que refrenarlo. Cuando le dolían los brazos y estaba desanimado, recordaba que los romanos habían trasladado su tormenta por esa cordillera de tenebrosos picos; pero los romanos tenían hordas de esclavos prescindibles, Rob J. sólo contaba con una yegua fatigada que exigía una hábil conducción. De noche, embotado por el cansancio, se arrastraba hasta el campamento de los judíos, y a veces le daban una especie de lección. Pero Simon no volvió al carromato, y algunos días Rob no logró aprender ni diez palabras persas.