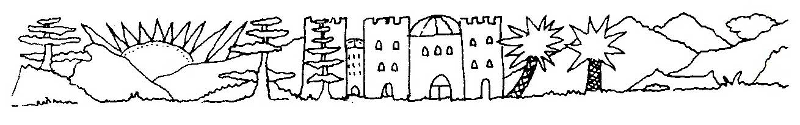
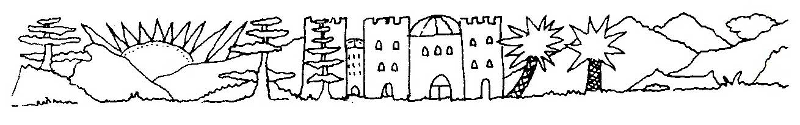
EL PARSI
Se habituaron enseguida a la rutina del viaje. Los tres primeros días, tanto los escoceses como los judíos lo miraban amablemente y lo dejaban a solas quizás inquietos por las cicatrices de su cara y las estrafalarias marcas del carromato. La intimidad nunca le había disgustado y estaba contento de que lo dejaran a solas con sus pensamientos.
La muchacha cabalgaba siempre delante de él, que inevitablemente la observaba, incluso después de acampar. Al parecer, tenía dos vestidos negros, y en cuanto tenía la oportunidad lavaba uno de ellos. Era obvio que se trataba de una viajera lo bastante aguerrida como para no quejarse de las incomodidades, pero había en ella —y también en Cullen— un aire melancólico apenas oculto. Por sus vestimentas, Rob dedujo que estaban de luto.
A veces la muchacha cantaba en voz baja.
La cuarta mañana, cuando la caravana se movía muy lentamente, la muchacha desmontó y llevó de las riendas a su caballo, para estirar las piernas.
Rob bajó la vista, y como estaba muy cerca de su carromato, le sonrió. Los ojos eran enormes, del azul más oscuro que puede tener un iris. Su cara de pómulos altos presentaba superficies amplias y delicadas. La boca era grande y madura, como todo en ella, y sus labios se movían con rapidez y, curiosamente, resultaban muy expresivos.
—¿Cuál es la lengua de sus canciones?
—El gaélico.
—Ya me parecía.
—¿Cómo puede un sassenach reconocer el gaélico?
—¿Qué es un sassenach?
—Es el nombre que damos a quienes viven al sur de Escocia.
—Sospecho que ese término no es un cumplido.
—Claro que no —reconoció ella, y esta vez sonrió.
—¡Mary Margaret! —gritó su padre imprevistamente.
Ella se apresuró a ir a su encuentro, como una hija acostumbrada a obedecer.
¿Mary Margaret?
Debía de contar aproximadamente la edad que tendría ahora Anne Mary, pensó con incomodidad. De pequeña, su hermana tenía el pelo castaño, aunque con algunos matices rojizos…
«Esa chica no es Anne Mary», se recordó severamente. Sabía que debía que dejar de ver a su hermana en todas las mujeres que no habían llegado a la ancianidad, porque era un pasatiempo que podía convertirse en una forma de locura.
Y no era necesario hacer hincapié en ello, pues la hija de James Cullen no le interesaba. Había mujeres atractivas más que suficientes en el mundo y decidió mantenerse alejado de aquélla.
Su padre resolvió, evidentemente, darle otra oportunidad de conversación, quizá porque no lo había visto volver a hablar con los judíos. La quinta noche de camino, James Cullen fue a visitarlo, llevando una botella de aguardiente de cebada; Rob le dio la bienvenida y aceptó un trago.
—¿Entiendes de ovejas, señor Cole?
Cullen sonrió de oreja a oreja cuando le oyó responder que no, y se mostró dispuesto a adiestrarlo.
—Hay ovejas y ovejas. En Kilmarnock, asiento de las posesiones Cullen, las ovejas suelen ser tan pequeñas que sólo llegan a pesar doce piedras. Me han dicho que en Oriente doblan ese tamaño, tienen pelo largo y no corto y un vellón más denso que el de las bestias escocesas. Es tan espeso, cuando se hila y se convierte en mercancía, que la lluvia no lo empapa.
Cullen dijo que pensaba comprar ganado reproductor cuando encontrara el de la mejor calidad, para llevárselo consigo a Kilmarnock.
«Eso exigirá mucho capital, una buena cantidad de dinero de cambio», se dijo Rob, y comprendió por qué Cullen necesitaba caballos de carga.
Sería mejor que el escocés también llevara guardaespaldas, reflexionó.
—Estás haciendo un largo viaje, y permanecerás mucho tiempo lejos de tus posesiones.
—Las he dejado en buenas manos, al cuidado de parientes que merecen toda mi confianza. Me resultó muy difícil tomar la decisión, pero… seis meses antes de salir de Escocia enterré a mi esposa, después de veintidós años de matrimonio.
Cullen hizo una mueca, se llevó la botella a la boca y se echó un buen trago al coleto. «Eso explica la tristeza de esta gente», pensó Rob. El cirujano barbero que había en él lo llevó a preguntar cuál había sido la causa de aquel fallecimiento.
—Tenía bultos en los dos pechos, bultos duros. Empezó a ponerse pálida y débil, perdió el apetito y la voluntad. Al final sentía terribles dolores. Se tomó tiempo para morir, pero pasó a mejor vida antes de lo que creía. Se llamaba Jura. Bien… Me entregué seis semanas a la bebida, comprendí que no era ésa la salida. Durante años me había dedicado a parlotear sobre la compra de buen ganado en Anatolia, sin haber pensado nunca que llegaría a hacerlo. Entonces tomé la decisión.
Le ofreció la botella y no se ofendió cuando Rob meneó la cabeza.
—Es hora de orinar —dijo, y sonrió afablemente.
Ya había vaciado una buena cantidad del contenido de la botella, y cuando intentó incorporarse e irse, Rob tuvo que ayudarlo.
—Buenas noches, señor Cullen. Vuelva a visitarme.
—Buenas noches, señor Cole.
Mientras observaba cómo se alejaba con paso inseguro, Rob se dio cuenta de que no había mencionado ni una sola vez a su hija.
La tarde siguiente, un viajante de comercio francés, de nombre Felix Roux, que ocupaba el puesto trigésimo octavo en la fila de marcha, fue arrojado de la montura cuando su caballo se espantó al ver un tejón. Cayó malamente a tierra, con todo el peso del cuerpo en el antebrazo izquierdo. Se fracturó el hueso y le quedó un miembro colgando y torcido. Kerl Fritta mandó a buscar al cirujano barbero, que encajó el hueso e inmovilizó el brazo. La operación fue sumamente dolorosa. Rob se esforzó por informarle a Roux que aunque el brazo le produciría sufrimientos cuando cabalgara, no tendría que abandonar la caravana. Finalmente, hizo que se acercara Seredy para decirle al paciente cómo debía manejar el cabestrillo.
Su expresión era meditabunda mientras regresaba al carromato. Había accedido a tratar a los viajeros enfermos varias veces por semana. Aunque daba propinas generosas a Seredy, sabía que no podía seguir usando como intérprete al sirviente de James Cullen.
De vuelta en su carromato, vio a Simon ben ha-Levi sentado cerca, a ras del suelo, remendando la cincha de una silla de montar. Se acercó al joven judío y le preguntó:
—¿Sabes francés y alemán?
El joven asintió mientras se llevaba una correa a la boca y arrancaba con sus dientes el hilo encerado.
Rob habló y ha-Levi escuchó. Por último, como los términos eran generosos y el trabajo no le exigía demasiado tiempo, aceptó el cargo de intérprete del cirujano barbero. Rob estaba muy contento.
—¿Cómo es que sabes tantos idiomas?
—Nosotros somos mercaderes internacionales. Viajamos constantemente y tenemos relaciones familiares en los mercados de muchos países. Los idiomas forman parte de nuestro negocio. Por ejemplo, el joven Tuveh está estudiando la lengua de los mandarines, porque dentro de tres años hará la Ruta de la Seda y entrará a trabajar en la empresa de mi tío.
Su tío, Issachar ben Nachum, explicó, dirigía una sucursal de la familia Kai Feng Fu, desde la que cada tres años enviaba una caravana de sedas, pimienta y otros productos orientales exóticos a Meshed, en Persia. Y cada tres años desde que era pequeño, Simon y otros varones de la familia viajaban desde su hogar en Angora a Meshed. Allí se hacían cargo de una caravana de ricas mercancías, y regresaban al reino franco de Oriente.
Rob J. sintió que se le aceleraba el pulso.
—¿Conoces la lengua persa?
—Naturalmente. El parsi.
Rob lo miró con ojos desorbitados.
—Se llama parsi.
—¿Me lo enseñarás?
Simon ben ha-Levi vaciló, porque aquello era harina de otro costal. Podía ocuparle mucho tiempo.
—Te pagaré bien.
—¿Para qué quieres saber parsi?
—Necesitaré emplearlo cuando llegue a Persia.
—¿Quieres hacer negocios regularmente? ¿Regresar a Persia una y otra vez para comprar hierbas y productos farmacéuticos, como hacemos nosotros para adquirir sedas y especias?
—Quizá. —Rob J. se encogió de hombros en un gesto digno de Meir ben Asher—. Un poco de esto y un poco de aquello.
Simon sonrió. Empezó a garabatear la primera lección en la tierra, con un palo, pero el resultado fue insatisfactorio; Rob fue al carromato, cogió sus útiles de dibujo y una rodaja limpia de madera de haya. Simon lo inició en parsi tal como mamá le había enseñado a leer inglés muchos años atrás, empezando por el alfabeto. Las letras del parsi se componían de puntos y líneas onduladas. ¡Por la sangre de Cristo! El lenguaje escrito parecía mierda de paloma, rastros de pájaros, virutas rizadas, lombrices que intentaban aparearse…
—Jamás lo aprenderé —dijo, y sintió que se le partía el corazón.
—Lo aprenderás —le aseguró Simon plácidamente.
Rob J. volvió al carromato con la madera. Cenó despacio, ganando tiempo para dominar su excitación; luego se sentó en el pescante, y de inmediato comenzó a aplicarse en el nuevo aprendizaje.