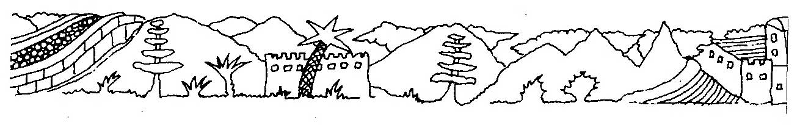
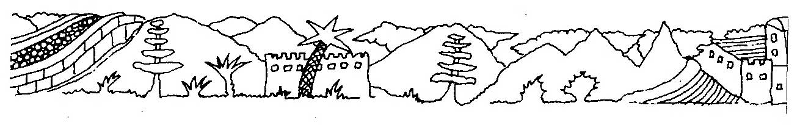
LA INTEGRACIÓN
Rob cruzó la vasta meseta y volvió a internarse en las montañas. Éstas no eran tan elevadas como las que ya había atravesado, pero sí lo bastante accidentadas como para retardar su avance. En otras dos ocasiones se acercó a grupos de viajeros que recorrían el mismo camino, e intentó unirse a ellos, pero ambas veces fue rechazado. Una mañana, un grupo de jinetes harapientos pasaron a su lado y le gritaron algo en su extraña lengua, pero él los retribuyó con un saludo y desvió la mirada, pues se dio cuenta de que eran unos violentos y desesperados. Tuvo la impresión de que si se les unía, en breve estaría muerto.
Tras su llegada a una gran ciudad, entró en una taberna y su alegría se desbordó al descubrir que el tabernero conocía algunas palabras en inglés. Por ese hombre se enteró de que la ciudad se llamaba Brünn. Los pueblos por cuyo territorio había viajado los habitaban, en su mayor parte, gentes de una tribu a las que se conocía como checos. No se enteró de mucho más, ni logró saber de dónde había sacado el tabernero sus escasos conocimientos de palabras inglesas, pues la sencilla conversación ya había exigido demasiado de su capacidad lingüística. Al abandonar la taberna, Rob descubrió a un hombre en la parte de atrás de su carro, revisando sus pertenencias.
—Fuera —dijo en voz baja.
Desenvainó la espada pero el hombre ya había saltado del carromato y se había alejado sin darle tiempo a detenerlo. La bolsa con el dinero seguía a buen resguardo debajo de las tablas del carro, y lo único que faltaba era una bolsa de paño que contenía los objetos necesarios para los trucos mágicos. No fue poco consuelo pensar en la cara que pondría el ladrón cuando abriera la bolsa.
Después de este acontecimiento, limpiaba sus armas diariamente, manteniendo una ligera capa de grasa en las hojas para que se deslizaran fácilmente de sus vainas al menor tirón. De noche, su sueño era ligero o no dormía, pues estaba atento a cualquier sonido indicativo de que alguien caería sobre él. Le constaba que tenía pocas esperanzas si lo atacaba una partida como la de los jinetes harapientos. Permaneció solo y vulnerable nueve largos días, hasta que una mañana el camino dejó atrás el bosque y —para su sorpresa, encanto y renovación de las esperanzas— ante sus ojos apareció una diminuta población casi tapada por una enorme caravana.
Las dieciséis casas de la aldea estaban rodeadas por cientos de animales. Rob vio caballos y mulas de toda clase y tamaño, ensillados o enganchados a vagones, carros y carromatos de todo tipo. Ató a Caballo a un árbol. Había gente por todos los lados, y mientras se abría paso entre la multitud, sus oídos se vieron asaltados por un barboteo de lenguas incomprensibles.
—Por favor —le dijo a un hombre empeñado en la ardua tarea de cambiar una rueda—. ¿Dónde está el jefe de la caravana?
Lo ayudó a levantar la rueda hasta el cubo, pero la única respuesta fue una sonrisa de agradecimiento y un movimiento desconcertado de la cabeza.
—¿El jefe de la caravana? —preguntó al siguiente viajero, que en ese momento alimentaba a una yunta de bueyes que tenían bolas de madera fijas a las puntas de sus largos cuernos.
—Ah, der Meister? Kerl Fritta —respondió el hombre e hizo un gesto hacia abajo.
Después fue fácil, porque todos parecían conocer el nombre de Kerl Fritta. Cada vez que Rob lo pronunciaba le contestaban con un movimiento de cabeza y un dedo indicador, hasta que por último llegó a un terreno en que habían instalado una mesa junto a un inmenso vagón amarrado a los seis alazanes de tiro más grandes que había visto en su vida. Sobre la mesa descansaba una espada desenvainada y ante ella estaba sentado un personaje que peinaba sus largos cabellos castaños en dos gruesas trenzas, enfrascado en una conversación con el primero de una larga fila de viajeros que aguardaba para viajar con él.
Rob se situó al final de la cola.
—¿Aquél es Kerl Fritta? —preguntó.
—Sí, es él —respondió uno de los hombres.
Se miraron, asombrados y contentos.
—¡Tú eres inglés!
—Escocés —corrigió el otro, levemente decepcionado—. ¡Qué encuentro! ¡Qué encuentro! —murmuró, aferrando ambas manos de Rob.
Era alto y delgado, de pelo largo y canoso, e iba bien afeitado, al estilo britano. Usaba indumentaria de viaje, de tela negra áspera, pero era un paño de buena calidad y bien cortado.
—James Geikie Cullen —se presentó—. Criador de ovejas y agente de tejidos de lana; viajo a Anatolia con mi hija en busca de mejores variedades de carneros y ovejas.
—Rob J. Cole, cirujano barbero. Rumbo a Persia, para comprar medicinas preciosas.
Cullen lo contempló casi cariñosamente. La línea avanzaba, pero tuvieron tiempo suficiente para intercambiar información, y las palabras inglesas nunca sonaron tan eufóricas en sus oídos.
Cullen iba acompañado por un hombre que llevaba pantalones marrones manchados y una capa gris hecha jirones; le explicó que era Seredy, a quien había contratado como sirviente e intérprete.
Sorprendido, Rob se enteró de que ya no estaba en Bohemia, pues, sin saberlo, dos días atrás había pasado al país de Hungría. La aldea transformada por la caravana se llamaba Vac. Aunque los habitantes disponían de pan y queso, los comestibles y otros suministros eran carísimos.
La caravana se había originado en la ciudad de Ulm, en el ducado de Suabia.
—Fritta es alemán —le confió Cullen—. No se desvive por mostrarse amable, pero es aconsejable unirse a él, dado que informes fehacientes indican que los bandidos magiares hacen presa de los viajeros solitarios y de los grupos poco numerosos, y no hay otra caravana nutrida en las inmediaciones.
Los datos sobre los bandidos parecían ser del conocimiento general. A medida que avanzaban hacia la mesa, se sumaron otros solicitantes a la fila.
Detrás mismo de Rob se situaron tres judíos, que por supuesto despertaron su interés.
—En este tipo de caravanas uno no tiene más remedio que viajar con gente bien nacida y con gentuza —comentó Cullen en voz alta.
Rob estaba observando a los tres hombres con sus caftanes oscuros y sus sombreros de cuero. Conversaban en otra lengua extraña que Rob todavía no había oído, pero le pareció que el que estaba más cerca de él parpadeó al oír las palabras de Cullen, como si lo hubiera entendido. Rob desvió la mirada.
Cuando llegaron a la mesa de Fritta, Cullen se ocupó de sus asuntos y luego tuvo la amabilidad de ofrecer a Seredy como intérprete de Rob.
El jefe de la caravana, experimentado y rápido en esas entrevistas, asimiló eficazmente su nombre, negocios y destino.
—Quiere que entiendas que la caravana no va a Persia —dijo Seredy—. Más allá de Constantinopla tendrás que hacer tus propios planes.
Rob asintió, y entonces el alemán habló largamente.
—La tarifa que debes pagar al señor Fritta es igual a veintidós peniques ingleses de plata, pero no quiere esta moneda porque el señor Cullen le pagará en peniques ingleses y el señor Fritta dice que no le será fácil colocarlos. Pregunta si puedes pagarle en monedas de plata francesas y alemanas.
—Sí.
—Entonces son veintisiete de ésas —dijo Seredy con tono excesivamente zalamero.
Rob vaciló. Tenía suficiente cantidad de esas monedas porque había vendido la medicina en Francia y Alemania, pero no conocía su valor de cambio.
—Veintitrés —dijo una voz directamente a sus espaldas, tan baja que creyó haberla imaginado.
—Veintitrés monedas —repitió en tono firme.
El jefe de la caravana aceptó fríamente, mirándolo a los ojos.
—Debes llevar tus propios víveres y provisiones. Si te retrasas o te ves obligado a abandonar, te dejarán atrás —informó el traductor—. Dice que la caravana saldrá de aquí compuesta por unas noventa partidas separadas que totalizan más de ciento veinte hombres. Exige que haya un centinela cada diez grupos, de modo que cada doce días te tocará hacer guardia por la noche.
—De acuerdo.
—Los recién llegados ocuparán su lugar al final de la línea de marcha donde hay más polvo, y donde el viajero es más vulnerable. Tú seguirás al señor Cullen y a su hija. Cada vez que alguien que va más adelante abandone, podrás avanzar un solo lugar. Todo el que se una a la caravana a partir de este momento irá detrás de ti.
—De acuerdo.
—Y si practicas tu profesión de cirujano barbero con los miembros de la caravana, deberás compartir tus ganancias a partes iguales con el señor Fritta.
—No —se apresuró a decir, pues era injusto que aquel alemán se llevara la mitad de sus ganancias.
Cullen carraspeó. Rob miró al escocés, notó el temor en su expresión y recordó lo que había dicho acerca de los bandidos magiares.
—Ofrece diez y acepta treinta —aconsejó la voz baja a sus espaldas.
—Te daré un diez por ciento de mis ganancias —ofreció.
Fritta murmuró una única palabra que Rob interpretó como el equivalente teutónico de «mierda»; luego emitió otro sonido corto.
—Dice que cuarenta.
—Dile que veinte.
Acordaron un treinta por ciento. Mientras daba las gracias a Cullen por haberle permitido usar a su intérprete y echaba a andar, Rob observó de soslayo a los tres judíos. Eran hombres de estatura mediana y tez morena, bronceada hasta resultar casi atezada. El hombre que ocupaba en la fila el lugar inmediatamente detrás de él tenía la nariz carnosa y grandes labios con una barba castaña moteada de gris. No miró a Rob; dio un paso hacia la mesa, con la total concentración de quien ya ha puesto a prueba a un adversario.
Ordenaron a los recién llegados que ocuparan sus puestos en la línea de marcha durante la tarde, y que esa noche acamparan en su lugar, pues la caravana partiría al amanecer. Rob encontró su posición entre Cullen y los judíos, desenganchó la yegua y la llevó a pastorear, a pocas varas de distancia. Los habitantes de Vac estaban apelando a la última oportunidad de aprovecharse de las ganancias llovidas del cielo, vendiendo provisiones. Un granjero se acercó a ofrecer huevos y queso amarillo, por los que pedía 10 monedas alemanas, un precio abusivo. En lugar de pagar, Rob trocó los alimentos por tres frascos de Panacea Universal y así se ganó la cena.
Mientras comía observó a sus vecinos, que lo observaban, a su vez. En el campamento anterior al suyo, Seredy iba en busca del agua, y cocinaba la hija de Cullen. Era una muchacha muy alta y pelirroja. En el campamento de atrás había cinco hombres. Cuando terminó de limpiar, después de comer, Rob se acercó a donde los judíos cepillaban a sus animales. Tenían buenos caballos, además de dos mulas de carga, una de las cuales llevaba, probablemente, la tienda que habían levantado. Observaron a Rob en silencio cuando se encaminó directamente hacia el hombre que estaba a sus espaldas durante sus tratos con Fritta.
—Soy Rob J. Cole. Quiero darte las gracias.
—De nada, de nada. —El hombre levantó el cepillo del lomo del caballo—. Me llamo Meir ben Asher.
A continuación, le presentó a sus compañeros. Dos estaban con él cuando Rob los vio por primera vez en la fila: Gershom ben Shemuel, que tenía un lobanillo en la nariz, era bajo y aparentemente duro como un trozo de madera, y Judah ha-Cohen, de nariz afilada y boca pequeña, con el pelo negro y brillante de un oso y una barba del mismo estilo. Los otros eran más jóvenes. Simon ben ha-Levi era delgado y serio, casi un hombre, una especie de palo de barba fina. Y Tuveh ben Meir era un chico de doce años, tan crecido para su edad como lo había sido Rob.
—Mi hijo —dijo Meir. Los demás no abrieron la boca. Lo observaban atentamente.
—¿Sois mercaderes?
Meir asintió.
—En otros tiempos nuestra familia vivía en la ciudad de Hameln, en Alemania. Hace diez años todos nos trasladamos a Angora, en tierra de bizantinos, desde donde viajamos tanto al este como al oeste, comprando y vendiendo.
—¿Qué es lo que compráis y vendéis?
Meir se encogió de hombros.
—Un poco de esto, un poco de aquello…
Rob quedó encantado con la respuesta. Se había pasado horas pensando en versiones falsas sobre sí mismo y ahora veía que era innecesario: los hombres de negocios no revelan muchas cosas.
—¿Y adónde viajas tú? —preguntó el joven Simon, sobresaltando a Rob, que había creído que sólo Meir sabía inglés.
—A Persia.
—Persia. ¡Excelente! ¿Tiene familia allí?
—No, voy a comprar. Una o dos hierbas, tal vez algunas medicinas.
—Ah —dijo Meir, que intercambió una mirada con los otros judíos.
Todos aceptaron inmediatamente la respuesta de Rob. Era el momento de irse, y les dio las buenas noches.
Cullen no le había quitado los ojos de encima mientras hablaba con los judíos, y cuando Rob se acercó a su campamento el escocés parecía haber perdido gran parte de su simpatía inicial.
Le presentó a su hija Margaret sin entusiasmo, aunque la chica saludó a Rob muy amablemente.
De cerca, su pelo rojo parecía agradable al tacto. Sus ojos eran fríos y tristes. Sus pómulos altos y redondeados daban la impresión de ser tan grandes como el puño de un hombre, y la nariz y la mandíbula eran atractivas aunque no delicadas. Tenía el rostro y los brazos poco elegantes a causa de las pecas, y Rob no estaba acostumbrado a que una mujer fuese tan alta.
Mientras trataba de resolver si era o no bonita, Fritta se acercó y habló brevemente con Seredy.
—Quiere que el señor Cole haga de centinela esta noche —dijo el intérprete.
De modo que, al ocaso, Rob empezó su recorrido, que comenzaba en el campamento de Cullen y se extendía a través de otros ocho, además del suyo.
Mientras se paseaba observó la extraña mezcolanza que la caravana había reunido. Junto a un carro cubierto, una mujer de cutis aceitunado y pelo rubio amamantaba a un bebé, mientras el marido permanecía en cuclillas cerca del fuego, engrasando sus arneses. Dos hombres limpiaban sus armas. Un chico alimentaba con granos a tres gallinas gordas que ocupaban una tosca jaula de madera. Un hombre cadavérico y su gorda esposa se miraban echando chispas por los ojos y peleaban en un idioma que, pensó Rob, debía de ser francés.
En el tercer circuito de su zona, al pasar por el campamento de los judíos, vio que todos estaban juntos y se balanceaban, entonando sus oraciones nocturnas.
Una enorme luna blanca comenzó a elevarse desde el bosque, más allá de la aldea; Rob se sintió infatigable y confiado, porque de pronto había pasado a formar parte de un ejército de más de ciento veinte hombres, era muy distinto a viajar solo por tierras extrañas y hostiles.
Durante la noche, cuatro veces dio el quién vive y las cuatro descubrió que se trataba de algún hombre que se apartaba del campamento para responder a una llamada de la naturaleza.
Hacia el alba, cuando el sueño se le estaba haciendo insoportable, Margaret Cullen salió de la tienda de su padre. Pasó cerca de él sin darse por enterada de su presencia. Rob la vio con toda claridad bajo la luz lavada de la luna. Su vestido parecía muy negro y sus largos pies, que debían de estar húmedos de rocío, parecían muy blancos.
Hizo el mayor ruido posible mientras se encaminaba en dirección opuesta a la que había tomado ella, pero la observó de lejos hasta que la vio volver sana y salva, momento en que reanudó su ronda.
Con las primeras luces abandonó su puesto de centinela y desayunó pan y queso. Mientras comía, los judíos se reunieron en el exterior de su tienda para recitar las oraciones de la salida del sol.
Su exceso de devoción era una forma de disimular la rutina. Se ataron unas pequeñas cajas negras en la frente, y se vendaron los antebrazos con delgadas tiras de cuero, con lo que sus miembros adquirieron el aspecto de los postes de barbero que lucía el carromato de Rob; después quedaron alarmantemente sumidos en un ensueño, cubriéndose la cabeza con sus taleds. Rob suspiró aliviado cuando terminaron.
Enganchó a Caballo muy temprano y tuvo que esperar. Aunque los que encabezaban la caravana salieron poco después del amanecer, el sol estaba bien alto cuando le llegó el turno. Cullen llevaba un caballo blanco y flaco, seguido por su sirviente Seredy montando en una desaliñada yegua rucia, conduciendo tres caballos de carga. ¿Para qué necesitaban dos personas tres animales de carga? La hija cabalgaba un orgulloso corcel negro. Rob pensó que las ancas del caballo y de la mujer eran admirables, y los siguió de buena gana.