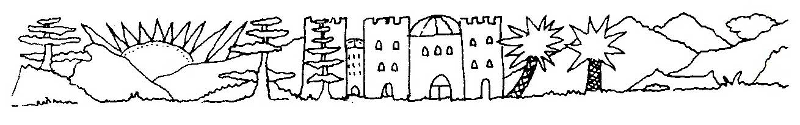
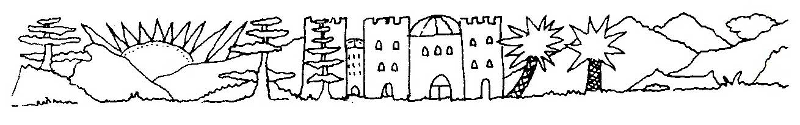
EL ANCIANO CABALLERO
Semanas atrás habría tratado de librarse de la vergüenza y la cólera estudiando el fondo de una copa, pero había aprendido a ser cauto con el alcohol. Le constaba que cuanto más tiempo prescindía de la bebida, más fuertes eran las emanaciones que recibía de los pacientes cuando les cogía las manos, y cada vez adjudicaba mayor valor a ese don. Así, en lugar de entregarse a la bebida, pasó el día con una mujer en un claro, a orillas del Severn, unas millas más allá de Worcester. El sol había entibiado la hierba casi tanto como la sangre de la pareja. Ella era ayudante de una costurera, tenía los dedos estropeados por los pinchazos de la aguja, y un cuerpo menudo y firme que se volvió resbaladizo cuando nadaron en el río.
—¡Myra, resbalas como una anguila! —gritó Rob, y se sintió mejor.
Ella fue rápida como una trucha, pero él muy torpe, como un gran monstruo marino, cuando bajaron juntos a través de las verdes aguas. Las manos de Myra le separaron las piernas, y mientras pasaba entre ellas nadando, Rob le palmeó los costados pálidos y tiesos. El agua estaba fría, pero hicieron dos veces el amor en la calidez de la orilla, y así Rob descargó su rabia, mientras a un centenar de yardas Caballo ramoneaba y Señora Buffington los observaba tranquilamente. Myra tenía diminutos pechos puntiagudos y un monte de sedoso vello castaño. «Más una planta que un monte», pensó Rob irónicamente; era más niña que mujer, aunque sin duda había conocido a otros hombres.
—¿Cuántos años tienes, muñequita? —le preguntó ociosamente.
—Quince, me han dicho.
Tenía exactamente la edad de su hermanita Anne Mary, comprendió Rob, y se entristeció al pensar que en algún lugar la niña ya había crecido pero le era desconocida.
Súbitamente lo asaltó una idea tan monstruosa que lo debilitó y le dio la impresión de que se apagaba la luz del sol.
—¿Siempre te has llamado Myra?
La pregunta fue recibida con una atónita sonrisa.
—Claro; siempre me he llamado Myra Felker. ¿Qué otro nombre podría tener?
—¿Y has nacido por aquí, muñequita?
—Me parió mi madre en Worcester y aquí he vivido siempre —respondió alegremente.
Rob asintió y le acarició la mano.
Sin embargo —pensó muy consternado—, dada la situación, no era imposible que algún día se encamara con su propia hermana sin saberlo. Resolvió que en el futuro no tendría nada que ver con jovencitas de la edad de Anne Mary.
La deprimente idea dio al traste con su humor festivo y comenzó a reunir sus prendas de vestir.
—Entonces, ¿debemos irnos? —inquirió ella, compungida.
—Sí, porque me espera un largo camino hasta Saint Ives.
Arthur Giles, de Saint Ives, resultó decepcionante, aunque Rob no tenía derecho a albergar grandes expectativas, porque evidentemente Benjamin Merlin se lo había recomendado bajo coerción. El médico era un viejo gordo y mugriento que parecía estar como mínimo un poco loco. Criaba cabras y tenía que haberlas mantenido en el interior de la casa largo tiempo porque la estancia apestaba.
—Lo que cura es la sangría, joven forastero. Nunca lo olvides. Cuando todo fracasa, un purificador drenaje de la sangre, y otro y otro. ¡Eso es lo que cura a los cabrones! —gritó Giles.
Respondió a sus preguntas de buena gana, pero cuando hablaban de otro tratamiento distinto de la sangría, era evidente que Rob tenía mucho que enseñarle al viejo. Giles no poseía ningún saber de medicina, ningún bagaje de conocimientos que pudiera aprovechar un discípulo. El médico se ofreció a tomarlo como aprendiz y se puso furioso cuando Rob declinó amablemente su ofrecimiento. Rob se alejó dichoso de Saint Ives, pues más le valía seguir de barbero que convertirse en un ser como aquél.
Durante varias semanas creyó que había renunciado al poco práctico sueño de hacerse médico. Trabajó duramente en los espectáculos, vendió ingentes cantidades de Panacea Universal, y se sintió gratificado por lo abultado de su bolsa. Señora Buffington crecía con su prosperidad, del mismo modo que él se había beneficiado con la de Barber; la gata comía finos sobrantes y adquirió el tamaño adulto: una enorme felina blanca con insolentes ojos verdes. Se creía una leona y siempre buscaba camorra. En la ciudad de Rochester desapareció durante el espectáculo y volvió al campamento con el crepúsculo, mordida en la pata delantera derecha y con menos de media oreja izquierda; su pelaje blanco estaba salpicado de carmesí.
Rob lavó sus heridas y la atendió como a una amante.
—Ah, Señora. Tienes que aprender a evitar las rencillas, como he hecho yo, porque no te servirán de nada.
Le dio leche y la sostuvo en el regazo, delante del fuego. Ella le lamió la mano. Quizá Rob tenía una gota de leche entre los dedos, o tal vez olía a comida, pero prefirió interpretarlo como un mimo y acarició su suave pelaje, agradecido por su compañía.
—Si tuviera expedito el camino para asistir a la escuela musulmana —le dijo—, te llevaría en el carromato, enfilaría a Caballo hacia Persia y nada nos impediría llegar a ese pagano lugar.
«Abu Ali at-Husain ibn Abdullah ibn Sina», pensó melancólicamente.
—¡Al infierno con vosotros, árabes! —dijo en voz alta, y se acostó.
Las sílabas hormigueaban en su mente como una letanía obsesionante y burlona. «Abu Ali at-Husain Ibn Abdullah Ibn Sina, Abu Ali at-Husain Ibn Abdullah Ibn Sina…», hasta que la misteriosa repetición superó el hervor de la sangre, y se quedó dormido.
Soñó que estaba enzarzado en combate con un odioso y anciano caballero, cuerpo a cuerpo con sus dagas.
El anciano caballero se tiró un pedo y se burló de él. Rob notó herrumbre y líquenes en la armadura negra. Sus cabezas estaban tan próximas que vio colgar los mocos y la corrupción de la huesuda nariz, se asomó a sus ojos terribles y percibió el hedor enfermizo del aliento del caballero. Lucharon desesperadamente. Pese a su juventud y su fuerza, Rob sabía que el puñal del espectro oscuro era despiadado y su armadura, indestructible. Más allá se veían las víctimas del caballero: mamá, papá, el dulce Samuel, Barber, incluso Incitatus y el oso Bartram. La cólera dio fuerzas a Rob, que ya sentía que la inexorable hoja penetraba su cuerpo.
Al despertar descubrió que la parte exterior de su ropa estaba húmeda por el rocío y la interior, húmeda del sudor del sueño. Echado bajo el sol matinal, mientras un petirrojo cantaba su regocijo en las cercanías, comprendió que aunque el sueño había acabado, él no lo estaba. Era incapaz de renunciar al combate.
Quienes se habían ido jamás volverían, y así eran las cosas. Pero ¿había algo mejor que pasarse la vida luchando contra el Caballero Negro? A su manera, el estudio de la medicina era algo que amar, a falta de una familia. Decidió, cuando la gata se frotó contra él con la oreja sana, entregarse a ese amor.
El problema era desalentador. Montó espectáculos sucesivamente en Northampton, Bedford y Hertford, y en cada uno de esos sitios buscó a los médicos y habló con ellos y comprobó que sus conocimientos combinados eran inferiores a los de Barber. En el pueblo de Maldon, la reputación de carnicero del médico era tal que cuando Rob J. pidió instrucciones a los transeúntes para llegar a su casa, todos palidecieron y se santiguaron.
No serviría de nada colocarse de aprendiz de uno de aquellos médicos.
Se le ocurrió que otro doctor hebreo podría estar más dispuesto a aceptarlo que Merlin. En la plaza de Maldon interrumpió sus pasos donde unos obreros estaban levantando una pared de ladrillos.
—¿Conocéis a algún médico judío en este sitio? —preguntó al maestro.
El hombre lo miró fijamente, escupió y se volvió.
Preguntó a otros que estaban en la plaza, pero los resultados no fueron mejores. Por último, encontró a uno que lo examinó con curiosidad.
—¿Por qué buscas a los judíos?
—Busco a un médico judío.
El hombre asintió, comprensivamente.
—Tal vez Cristo sea misericordioso contigo. Hay judíos en la ciudad de Malmesbury, y tienen un médico que se llama Adolescentoli —dijo.
El trayecto desde Maldon hasta Malmesbury le llevó cinco días, con paradas en Oxford y Alveston para montar el espectáculo y vender la medicina. Rob creyó recordar que Barber le había hablado de Adolescentoli como un médico famoso, y se encaminó a Malmesbury cansado, al tiempo que la noche caía sobre la aldea pequeña e informe. En la posada le sirvieron una cena sencilla pero reconfortante. Barber habría encontrado insípido el guiso de cordero, pero tenía mucha carne; después pagó para que extendieran paja fresca en un rincón de la sala dormitorio.
A la mañana siguiente, al tiempo que desayunaba, pidió al posadero que le hablara de los judíos de Malmesbury. El hombre se encogió de hombros como diciendo: «¿Qué se puede decir?».
—Siento curiosidad, porque hasta hace muy poco no conocía a ningún judío.
—Eso se debe a que escasean en nuestra tierra. El marido de mi hermana, que es capitán de barco y ha viajado mucho, dice que abundan en Francia. Según él, se los encuentra en todos los países, y cuanto más al este se viaje, más numerosos son.
—¿Aquí vive entre ellos Isaac Adolescentoli, el médico?
El posadero sonrió.
—No; claro que no. Son ellos los que viven alrededor de Isaac Adolescentoli, mamando de su sabiduría.
—Entonces, ¿es célebre?
—Es un gran médico. Muchos vienen desde lejos para consultarlo y se hospedan en esta posada —informó, orgulloso—. Los sacerdotes hablan mal de él; naturalmente, pero yo sé —se metió un dedo en la nariz y se inclinó— que como mínimo en dos ocasiones lo sacaron de la cama en medio de la noche y lo despacharon a Canterbury para atender al arzobispo Ethelnoth, quien el año pasado se creía agonizante.
Le indicó cómo llegar a la colonia judía, y poco después Rob cabalgaba junto a los muros de piedra gris de la abadía de Malmesbury, a través de montes y campos, y un escarpado viñedo en el que unos monjes recogían uvas. Un soto separaba las tierras de la abadía de las viviendas de los judíos, no más de una docena de casas apiñadas. Tenían que ser judíos: unos hombres como cuervos, con negros caftanes sueltos y sombreros de cuero en forma de campana, serraban y martillaban, levantando un cobertizo. Rob llegó a un edificio más grande que los demás, cuyo amplio patio estaba lleno de caballos y carros atados.
—¿Isaac Adolescentoli? —preguntó Rob a uno de los chicos que atendía a los animales.
—Está en el dispensario —dijo el chico, y cogió diestramente en el aire la rienda que Rob le arrojó para que atendiera bien a Caballo.
La puerta principal daba a una gran sala de espera llena de bancos de madera, todos ocupados por una humanidad doliente. Como las colas que esperaban junto a su biombo, pero en este caso muchas más personas. No había ningún asiento desocupado, pero encontró un lugar junto a la pared.
De vez en cuando, salía un hombre por la puertecilla que llevaba al resto de la casa, y se hacía acompañar por el paciente que ocupaba el extremo del banco. Entonces todos avanzaban un espacio. Al parecer, había cinco médicos. Cuatro eran jóvenes y el otro era un hombre menudo, de edad mediana y movimientos rápidos; Rob supuso que se trataba de Adolescentoli.
La espera fue larga. La sala seguía atiborrada, pues parecía que cada vez que alguien atravesaba la puertecilla con un médico, desde el exterior entraban otros por la puerta principal. Rob pasó todo el tiempo tratando de diagnosticar a los pacientes.
Cuando quedó primero en el banco de delante, promediaba la tarde.
Uno de los jóvenes cruzó la puerta.
—Puedes pasar conmigo —dijo con acento francés.
—Quiero ver a Isaac Adolescentoli.
—Soy Moses ben Abraham, aprendiz del maestro Adolescentoli. Estoy en condiciones de atenderle.
—Estoy seguro de que me tratarías sabiamente si estuviera enfermo, debo ver al maestro por otra cuestión.
El aprendiz asintió y se volvió hacia la siguiente persona que esperaba.
Adolescentoli salió poco después, hizo pasar a Rob por la puerta y avanzaron juntos por un corto pasillo. A través de una puerta entreabierta, Rob vislumbró una sala de cirugía con una cama para operaciones, cubos e instrumentos. Fueron a parar a una habitación diminuta, desprovista de muebles, salvo una pequeña mesa y dos sillas.
—¿Cuál es tu problema? —preguntó Adolescentoli.
Lo escuchó sorprendido cuando, en lugar de describir síntomas, Rob habló nervioso de su deseo de estudiar medicina. El doctor tenía un rostro moreno y agraciado, y no sonreía. Sin duda la entrevista no habría terminado de manera diferente si Rob hubiese sido más sensato, pero fue incapaz de resistirse a hacerle una pregunta:
—¿Habéis vivido mucho tiempo en Inglaterra, maestro médico?
—¿Por qué me lo preguntas?
—Habláis muy bien nuestra lengua.
—Nací en esta casa —respondió serenamente Adolescentoli—. En el año 70 de la era común, cinco jóvenes prisioneros de guerra judíos fueron trasladados por Tito desde Jerusalén hasta Roma, con posterioridad a la destrucción del gran Templo. Los llamaban adolescentoli, que en latín significa «los jóvenes». Yo desciendo de uno de ellos, Joseph Adolescentoli, que ganó su libertad alistándose en la Segunda Legión Romana, la cual llegó a esta isla cuando sus habitantes eran unos oscuros hombres que hacían barquillas de cuero. Se trataba de los silurianos, que fueron los primeros en darse el nombre de britanos. ¿Tu familia ha sido inglesa durante tanto tiempo?
—Lo ignoro.
—Pero tú también hablas correctamente nuestra lengua —dijo Adolescentoli, suave como la seda.
Rob le habló de su encuentro con Merlin, mencionando únicamente que habían hablado de los estudios de medicina.
—¿También vos estudiasteis con el gran médico persa en Ispahán?
Adolescentoli meneó la cabeza.
—Yo asistí a la universidad de Bagdad, una escuela de medicina más importante, con una biblioteca y un cuerpo facultativo mucho más grande. Claro que nosotros no teníamos a Avicena, al que llaman Ibn Sina.
Hablaron de sus aprendices. Tres eran judíos de Francia y el cuarto, un judío de Salerno.
—Mis aprendices me han elegido antes que a Avicena o a cualquier otro árabe —señaló con orgullo—. No cuentan con una biblioteca como la de los estudiantes de Bagdad, pero poseo la enciclopedia que enumera los remedios según el método de Alejandro de Tralles y nos enseña a preparar bálsamos, cataplasmas y emplastos. Se les pide que lo estudien con gran atención lo mismo que algunos escritos latinos de Pablo de Egina y ciertas obras de Plinio. Y antes de concluir el aprendizaje deben saber hacer una flebotomía, una cauterización, incisiones de las arterias y abatimientos de cataratas.
Rob experimentó un ansia arrolladora, no distinta a la emoción de un hombre que contempla a una mujer a la que instantáneamente desea.
—He venido a pediros que me aceptéis como aprendiz.
Adolescentoli inclinó la cabeza.
—Sospechaba que por eso estabas aquí. Pero no te aceptaré.
—¿No puedo persuadiros de ninguna manera?
—No. Debes buscar como maestro a un médico cristiano o seguir siendo barbero —dijo Adolescentoli, no con crueldad pero sí con firmeza.
Quizá sus razones eran las mismas de Merlin, pero Rob nunca las conocería, porque el médico no dijo una sola palabra más. Se levantó, lo acompañó a la puerta e inclinó la cabeza, sin el menor interés, cuando Rob abandonó el dispensario.
Dos ciudades más allá, en Devizes, montó el espectáculo y por primera vez desde que dominaba el arte se le cayó una pelota durante los juegos malabares. La gente rio de sus chistes y compró la medicina. Poco después pasó tras su biombo un joven pescador de Bristol, que rondaba su edad y que orinaba sangre, además de haber perdido casi toda la carne de su cuerpo. Le dijo a Rob que se estaba muriendo.
—¿No puedes hacer nada por mí?
—¿Cómo te llamas? —le preguntó Rob, serenamente.
—Hamer.
—Quizá tengas una buba en las tripas, Hamer. Pero no estoy del todo seguro. No sé cómo curarte ni cómo aliviar tu dolor. —Barber le habría vendido unos cuantos frascos del curalotodo—. Esto es sobre todo alcohol comprado barato y por barriles —explicó, sin saber por qué.
Nunca le había dicho algo semejante a un paciente. El pescador le dio las gracias y se fue.
Adolescentoli o Merlin habrían sabido hacer algo más por él, se dijo Rob amargamente. «¡Bastardos timoratos —pensó—, negarse a enseñarme mientras el maldito Caballero Negro sonríe!».
Esa noche se vio atrapado por una repentina tormenta, con feroces vientos y aguaceros. Era el segundo día de septiembre, o sea pronto para que cayeran tales lluvias, pero reinaban la humedad y el frío. Se abrió camino hasta el único albergue, la posada de Devizes, atando las riendas de Caballo al tronco de un gran roble del patio. Una vez dentro, descubrió que muchos lo habían precedido. Hasta el último trozo de pavimento estaba ocupado.
En un rincón oscuro estaba acurrucado un hombre fatigado, que rodeaba con sus brazos un abultado paquete de los que suelen usar los mercaderes para llevar sus mercancías. De no haber estado en Malmesbury, Rob lo habría mirado por segunda vez, pero ahora sabía, por el caftán negro y gorra de cuero puntiaguda, que era judío.
—En una noche como ésta fue asesinado nuestro Señor —dijo Rob en voz alta.
Las conversaciones en la posada menguaron a medida que hablaba de la religión, porque a los viajeros les gustan las historias y las diversiones. Alguien acercó una jarra. Cuando contó que el populacho había negado que Jesús era el Rey de los judíos, el hombre acurrucado pareció encogerse.
Al llegar Rob al episodio del Calvario, el judío había cogido su paquete y se había escabullido hacia la noche y la tormenta. Rob interrumpió la historia y ocupó su lugar en el abrigado rincón.
Pero no encontró más placer en alejar al mercader que el que había encontrado dándole a beber la Serie Especial a Barber. El dormitorio común en la posada estaba cargado del tufo que despedían la ropa húmeda y los trapos sin lavar, y poco después sintió náuseas. Aun antes de que dejara de llover, salió a la intemperie, en busca de su carromato y sus animales.
Condujo a la yegua hasta un claro cercano y la desenganchó. En el carro había astillas secas y se las arregló para encender el fuego. Señora Buffington era demasiado joven para criar, pero quizá ya exudaba aroma femenino, porque más allá de las sombras proyectadas por el fuego, maullaba un gato. Rob arrojó un palo para alejarlo y la gata blanca se frotó contra su cuerpo.
—Somos una estupenda pareja de solitarios —dijo Rob.
Aunque tardara la vida entera, investigaría hasta encontrar un médico con el que pudiera aprender, decidió.
En cuanto a los judíos, sólo había hablado con dos doctores. Tenía que haber muchos más.
—Quizá alguno me tome de aprendiz si finjo ser judío —comentó con la Señora Buffington.
Y así empezó todo. Como algo menos que un sueño…, una fantasía durante una charla ociosa. Sabía que no podía ser un judío lo bastante convincente como para sufrir el escrutinio cotidiano de un maestro judío.
Sin embargo, se sentó ante el fuego y contempló las llamas, y la fantasía adquirió forma. La gata le ofreció su panza sedosa.
—¿No podría ser lo bastante judío para satisfacer a los musulmanes? —preguntó Rob a la gata, a sí mismo y a Dios.
¿Lo bastante para estudiar con «el médico más grande del mundo»?
Estupefacto por la enormidad de lo que acababa de pensar, dejó caer a Señora Buffington, que de un salto se metió en el carromato. Volvió al instante, arrastrando algo que parecía un animal peludo. Era la barba postiza que Rob había utilizado para representar la farsa del viejo. La recogió. Si podía ser un anciano para Barber, se preguntó, ¿por qué no podía ser un hebreo? Podía imitar al mercader de la posada de Devizes y a otros y…
—¡Me convertiré en un falso judío! —gritó.
Fue una suerte que no pasara nadie y lo oyera hablar en voz alta y seriamente con una gata, pues lo habrían catalogado como un hechicero que habla con su súcubo. No temía a la Iglesia.
—Me cago en los sacerdotes que roban niños —informó a la gata.
Se podía dejar crecer barbas de judío, y ya tenía el pito que correspondía.
Le diría a la gente que, al igual que los hijos de Merlin, había crecido al lado de su pueblo e ignorante de su lengua y sus costumbres.
¡Se abriría camino hasta Persia!
¡Él tocaría el borde de la vestimenta de Ibn Sina!
Se sentía exaltado y aterrado, avergonzado de ser un adulto tan tembloroso. Fue algo semejante al momento en que supo que iría más allá de Southwark por primera vez.
Decían que ellos estaban en todas partes, ¡condenados sean! En el viaje cultivaría su amistad y estudiaría sus costumbres. Cuando llegara a Ispahán estaría listo para hacer de judío, Ibn Sina lo acogería y compartiría con él los preciosos secretos de la escuela árabe.