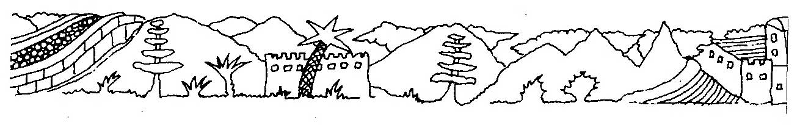
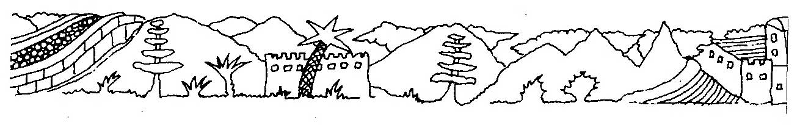
HUÉSPED DE UNA FAMILIA JUDÍA
Se alejó inmediatamente de Tettenhall, pero ya le estaba ocurriendo algo.
Andaba escaso de Panacea Universal y al día siguiente compró un barril de licor, haciendo un alto para mezclar una nueva serie de medicina, de la que esa misma tarde comenzó a desprenderse en Ludlow.
La panacea se vendió tan bien como siempre, pero estaba preocupado y algo agotado.
Sostener un alma humana en la palma de tu mano, como si fuera un guijarro. ¡Sentir que a alguien se le escapa la vida pero que con tus actos puedes devolvérsela! Ni siquiera un rey tiene tanto poder.
Selectos…
¿Podría aprender más? ¿Cuánto era posible aprender? «¿Cómo será —se preguntó— aprender todo lo que puede enseñarse?».
Por vez primera reconoció el deseo de hacerse médico.
¡Luchar verdaderamente con la muerte! Albergaba nuevos y perturbadores pensamientos que por momentos lo embelesaban, y otras veces eran casi dolorosos.
Por la mañana partió hacia Worcester, la siguiente población rumbo al sur, por el río Severn. No recordaba haber visto el río ni el sendero, ni haber conducido a Caballo, ni nada del trayecto. Llegó a Worcester y los pueblerinos quedaron boquiabiertos al ver el carromato rojo; rodó hasta la plaza, hizo un circuito completo sin detenerse y abandonó la ciudad por donde había llegado.
El pueblo de Lucteburne, en Leicestershire, no era lo bastante grande para tener una taberna, pero estaba en marcha la siega del heno, y cuando se paró en una vega en la que había cuatro hombres con guadañas, el de la ringlera más cercana al camino interrumpió su rítmico balanceo el tiempo suficiente para indicarle cómo llegar a la casa de Edgar Thorpe.
Rob encontró al viejo a cuatro patas, en su pequeño huerto, cosechando puerros. Percibió de inmediato, con una extraña sensación de exaltación que Thorpe había recuperado la vista. Pero sufría terribles dolores reumáticos, y aunque Rob lo ayudó a incorporarse en medio de gruñidos y angustiosas exclamaciones, pasó un rato hasta que pudieron hablar en paz.
Rob bajó del carromato varios frascos de la panacea y abrió uno, contentando enormemente a su anfitrión.
—He venido a preguntarte por la operación que te devolvió la vista, Edgar Thorpe.
—¿Sí? ¿Y cuál es tu interés en esta cuestión?
Rob vaciló.
—Tengo un pariente que necesita un tratamiento semejante y estoy haciendo averiguaciones en su nombre.
Thorpe dio un buen trago de licor y suspiró.
—Espero que sea un hombre fuerte y de abundante coraje. Me encontraba atado de pies y manos a una silla. Crueles ataduras rodeaban mi cabeza, para fijarla contra el alto respaldo. Me habían dado a tomar más de un trago y estaba casi insensible por la bebida, pero los ayudantes me colocaron unos crueles ganchos debajo de los párpados, y me los levantaron para que no pudiera parpadear.
Cerró los ojos y se estremeció. Evidentemente, había contado la historia muchas veces, pues los pormenores estaban fijos en su memoria y los relataba sin dudar, pero no por eso Rob los encontró menos fascinantes.
—Era tal mi aflicción que sólo veía como a través de una niebla velluda lo que tenía directamente ante mí. Nadaba en mi campo de visión la mano del maestro Merlin. Sostenía una hoja que se agrandaba a medida que descendía, hasta que me cortó el ojo.
»Oh, el dolor me devolvió la sobriedad al instante. Tuve la seguridad de que me había cortado el ojo en lugar de quitarme la nube y le chillé, lo importuné, le grité que no me hiciera nada más. Como persistió, le arrojé una lluvia de maldiciones y le aseguré que por fin comprendía cómo su despreciable pueblo podía haber asesinado a nuestro bondadoso Señor.
»Cuando tajeó el ojo, el dolor era tan atroz que perdí por completo el conocimiento. Desperté en la oscuridad de los ojos vendados, y durante un par de semanas sufrí espantosamente. Pero al final vi como no había visto en mucho tiempo. Tan grande fue la mejoría, que trabajé dos años más como escribiente antes de que el reúma me aconsejara reducir mis obligaciones.
Así que era verdad, pensó Rob, deslumbrado. Entonces quizá las cosas que le había contado Benjamin Merlin fuesen ciertas.
—El maestro Merlin es el mejor doctor que he visto en mi vida —dijo Edgar Thorpe—. Aunque —agregó malhumorado— para ser un médico competente encuentra demasiadas dificultades en liberar de pesadumbre mis huesos y articulaciones.
Volvió a Tettenhall, acampó en un pequeño valle y permaneció cerca de la ciudad tres días enteros, como un galán enamorado que carece de permiso para visitar a una damisela, pero tampoco se decide a dejarla en paz. El primer granjero al que compró provisiones le informó dónde vivía Benjamin Merlin, y varias veces condujo a Caballo hasta el lugar, una granja baja con el prado bien cuidado, dependencias, un campo, un huerto y una viña. No había ninguna señal exterior de que allí viviera un médico.
La tarde del tercer día, a unas millas de su casa, encontró al médico.
—¿Cómo estás, joven barbero?
Rob respondió que bien y le preguntó por su salud. Hablaron del tiempo, y luego Merlin inclinó la cabeza a modo de despedida.
—No debo rezagarme, pues tengo que visitar a tres enfermos antes de que dé por terminado el día.
—¿Me permitís acompañaros y observar? —Se obligó a preguntar Rob.
El médico titubeó. Parecía menos que complacido por la solicitud. Pero dijo, aunque a regañadientes.
—Me gustaría que no te entrometieras.
El primer paciente no vivía lejos; ocupaba una casita junto a una charca de gansos. Era Edwin Griffith, un anciano de tos cavernosa. Rob notó que estaba debilitado por una enfermedad catarral avanzada y que tenía un pie en la tumba.
—¿Cómo te encuentras hoy, Edwin Griffith? —preguntó Merlin.
El viejo se retorció en un paroxismo de toses, luego resolló y suspiró.
—Sigo igual y con pocos pesares, salvo que hoy no pude alimentar a mis aves.
Merlin sonrió.
—Es posible que mi joven amigo pueda atenderlos —dijo, y Rob no pudo negarse.
El anciano Griffith le dijo dónde guardaba el pienso y Rob se apresuró a ir a la charca cargado con un saco. Le preocupaba que esa visita fuera una pérdida para él, pues sin duda Merlin no pasaría mucho tiempo entretenido con un agonizante. Se acercó cautelosamente a los gansos, pues sabía que podían ser muy traidores. Pero estaban hambrientos y sólo les interesaba la comida, por lo que se lanzaron a una rebatinga, dejándolo escapar rápidamente.
Para su sorpresa, Merlin seguía hablando con Edwin Griffith cuando volvió a entrar en la casita. Rob nunca había visto que un médico trabajara escrupulosamente. Merlin hizo una serie interminable de preguntas acerca de las costumbres y la dieta del paciente, su niñez, sus padres y sus abuelos, y la causa de la muerte de todos ellos. Le tomó el pulso en la muñeca y en el cuello, apoyó la oreja contra su pecho y prestó atención. Rob esperaba, observando todo atentamente.
Cuando se fueron, el anciano le dio las gracias por alimentar a los gansos.
Parecía un día destinado a atender a los condenados, porque Merlin lo llevó a dos millas de distancia, a una casa de la plaza de la ciudad, donde la ama del magistrado se consumía atenazada de dolor.
—¿Cómo estáis hoy, Mary Sweyn?
La mujer no respondió; se limitó a mirarlo fijamente. La respuesta fue significativa y Merlin asintió. Se sentó, le cogió la mano y le habló serenamente. Como con el anciano, pasó con ella mucho tiempo.
—Puedes ayudarme a dar la vuelta a la señora Sweyn —dijo Merlin a Rob—. Suavemente. Ahora, muy suavemente.
Cuando Merlin le levantó la camisa de dormir para lavar su esquelético cuerpo notaron, en su lastimoso costado izquierdo, un forúnculo inflamado.
El médico lo rajó de inmediato con una lanceta para aliviar el dolor, y Rob observó, satisfecho, que actuó tal como lo habría hecho él. El médico dejó a la paciente un frasco lleno de una infusión calmante.
—Aún falta uno —dijo Merlin cuando cerraron la puerta de la casa de Mary Sweyn—. Se trata de Tancred Osbern, cuyo hijo me hizo saber esta mañana que se había hecho daño.
Merlin ató las riendas de su caballo al carromato y se sentó en el pescante, junto a Rob, para tener compañía.
—¿Cómo van los ojos de tu pariente? —le preguntó con afabilidad.
Debió haber previsto que Edgar Thorpe mencionaría la conversación y sintió que la sangre le arrebataba las mejillas.
—No tuve la intención de engañaros. Quería ver por mí mismo los resultados de la extracción del cristalino, y me pareció la manera más sencilla para justificar mi interés.
Merlin sonrió y asintió. Mientras avanzaban, explicó el método quirúrgico que había empleado para operar de cataratas a Thorpe.
—Es una intervención que no recomendaría a nadie que la hiciera por su cuenta —dijo en tono significativo, y Rob movió la cabeza afirmativamente, porque no tenía la menor intención de operar los ojos a nadie.
En cada ocasión en que llegaban a un cruce de caminos, Merlin señalaba la dirección que debía tomar, hasta que se aproximaron a una granja próspera que presentaba el aspecto ordenado propio de una atención constante, encontraron a un granjero macizo y musculoso despotricando en un jergón relleno de paja que hacía las veces de cama.
—Ah, Tancred, ¿qué te has hecho esta vez? —preguntó Merlin.
—Me herí la condenada pierna.
Merlin echó hacia atrás la manta y arrugó la frente: el miembro derecho estaba retorcido e hinchado a la altura del muslo.
—Debes de tener unos dolores terribles. Pero le has dicho a tu hijo que me avisara «cuando pudiera». La próxima vez no debes ser tan estúpidamente valeroso; de haberlo sabido, habría venido al instante —dijo con tono áspero.
El hombre cerró los ojos y asintió.
—¿Cómo te lo hiciste y cuándo?
—Ayer a mediodía. Me caí del condenado techo mientras aseguraba la maldita paja.
—Pues no asegurarás esa paja en mucho tiempo. —Miró a Rob—. Necesitaré tu ayuda. Ve a buscar una tablilla un poco más larga que la pierna.
—No la arranques de las dependencias ni de las vallas —gruñó Osbern.
Rob salió a ver qué encontraba. En el granero había bastantes troncos de haya y roble, además de un trozo de tronco de pino que había sido trabajado hasta convertirlo en una tabla. Era demasiado ancha, pero la madera era blanda y le llevó poco tiempo partirla a lo largo con las herramientas del granjero.
Osbern le lanzó una mirada furibunda cuando reconoció la tabla, pero no pronunció palabra. Merlin bajó la vista y suspiró.
—Tiene los muslos de un toro. Nos espera un buen trabajo, joven Cole.
El médico cogió la pierna lesionada por el tobillo y la pantorrilla, trató de ejercer una presión estable, para al mismo tiempo hacer girar y enderezar el miembro retorcido. Se oyó un crujido, como el sonido que producen las hojas secas pisoteadas, y Osbern emitió un bramido ensordecedor.
—Es inútil —dijo Merlin poco después—. Sus músculos son colosales. Se han cerrado sobre sí mismos para proteger la pierna y yo no tengo la fuerza suficiente para dominarlos y reducir la fractura.
—Déjame probar a mí —dijo Rob.
Merlin asintió, pero antes dio una jarra llena de alcohol al granjero, que hablaba y sollozaba a causa del dolor inducido por el esfuerzo fracasado.
—Otra —jadeó Osbern.
Tras la segunda jarra, Rob cogió la pierna a imitación de Merlin. Cuidando de no tironear, ejerció una presión uniforme, y la voz estropajosa de Osbern se convirtió en un prolongado aullido. Merlin había cogido al hombre por debajo de las axilas y tiraba hacia el otro lado, con el rostro congestionado y los ojos desorbitados por el esfuerzo.
—¡Creo que lo estamos logrando! —gritó Rob para que Merlin lo oyera por encima de los gritos angustiados del paciente—. ¡Allá vamos!
Entretanto, los extremos del hueso roto rechinaron entre sí y se encajaron en su lugar.
El hombre cayó en un repentino silencio. Rob lo miró de soslayo para ver si se había desmayado, pero Osbern estaba flácidamente tendido, con la cara empapada por las lágrimas.
—Mantén la tensión en la pierna —dijo Merlin en tono apremiante.
Confeccionó un cabestrillo con tiras de trapo y lo ciñó alrededor del pie y el tobillo. Ató un extremo de una cuerda al cabestrillo y el otro, bien tenso, al pomo de la puerta. A continuación, aplicó la tablilla al miembro extendido.
—Ahora puedes soltarlo —dijo a Rob.
Por añadidura, ataron la pierna sana a la entablillada.
En unos minutos confortaron al exhausto paciente, dejaron instrucciones a su empalidecida mujer y se despidieron del hermano, que haría los trabajos de la granja.
Se detuvieron en el corral y se miraron. Los dos tenían la camisa mojada de sudor y la cara tan húmeda como las mejillas de Osbern.
El médico sonrió y le palmeó el hombro.
—Ahora debes venir conmigo a casa para compartir la cena.
—Mi Deborah —dijo Benjamin Merlin.
La esposa del doctor era una mujer rolliza con figura de paloma, una afilada naricilla y mejillas coloradotas. Palideció cuando vio a Rob y se sometió rígidamente a la presentación. Merlin llevó al patio un cuenco con agua de manantial, para que Rob se refrescara. Mientras Rob se lavaba oyó que en el interior de la casa la mujer arengaba a su marido en una lengua que nunca había oído.
Cuando salió a lavarse a su vez, el médico sonreía.
—Debes disculparla. Tiene miedo. Las leyes dicen que no debemos recibir a cristianos en nuestros hogares durante las fiestas religiosas. Pero ésta no puede considerarse tal. Será una cena sencilla. —Miró penetrantemente a Rob mientras se secaba—. No obstante, puedo traerte la comida afuera si prefieres no sentarte a la mesa.
—Estoy agradecido de que me permitáis comer con vos, maestro.
Merlin asintió.
Una cena extraña.
Estaban los padres y cuatro niños, tres de ellos varones. La pequeña se llamaba Leah y sus hermanos, Jonathan, Ruel y Zechariah. ¡Los niños y el padre se sentaron a la mesa con unos gorritos puestos!
Cuando la mujer llevó a la mesa un pan caliente, Merlin hizo una señal a Zechariah, que partió un pedazo y comenzó a hablar en la lengua gutural que Rob había oído antes. Su padre lo interrumpió.
—Esta noche el brochot será en inglés, por cortesía hacia nuestro invitado.
—Bendito seas, Dios nuestro Señor, Rey del Universo —entonó dulcemente el niño—, que produces el pan de la tierra.
Entregó el pan a Rob, que lo encontró bueno y lo pasó a los demás.
Merlin sirvió vino tinto de una jarra. Rob siguió el ejemplo de los demás y levantó su copa cuando el padre hizo una señal a Ruel.
—Bendito seas, Dios nuestro Señor, Rey del Universo, que creaste el fruto de la vida.
La cena consistía en sopa de pescado hecha con leche, no como la preparaba Barber, sino picante y sabrosa. Luego comieron manzanas del huerto del judío. El niño pequeño, Jonathan, dijo indignado a su padre que los conejos estaban consumiendo las coles.
—Entonces tú debes consumir los conejos —dijo Rob—. Tienes que cazarlos para que tu madre pueda servir un delicioso estofado.
Se produjo un extraño silencio, pero enseguida Merlin sonrió.
—Nosotros no comemos conejo ni liebre, porque no son kosher.
Rob notó que la señora Merlin mostraba inquietud, como si temiera que él no comprendiera sus costumbres.
—Es un conjunto de leyes dietéticas, viejas como el mundo.
Merlin explicó que los judíos no podían comer animales no rumiantes y que no tuvieran la pezuña hendida. Tampoco carne junto con leche, pues la Biblia advertía que el cordero no debía hervir en el flujo de la ubre materna. Y no se les permitía beber sangre ni comer carne que no hubiese sido sangrada a fondo y salada.
Rob se quedó confuso, y se dijo que la señora Merlin tenía razón: no comprendía a los judíos. ¡Eran auténticos paganos!
Se le revolvió el estómago cuando el médico dio las gracias a Dios por sus alimentos exentos de sangre y de carne.
Preguntó si le permitían acampar en el huerto aquella noche. Benjamin insistió en que durmiera bajo techo, en el granero adjunto a la casa.
Poco después, Rob se tendió en la fragante paja y, a través de la delgada pared oyó el agudo ascenso y descenso de la voz de la mujer. Sonrió tristemente en la oscuridad, pues conocía la esencia del mensaje a pesar de que las palabras eran ininteligibles.
—No conoces a ese sujeto de aspecto brutal, y lo traes aquí. ¿No has notado su nariz torcida y la cara magullada, y las costosas armas de criminal? ¡Nos asesinará cuando estemos durmiendo!
Al rato, Merlin entró en el granero con un frasco muy grande y dos copas de madera. Entregó una de ellas a Rob y suspiró.
—En cualquier otro sentido es una mujer excelente —dijo mientras llenaba las copas—. Para ella es difícil estar aquí, porque se siente separada de muchas cosas y seres queridos.
La bebida era buena y fuerte, descubrió Rob.
—¿De qué parte de Francia sois?
—Como el vino que bebemos, mi mujer y yo somos originarios de la aldea de Falaise, donde viven nuestras familias bajo la benevolente guía de Roberto de Normandía. Mi padre y dos hermanos son vinateros y proveedores del comercio inglés.
Siete años atrás, prosiguió Merlin, había regresado a Falaise después de estudiar en Persia, en una academia para médicos.
—¡Persia! —Rob no tenía la menor idea de donde estaba Persia, pero sabía que era muy lejos—. ¿En qué dirección está Persia?
Merlin sonrió.
—En Oriente. Muy al este.
—¿Y cómo vinisteis a Inglaterra?
Al retornar a Normandía como médico, dijo Merlin, descubrió que en el protectorado del duque Roberto había demasiados profesionales de la medicina. Fuera de Normandía los conflictos eran constantes, así como los inciertos peligros de la guerra y la política: duque contra conde, nobles contra rey.
—En mi juventud había estado dos veces en Londres con mi padre, el mercader en vinos. Recordaba la belleza del campo inglés, y en toda Europa es conocida la estabilidad que ha instaurado el rey Canuto. De modo que decidí asentarme en este lugar rodeado de paz y de verdores.
—¿Y ha resultado acertada la elección de Tettenhall?
Merlin asintió.
—Pero existen dificultades. En ausencia de quienes comparten nuestra religión no podemos orar correctamente a Dios, y es harto difícil cumplir las prescripciones alimentarias. Hablamos a nuestros hijos en su propia lengua, pero ellos piensan en la de Inglaterra y, pese a nuestros esfuerzos, ignoran muchas costumbres de su pueblo. Ahora estoy intentando atraer hacia aquí a otros judíos de Francia.
Se inclinó para servir más vino, pero Rob cubrió su copa con la mano.
—Me mareo si tomo más de un trago, y necesito tener la cabeza despejada.
—¿Por qué me has buscado, joven barbero?
—Habladme de la escuela de Persia.
—Está en la ciudad de Ispahán, en la parte occidental del país.
—¿Por qué fuisteis tan lejos?
—¿A qué otro sitio podía ir? Mi familia no quería ponerme de aprendiz con un médico pues, aunque me duele reconocerlo, en casi toda Europa mis colegas forman una pandilla de parásitos y bribones. Hay un gran hospital en París, el Hotel Dieu, que sólo es un lazareto para pobres al que arrastran a los desesperados para que mueran allí. Hay una escuela de medicina en Salerno, un lugar lamentable. Por su relación con otros mercaderes judíos, mi padre se enteró de que en los países de Oriente los árabes habían hecho arte de la ciencia de la medicina. En Persia, los musulmanes tienen en Ispahán un hospital que es un auténtico centro curativo. En este hospital hay una pequeña academia del lugar, Avicena forma a sus doctores.
—¿Quién?
—El médico más eminente del mundo. Avicena, cuyo nombre árabe es Abu Ali at-Husain ibn Abdullah ibn Sina.
Rob pidió a Merlin que repitiera la extraña melodía del nombre, hasta que lo memorizó.
—¿Es difícil llegar a Persia?
—Sí. Varios años de peligroso trayecto. Viajes por mar, una larga travesía por tierra cruzando terribles montañas y vastos desiertos. —Merlin miró penetrantemente a su huésped—. Debes quitarte de la cabeza las academias persas. ¿Cuánto sabes de tu propia fe, joven barbero? ¿Estás familiarizado con los problemas de tu Papa ungido?
Rob se encogió de hombros.
—¿Juan XIX?
En verdad, más allá del nombre del pontífice y del hecho de que regía la Santa Iglesia, Rob no sabía nada.
—Juan XIX. Es un Papa que está a horcajadas entre dos Iglesias gigantescas en lugar de una, a la manera de un hombre que intenta montar dos caballos. La Iglesia occidental siempre le muestra fidelidad, pero en la Iglesia oriental hay constantes rumores de descontento. Hace doscientos años, el patriarca Focio se rebeló al frente de los católicos orientales en Constantinopla, y desde entonces ha cobrado fuerza el movimiento hacia un cisma en la Iglesia.
»En tus propios tratos con los sacerdotes habrás observado que desconfían de médicos, cirujanos y barberos, creyendo que por medio de la oración ellos son los únicos guardianes legítimos de los cuerpos de los hombres, además de sus almas.
Rob refunfuñó.
—La antipatía de los sacerdotes ingleses hacia quienes ejercen el arte es insignificante en comparación con el odio que sustentan los sacerdotes católicos orientales por las escuelas de medicina árabes y otras academias musulmanas. Viviendo codo con codo con los musulmanes, la Iglesia oriental está entregada a una guerra virulenta y constante con el Islam para atraer a los hombres hacia la gracia de la única fe verdadera. La jerarquía oriental ve en los centros de enseñanza árabes una incitación al paganismo y una terrible amenaza. Hace quince años, Sergio II, que entonces era Patriarca de la Iglesia oriental, declaró que todo cristiano que asistiera a una escuela musulmana situada al este de su patriarcado, era un sacrílego y un quebrantador de la fe, culpable de prácticas paganas. Ejerció presiones para que el Santo Padre de Roma se sumara a esta declaración. Benedicto VIII acababa de ser elevado a la Santa Sede. Un presagio le señala como el Papa que presenciará la disolución de la Iglesia. Para apaciguar al descontento oriental, cumplimentó de buena gana la solicitud de Sergio. El castigo por paganismo es la excomunión.
Rob frunció los labios.
—Es un castigo severo.
El médico asintió.
—Más severo aún en el sentido de que conlleva terribles penas según las leyes seculares. Los códigos promulgados bajo los reinados de Ethelred y Canuto consideran que el paganismo es un delito mayor. Los convictos han sufrido espantosos castigos. Algunos fueron cubiertos con pesadas cadenas y enviados a deambular como peregrinos durante años, hasta que los grilletes se oxidaron y cayeron de sus cuerpos. Varios fueron quemados en la hoguera. A algunos los ahorcaron y otros fueron arrojados a la cárcel, donde permanecen. Los musulmanes, por su parte, no desean educar a miembros de una religión hostil y amenazante, y hace años que las academias del califato oriental no admiten a estudiantes cristianos.
—Comprendo —dijo Rob, consternado.
—Una posibilidad para ti es España. Se encuentra en Europa, en la parte oeste del califato occidental. Allí conviven con facilidad ambas religiones. Hay unos cuantos estudiantes de Francia. Los musulmanes han establecido grandes universidades en ciudades como Córdoba, Toledo y Sevilla. Si te gradúas en una de ellas, serás reconocido como erudito. Y aunque es difícil llegar a España, no tiene punto de comparación con el viaje a Persia.
—¿Y por qué no fuisteis vos a España?
—Porque a los judíos se les permite estudiar en Persia. Y yo quería tocar el borde de la vestimenta de Ibn Sina.
Rob frunció el entrecejo.
—Yo no quiero atravesar el mundo para convertirme en un erudito. Sólo quiero llegar a ser un buen médico.
Merlin se sirvió más vino.
—Me confundes… Eres un joven corzo, pero usas un traje de fino paño cuyo lujo yo no puedo permitirme. La vida de un barbero tiene sus compensaciones. ¿Para qué quieres ser médico? ¿Qué significará un trabajo más arduo que no tienes la seguridad de que te vaya a proporcionar riqueza?
—Me han enseñado a medicar varias dolencias. Sé cortar un dedo estropeado y dejar un muñón pulcro. Pero mucha gente va a verme y me paga, y no sé cómo ayudarla. Soy ignorante. Me digo a mí mismo que algunos pacientes podrían salvarse si yo supiera más.
—Y aunque estudiaras medicina durante más de una vida, acudiría la gente cuyas enfermedades son misterios, porque la angustia que mencionas es parte integrante de la profesión de curar, y hay que aprender a vivir con ella. Aunque es verdad que cuanto mejor sea la preparación, mejor doctor puedes ser. Me has dado la mejor razón posible de tu ambición. —Merlin vació su copa con expresión reflexiva—. Si las escuelas árabes no son para ti, debes observar a los médicos de Inglaterra hasta que encuentres al mejor entre los que atienden a los pobres, y tal vez puedas convencerlo de que te tome como aprendiz.
—¿Conocéis a algunos?
Si Merlin entendió la insinuación, no se dio por enterado. Meneó la cabeza y se puso en pie.
—Pero los dos nos hemos ganado un buen descanso, y mañana, debemos estar frescos, reanudaremos la cuestión. Que tengas buenas noches, joven barbero.
—Buenas noches, maestro médico.
Por la mañana había gachas calientes de guisantes y más bendiciones en hebreo. Todos los miembros de la familia se sentaron y rompieron juntos el ayuno nocturno, mirándolo furtivamente mientras él hacía lo mismo que ellos. La señora Merlin parecía enfadada como siempre, y bajo la cruel luz del día era visible una leve línea de vello oscuro sobre su labio superior. Rob vio unos flecos que asomaban por debajo de las chupas de Benjamin Merlin y de Ruel. Las gachas eran de buena calidad.
Merlin le preguntó amablemente si había pasado bien la noche.
—He pensado en nuestra conversación. Lamentablemente, no se me ocurre ningún médico al que pueda recomendar como maestro y ejemplo. —La mujer llevó a la mesa un cesto lleno de grandes moras, y Merlin sonrió de oreja a oreja—. Sírvetelas tú mismo para acompañar las gachas; son exquisitas.
—Me gustaría que me aceptarais como aprendiz —dijo Rob.
Para su gran decepción, Merlin movió negativamente la cabeza. Rob se apresuró a decir que Barber le había enseñado muchas cosas.
—Ayer os fui útil. En breve podría ir solo a visitar a vuestros pacientes cuando haga mal tiempo, facilitándoos así las cosas.
—No.
—Vos mismo habéis observado que tengo sentido de la curación —añadió obstinado—. Soy fuerte y también podría hacer trabajos pesados; lo que fuera necesario. Un aprendizaje de siete años. O más; tanto tiempo como digáis.
En su agitación se había incorporado y, sin querer, movió la mesa, tirando las gachas.
—Imposible —rechazó Merlin.
Rob estaba confundido. Tenía la certeza de que resultaba simpático a Merlin.
—¿Carezco de las cualidades necesarias?
—Posees excelentes cualidades. Por lo que he visto, podrías ser un excelente médico.
—¿Entonces?
—En ésta, la más cristiana de las naciones, no soportarían que fuera tu maestro.
—¿A quién puede importarle?
—A los sacerdotes. Ya les ofende que haya sido forjado por los judíos de Francia y templado en una academia islámica, pues lo consideran como cooperación entre peligrosos elementos paganos. No me quitan ojo de encima. Vivo con el temor de que un día interpreten mis palabras como brujería o me olvide de bautizar a un recién nacido.
—Si no queréis aceptarme —dijo Rob—, sugeridme al menos un médico al que pueda presentarme.
—Ya te he dicho que no recomiendo a ninguno. Pero Inglaterra es vasta y hay muchos doctores que no conozco.
Rob apretó los labios y apoyó la mano en la empuñadura de la espada.
—Anoche me dijo que seleccionara al mejor entre los que atienden a los pobres. ¿Cuál es el mejor entre los que conocéis?
Merlin suspiró y respondió al acoso.
—Arthur Giles, de Saint Ives —replicó fríamente, y volvió a concentrarse en el desayuno.
Rob no tenía la menor intención de desenvainar, pero los ojos de la mujer estaban fijos en su espada y no logró contener un gemido estremecedor, convencida de que se estaba cumpliendo su profecía. Ruel y Jonathan lo miraban fijamente, pero Zechariah se echó a llorar.
Estaba abrumado de vergüenza por la forma en que había correspondido a tanta hospitalidad. Intentó disculparse, pero no logró plasmarlo en palabras; finalmente, se apartó del hebreo francés, que metía la cuchara en sus gachas, y abandonó la casa.