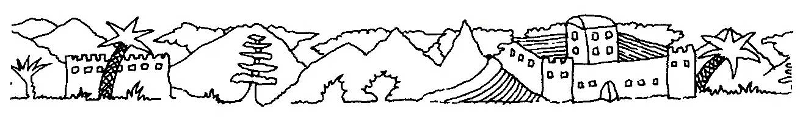
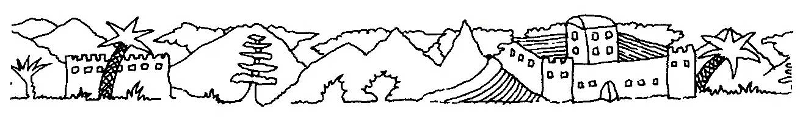
LONDRES
Charles Bostock parecía más un árbitro de elegancias que un mercader. Llevaba su largo pelo rubio sujeto con lazos y cintas, y toda su vestimenta de terciopelo rojo, obviamente costosa a pesar de la capa de polvo con que la había cubierto el viaje. Usaba zapatos puntiagudos de cuero flexible, más idóneos para ser exhibidos que para prestar rústicos servicios. Pero había una fría luz de regateador en sus ojos e iba montado en un hermoso caballo blanco, rodeado por una tropa de sirvientes bien armados, para protegerse de los ladrones. Se entretenía charlando con el cirujano barbero, al que había permitido sumar su carromato a la caravana de caballos cargados con sal de la salina de Arundel.
—Poseo tres depósitos a orillas del río y arriendo otros. Nosotros, los vendedores ambulantes, estamos haciendo un nuevo Londres y, por ende, somos útiles al rey y a todos los ingleses.
Barber asintió cortésmente, harto de aquel jactancioso, pero contento por la oportunidad de viajar a Londres bajo la protección de sus armas, pues abundaban los salteadores de caminos a medida que uno se aproximaba a la ciudad.
—¿Cuál es vuestro negocio? —le preguntó.
—Dentro de nuestra isla-nación, me dedico sobre todo a la compra de objetos de hierro. Pero también adquiero artículos preciosos que no se producen en esta tierra o los traigo de allende el mar: pieles, sedas, oro y gemas lujosas, prendas de vestir curiosas, pigmentos, vino, aceite, marfil y bronce, cobre y estaño, plata, cristal y artículos similares.
—Entonces, ¿habéis viajado mucho por tierras extranjeras?
El mercader sonrió.
—No; aunque pienso hacerlo. He realizado un solo viaje a Génova, de donde traje colgaduras que, imaginaba, serían compradas por mis colegas más ricos, para sus casas solariegas. Pero antes de que éstos pudiesen verlas, fueron adquiridas para los castillos de varios condes que ayudan a nuestro rey Canuto a gobernar la tierra.
»Haré como mínimo otros dos viajes, porque el rey Canuto promete dar un título equivalente al de barón a todo mercader que vaya tres veces al extranjero en interés del comercio inglés. De momento, pago a otros para que viajen, mientras yo atiendo mis negocios en Londres.
—Por favor, habladnos de las novedades de la ciudad —pidió Barber, y Bostock accedió, altanero.
El rey Canuto había construido una inmensa mansión muy cerca del lado oriental de la abadía de Westminster, informó. El rey, danés por nacimiento, gozaba de gran popularidad porque había promulgado una nueva ley que otorgaba a todo inglés nacido libre el derecho a cazar en su propiedad…, derecho que anteriormente estaba reservado al rey y a sus nobles.
—Ahora cualquier terrateniente puede cazar un corzo, como si fuera el monarca de su propia tierra.
Canuto había sucedido a su hermano Haroldo como rey de Dinamarca y gobernaba ese país además de Inglaterra, aclaró Bostock.
—Tiene el predominio de todo el mar del Norte, y ha levantado una armada de buques negros que barren de piratas el océano, dando seguridad a Inglaterra, que por fin disfruta de una paz verdadera en un centenar de años.
Rob apenas prestaba atención al diálogo. Cuando se detuvieron para cenar en Alton, montó el espectáculo con Barber para pagar el lugar que les habían permitido ocupar en el séquito del mercader. Bostock rio a carcajadas y aplaudió delirantemente sus juegos malabares. Regaló dos peniques a Rob.
—Te vendrán bien en la metrópoli, donde las chicas están carísimas —dijo, y le guiñó un ojo.
Rob le dio las gracias, aunque sus pensamientos estaban en otro sitio. Cuanto más se aproximaban a Londres, más explícitas se tornaban sus expectativas.
Acamparon en las tierras de una granja de Reading, a sólo un día de viaje de la ciudad que lo vio nacer. Se pasó la noche en vela tratando de decidir a cuál de sus hermanos vería primero.
Al día siguiente, comenzó a descubrir hitos que recordaba: un robledal, una roca muy grande, un cruce de caminos cercano a la colina en la que él y Barber habían acampado aquella primera noche. Cada una de estas marcas hizo palpitar su corazón y hormiguear su sangre. Por la tarde se separaron de la caravana, en Southwark, donde el mercader debía ocuparse de sus negocios. Southwark tenía muchas más cosas de las que había visto la última vez que estuvo allí. Desde el talud observaron los nuevos depósitos que estaban levantando en la ribera pantanosa, cerca de la antigua grada del trasbordador, y en el río, muchos barcos extranjeros llenaban los amarraderos.
Barber guió a Incitatus a través del Puente de Londres, por un carril para tráfico. Al otro lado había una multitud de personas y animales, tan congestionada que no pudieron girar el carromato hacia la Calle del Támesis y se vieron obligados a seguir recto, para torcer a la izquierda por la calle de la Iglesia Francesa, cruzando el Walbrook y traqueteando luego por los adoquines hasta Cheapside. Rob no podía estarse quieto, pues los viejos barrios de casitas de madera deterioradas por el paso del tiempo no parecían haber cambiado.
Barber hizo torcer al caballo a la derecha en Aldersgate, y luego a la izquierda por Newgate; la incógnita de Rob acerca de sus hermanos quedó resuelta, pues la panadería estaba en esa calle, Newgate, de modo que la primera a quien visitaría sería Anne Mary.
Recordó la casa estrecha con la panadería en la planta baja, y miró ansiosamente de un lado a otro hasta que la divisó.
—¡Aquí, para! —gritó a Barber, y se deslizó del pescante sin dar tiempo a Incitatus a detenerse.
Pero cuando cruzó la calle notó que la tienda correspondía a un abastecedor de buques. Desconcertado, abrió la puerta y entró.
Un pelirrojo que estaba sentado detrás del mostrador levantó la vista al oír el sonido de la campanilla que colgaba de la puerta.
—¿Qué pasó con la panadería?
El hombre se encogió de hombros detrás de una pila de cabos pulcramente enrollados.
—¿Los Haverhill todavía viven arriba?
—No, ahí vivo yo. He oído decir que antes había unos panaderos.
Pero, según explicó, la tienda estaba vacía cuando compró todo dos años atrás a Durman Monk, que vivía calle abajo.
Rob dejó a Barber esperando en el carro y buscó a Durman Monk, quien resultó ser un anciano solitario, encantado con la oportunidad de charlar, en una casa llena de gatos.
—De modo que tú eres hermano de la pequeña Anne Mary. La recuerdo; era una gatita dulce y amable. Conocí muy bien a los Haverhill y los consideraba excelentes vecinos. Se han trasladado a Salisbury —dijo el viejo, en tanto acariciaba a un gato atigrado de mirada salvaje.
Se le hizo un nudo en el estómago cuando entró en la casa del gremio, que correspondía a su memoria hasta en los últimos detalles, incluido el pedazo de argamasa que faltaba en la pared de zarzo revocado de encima de la puerta. Había unos pocos carpinteros bebiendo, pero Rob no vio ninguna cara conocida.
—¿No está Bukerel aquí?
Uno de los carpinteros dejó su jarra de cerveza.
—¿Quién? ¿Richard Bukerel?
—Sí, Richard Bukerel.
—Falleció hace ahora dos años.
Rob sintió algo más que un retortijón, porque Bukerel había sido bondadoso con él.
—¿Quién es ahora jefe carpintero?
—Luard —respondió el hombre lacónicamente—. ¡Tú! —gritó a un aprendiz—. Ve a buscar a Luard y dile que lo busca un mozuelo.
Luard salió del fondo de la sala; era un hombre fornido y de cara arrugada, algo joven para ser jefe carpintero. Asintió sin sorprenderse cuando Rob le preguntó por el paradero de un miembro de la Corporación.
Le llevó unos minutos volver las páginas apergaminadas de un voluminoso libro mayor.
—Aquí está —dijo por último y sacudió la cabeza—. Tengo una inscripción vencida de un carpintero subalterno llamado Aylwyn, pero no hay ninguna anotación desde hace unos años.
Entre los presentes en la sala de reuniones nadie conocía a Aylwyn ni sabía por qué ya no estaba en la nómina.
—Los cofrades se mudan, y con frecuencia se apuntan en el gremio del lugar —comentó Luard.
—¿Qué ha sido de Turner Horne? —inquirió Rob.
—¿El maestro carpintero? Sigue allí, en la misma casa de siempre.
Rob suspiró aliviado; en cualquier caso, vería a Samuel. Uno de los que estaban por allí se levantó, llevó aparte a Luard y cuchichearon.
Luard carraspeó.
—Turner Horne es capataz de una cuadrilla que está construyendo una casa en Edred’s Hithe —le dijo—. Cole, te sugiero que vayas directamente allí a hablar con él.
Rob paseó la mirada de uno a otro.
—No conozco Edred’s Hithe.
—Es un sector nuevo. ¿Conoces Queen’s Hithe, el viejo puente romano junto al murallón?
Rob asintió.
—Ve hasta Queen’s Hithe. Una vez ahí, cualquiera te orientará para que llegues a Edred’s Hithe —dijo Luard.
Muy cerca del murallón estaban los inevitables depósitos y más allá calles con casas en las que vivía la gente corriente del puerto, fabricantes de velas, avíos y cordajes para embarcaciones, barqueros, estibadores, gabarreros y constructores de barcas. Queen’s Hithe estaba densamente poblada y tenía una buena proporción de tabernas. En una fonda maloliente Rob recibió instrucciones para llegar a Edred’s Hithe. Era un nuevo barrio que comenzaba en el límite del viejo, y encontró a Turner Horne levantando una vivienda en una parcela de terreno pantanoso.
Horne bajó del tejado cuando lo llamaron, disgustado porque habían interrumpido su trabajo. Rob lo recordó en cuanto lo vio. El hombre se había vuelto coloradote y su pelo raleaba.
—Soy el hermano de Samuel, maestro Horne —dijo Rob—. Rob J. Cole.
—Así sea. Pero ¡cuánto has crecido!
Rob vio aflorar la pena en sus ojos honrados.
—Ha estado con nosotros menos de un año —explicó Horne, sencillamente—. Era un chico prometedor. La señora Horne estaba muy apegada a él. Siempre les decíamos que no jugaran en los muelles. A más de un adulto le ha costado la vida estar entre los vagones de carga cuando retroceden juntos cuatro caballos. Tanto peor para un niño de nueve años.
—Ocho. —Horne lo observó inquisitivamente—. Si ocurrió un año después de que vosotros le recogierais —aclaró Rob. Tenía los labios estirados y sus gestos no parecían querer moverse, dificultándole el habla—. Dos años menor que yo.
—Tú debes saberlo mejor —apostilló Horne con tono amable—. Está enterrado en St. Botolph, en el fondo y a la derecha del camposanto. Nos dijeron que en ese lugar descansa tu padre. —Hizo una pausa—. En cuanto a las herramientas de tu padre —agregó torpemente—, una de las sierras se ha partido, pero los martillos siguen en buen estado. Puedes llevártelos.
Rob meneó la cabeza.
—Guárdalos tú, por favor. En memoria de Samuel.
Acamparon en una pradera cercana a Bishopsgate, próxima a las tierras húmedas del ángulo noreste de la ciudad. Al día siguiente Rob huyó del rebaño que pastaba y de las condolencias de Barber. A primera hora de la mañana estaba en su vieja calle recordando a los niños, hasta que salió una desconocida de la casa de la madre y echó agua de colada junto a la puerta.
Deambuló hasta encontrarse en Westminster, donde las casas a la vera del río eran cada vez menos frecuentes. Luego, los campos y prados del gran Monasterio se convertían en una nueva finca que sólo podía ser la residencia del rey, rodeada de barracas para las tropas y de dependencias en las que, supuso Rob, se despachaban todos los asuntos nacionales.
Vio a los temibles miembros de la guardia de corps, de los que se hablaba con respeto reverente en todas las tabernas. Eran hercúleos soldados daneses, escogidos por corpulencia y capacidad combativa para proteger al rey Canuto. Rob pensó que había demasiados hombres armados para un monarca amado por su pueblo. Desanduvo lo andado hacia la ciudad y, sin saber cómo, finalmente se encontró en San Pablo, donde alguien le apoyó una mano en el brazo.
—Te conozco. Tú eres Cole.
Rob miró al joven, y por un instante volvió a tener nueve años y no sabía si pelear o poner pies en polvorosa, pues aquél era, sin lugar a dudas, Anthony Tite. Pero una sonrisa iluminaba el rostro de Tite y no estaba a la vista ninguno de sus secuaces. Además, observó Rob, ahora él era tres cabezas más alto y bastante más pesado que su antiguo enemigo. Dio una palmada en el hombro a Tony el Meón, repentinamente tan contento de verlo como si de pequeños hubiesen sido los mejores amigos del mundo.
—Vayamos a una taberna y háblame de ti —propuso Anthony, pero Rob vaciló, porque sólo tenía los dos peniques que le había dado el mercader Bostock por sus malabarismos. Anthony Tite comprendió—. Invito yo. He cobrado un buen salario este último año.
Era aprendiz de carpintero, le contó a Rob en cuanto se instalaron en un rincón de una taberna cercana para beber cerveza.
—En el hoyo —precisó, y Rob notó que su voz era ronca y su tez cetrina.
Rob conocía ese trabajo. Un aprendiz permanecía en un pozo profundo, en cuya parte alta se colocaba un tronco. El aprendiz tiraba de un extremo de una larga sierra, y todo el día respiraba el serrín que le caía encima, mientras un carpintero subalterno se situaba en el borde del hoyo y manejaba la sierra desde arriba.
—Los malos tiempos parecen haber tocado a su fin para los carpinteros —dijo Rob—. Visité la casa de la cofradía y vi a muy pocos vagando por allí.
Tite asintió.
—Londres crece. La ciudad ya tiene cien mil almas: la octava parte de todos los ingleses. Levantan edificios por todas partes. Es un buen momento para inscribirse como aprendiz en el gremio, pues se rumorea que en breve crearán otra Centena. Y como tú eres hijo de un carpintero…
Rob movió la cabeza negativamente.
—Ya he hecho un aprendizaje.
Le habló de sus viajes con Barber, y se sintió gratificado al notar cierta envidia en los ojos de Anthony. Tite habló de la muerte de Samuel.
—Yo he perdido a mi madre y a dos hermanos en años recientes, víctimas de la viruela, y a mi padre a causa de las fiebres.
Rob asintió, con mirada sombría.
—Tengo que encontrar a los que están vivos. En cualquier casa de Londres por la que paso puede estar el último hijo nacido de mi madre antes de su muerte, colocado por Richard Bukerel.
—Quizá la viuda de Bukerel sepa algo. —Rob se sentó más erguido—. Se ha vuelto a casar con un verdulero de nombre Buffington. Su nueva casa no está lejos de aquí. Inmediatamente más allá de Ludgate.
La casa de Buffington se hallaba en un paraje no muy distinto a aquél tan solitario, en el que el rey había construido su nueva residencia, pero estaba muy próximo a la humedad de las zonas pantanosas del Fleet, y era un refugio lleno de parches en lugar de un palacio. Detrás de la casucha había pulcros campos de coles y lechugas, rodeados por un páramo pantanoso sin drenar.
Lo contempló todo por un momento, y vio a cuatro niños cochinos acarreando sacos de piedras con los que daban vueltas alrededor de los campos plagados de mosquitos, como letal patrulla contra las liebres.
Encontró a la Señora Buffington en la casa. Se saludaron. Ella estaba clasificando diversos productos en canastas. Los animales se comían sus beneficios, explicó en tono gruñón.
—Te recuerdo a ti y a tu familia —dijo, mientras lo examinaba como si fuera una verdura selecta.
Pero cuando le hizo la pregunta que lo había llevado allí, ella no recordaba que su primer marido hubiese mencionado el nombre o el paradero de la nodriza que se llevó al bebé bautizado como Roger Cole.
—¿Nadie apuntó su nombre?
Probablemente algo notó la mujer en su mirada, porque se explicó.
—Yo no sé escribir. ¿Por qué no preguntaste su nombre y lo escribiste tú? ¿Acaso no es tu hermano?
Rob se preguntó cómo podía esperarse semejante responsabilidad de un crío en sus circunstancias, aunque sabía que en cierto sentido la mujer tenía razón.
La Señora Buffington le sonrió.
—No seamos descorteses entre nosotros, pues hemos compartido días más duros como vecinos.
Para su gran sorpresa, vio que lo estudiaba como una mujer estudia a un hombre, con ojos ansiosos. Había adelgazado por las faenas que ahora realizaba y Rob comprendió que en otros tiempos había sido hermosa. No era mayor que Editha.
Pero pensó melancólicamente en Bukerel y recordó la cruel mezquindad de aquella mujer, sin olvidar que cuando quedó solo lo habría vendido como esclavo.
La miró fríamente, le dio las gracias y se marchó.
En la iglesia de St. Botolph, el sacristán —un viejo picado de viruela y con el pelo gris polvoriento— respondió a su llamada. Rob preguntó por el sacerdote que había enterrado a sus padres.
—El padre Kempton fue trasladado a Escocia hace diez meses.
El anciano lo llevó al cementerio de la iglesia.
—Ahora esto está abarrotado —dijo—. ¿No estabas aquí hace dos años, cuando el azote de la viruela? —Rob meneó la cabeza—. ¡Afortunado de ti! Murieron tantos que enterrábamos todos los días. Ahora andamos escasos de espacio. Gente de todas partes llega en tropel a Londres, y todo hombre alcanza enseguida las dos veintenas de años por las que razonablemente puede orar.
—Pero no tenéis más de cuarenta años —observó Rob.
—¿Yo? Yo estoy protegido por la naturaleza eclesiástica de mi trabajo, y en todo sentido he llevado una vida pura e inocente.
Le dedicó una sonrisa, y Rob olió el alcohol de su aliento. Esperó fuera de la casa de enterramientos, mientras el sacristán consultaba el libro. Todo lo que el viejo borrachín pudo hacer fue guiarlo a través de un laberinto de lápidas inclinadas, hasta una zona general de la parte oriental del camposanto, cerca del muro trasero cubierto de musgo, y declaró que tanto su padre como su hermano Samuel «habían sido enterrados por aquí». Intentó rememorar el funeral de su padre para recordar el emplazamiento de la tumba, pero no lo logró.
Fue más fácil encontrar a su madre: el tejo que crecía tras su sepulcro se había desarrollado mucho en tres años, pero lo reconoció.
Imprevisiblemente y con gran resolución, volvió corriendo al campamento y Barber lo acompañó a un paraje rocoso, más abajo del talud del Támesis, donde seleccionaron un pequeño canto rodado de color gris, aplanado y alisado por largos años de mareas. Incitatus los ayudó a arrastrarlo desde el río.
Rob pensaba grabar personalmente las inscripciones, pero fue disuadido.
—Ya hemos pasado demasiado tiempo aquí —dijo Barber—. Deja que lo haga bien y rápidamente un picapedrero. Yo le pagaré su trabajo, y cuando tú completes el aprendizaje y trabajes por un salario, me lo devolverás.
Sólo se quedaron en Londres el tiempo suficiente para ver la piedra con los tres nombres y las fechas en el lugar que le correspondía en el cementerio, debajo del tejo.
Barber apoyó una mano fornida en su hombro y le dirigió una mirada penetrante.
—Somos viajeros. Llegaremos a todos los sitios en los que puedas hacer averiguaciones sobre tus otros tres hermanos.
Desplegó el mapa de Inglaterra y mostró a Rob los seis grandes caminos que salían de Londres: por el noreste a Colchester, por el norte a Lincoln York, por el noreste a Shrewsbury y Gales, por el oeste a Silchester, Winchester y Salisbury; por el sudeste a Richborough, Dover y Lyme, y por sur a Chichester.
—Aquí, en Ramsey —dijo Barber hundiendo un dedo en el centro de Inglaterra—, es adonde tu vecina viuda, Della Hargreaves se fue a vivir con su hermano. Ella podrá decirte el nombre del ama de cría a la que entregó al bebé Roger, y tú podrás buscarlo la próxima vez que vengamos a Londres. Y aquí abajo está Salisbury, donde según te han dicho la familia Haverhill ha llevado a tu hermanita Anne Mary. —Arrugó el entrecejo—. Es una pena que no lo supiéramos cuando estuvimos allí durante la feria.
Rob se estremeció al comprender que él y la chiquilla podían haberse cruzado entre las multitudes.
—No importa —dijo Barber—. Regresaremos a Salisbury en nuestro camino de vuelta a Exmouth, en el otoño.
Rob cobró ánimo.
—Y por donde vayamos hacia el norte, preguntaré a todos los sacerdotes y monjes que encuentre si conocen al padre Lovell y a su joven pupilo William Cole.
La mañana siguiente abandonaron Londres y siguieron el ancho camino de Lincoln, que llevaba al norte de Inglaterra.
Tras dejar atrás todas las casas y el hedor de tanta gente, cuando hicieron un alto para paladear un desayuno especialmente abundante preparado a la orilla de un riachuelo cantarín, coincidieron en que una ciudad no era el mejor lugar para respirar aire de Dios y gozar del calor del sol.