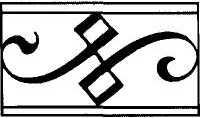
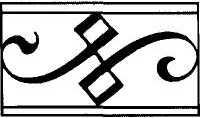
LA CÁMARA DE LOS CONDENADOS, ABARRACH
—¡Maldita sea, sartán! ¿Qué diablos crees que estas haciendo?
Una mano lo agarró y lo sacudió enérgicamente.
Alfred levantó la vista y miró a su alrededor, confuso. Estaba tendido en el suelo y esperaba encontrar los bordes ensangrentados de las túnicas blancas y los pies de la multitud. En lugar de ello, vio un perro plantado a su lado, y a Haplo. Escuchó voces, gritos y un tropel de pisadas. La multitud. Se acercaba. Pero no: los secuaces armados ya habían entrado…
—Es preciso… proteger la mesa… —Alfred pugnó por incorporarse.
—¡No hay tiempo para otro de tus trucos! —exclamó Haplo—. ¿No oyes eso? ¡Los soldados se acercan!
—Sí, la multitud… ataca…
Haplo lo agarró con ambas manos y lo agitó como si quisiera devolverlo a la realidad a sacudidas.
—¡Olvida tu magia, considérala un intento frustrado y concéntrate en cómo nos vas a sacar de aquí!
—No entiendo… ¡Por favor! ¡Dime qué sucede! ¡Yo…, yo…! ¡No lo entiendo, de veras!
El patryn, siempre atento a la puerta, apartó las manos de la túnica de Alfred con un gesto de exasperación.
—No me sorprende, tratándose de ti. Está bien, sartán. Parece que durante la representación que has escenificado para tu provecho…
Yo no…
—¡Calla y escucha! Nuestra duquesa ha conseguido de algún modo amortiguar las luces sagradas y activar las runas que abren esa puerta. Y tú vas a hacer lo mismo con los signos mágicos de esa puerta de ahí —Haplo indicó otra de las puertas, situada en un ángulo de cuarenta y cinco grados respecto a la primera—, cuando yo te dé la orden. ¿Crees que estarás en condiciones de andar?
—Sí —contestó Alfred con ciertas dudas. Se sostuvo en pie con dificultad, inseguro y mareado, y puso la mano en la mesa para apoyarse. Seguía confuso, como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo, y experimentó una profunda resistencia a abandonar el de aquel joven y de la anciana, a pesar del peligro. La abrumadora sensación de paz y… y de haber encontrado algo largo tiempo buscado… y que ahora volvía a perder.
—No sé por qué lo pregunto —masculló Haplo con una mirada de cólera—. Si apenas puedes caminar como es debido desde que te conozco. ¡Y agáchate, maldita sea! ¡No me sirves de nada, con una flecha clavada en la cabeza! ¡Y, si se te ocurre desmayarte, te dejo aquí!
—¡No voy a desmayarme! —declaró Alfred con aire digno—. Y mi magia es ahora lo bastante poderosa como para protegerme de…, de un ataque —añadió, vacilante.
«Hermanos, no ejerzáis violencia. No hagáis daño a nadie. Este es nuestro pueblo. No levantéis defensas mágicas».
«Hice lo que la anciana me dijo. Allí no tenía defensas mágicas. Haplo lo vio. ¡Sí, lo vio, porque estaba allí conmigo! ¡Estaba a mi lado! ¡Haplo vio lo mismo que yo! Pero… ¿qué es lo que vimos?».
Al otro lado de la puerta se escuchó una voz potente. Sonaba distante, pero el clamor de los soldados muertos se convirtió en un susurro.
—Es Kleitus —anunció Haplo en tono sombrío—. ¡Tenemos que darnos prisa! —Empujó al sartán hacia adelante y lo condujo entre el amasijo de huesos sembrados por el suelo, llevándolo a rastras cuando Alfred tropezaba.
—¡Jonathan! —Alfred trató de volver la cabeza para localizar al duque.
—Yo me ocupo de él —dijo una voz.
El cadáver del príncipe Edmund venía tras ellos, conduciendo a un joven duque que parecía perplejo, estupefacto.
—El hechizo que obraste en él dio resultado —apuntó Haplo en tono irónico—. ¡El pobre idiota no tiene idea de dónde está!
—¡Yo no he obrado ningún hechizo! —protestó Alfred—. Y tampoco…
—Cierra la boca y sigue moviéndote. Guarda el aliento para activar las runas de la puerta.
—¿Qué hacemos con Jera…?
El lázaro de la duquesa se hallaba cerca de la puerta abierta. Los ojos del cadáver miraban fijos al frente; su espíritu rondaba en las inmediaciones del cuerpo, observando al grupo desde su atalaya, unas veces, o a través de los ojos del cadáver, en otras. Los labios muertos formaron palabras y Alfred las oyó. Y se dio cuenta de que las había estado oyendo desde el mismo instante en que había despertado de la visión.
—Los vivos nos tienen prisioneros. Somos esclavos de los vivos. Cuando no existan más los vivos, seremos libres.
«… seremos libres…», susurró el eco.
—¡Sartán bendito! —Alfred se estremeció.
—Sí —dijo Haplo, conciso—. Está invocando a los muertos a su lado. Tal vez Kleitus la ha sometido a algún hechizo…
—No —intervino el cadáver del príncipe Edmund—. No es ningún hechizo. Ella ha visto lo mismo que yo, pero no ha entendido…
«¡El cadáver lo ha visto! ¡Y yo también lo he visto, sólo que no lo he visto!», se dijo Alfred. Dirigió una mirada de añoranza hacia la mesa. Fuera de la cámara, se escuchaban unas órdenes y un rumor de pisadas. Sólo tenía que activar las runas para abrir la puerta. La luz sagrada había desaparecido y, ahora, la puerta obedecería a su magia. Pero las palabras se le atascaron en la garganta y la magia giró vertiginosamente en su cabeza. Si pudiera quedarse, si pudiera pasar un poco más de tiempo allí, recordaría…
—¡Hazlo, sartán! —le susurró Haplo entre dientes—. ¡Si Kleitus me captura con vida, nosotros…, nuestros pueblos y nuestros mundos estamos perdidos!
Dos fuerzas tiraban de Alfred en direcciones opuestas. La esperanza de su pueblo y la perdición de su pueblo: ¡ambas allí, en aquella cámara! Si se marchaba, perdería una para siempre. Si no lo hacía…
—Mira qué hemos encontrado, Pons. —La figura vestida de negro del dinasta llenó la entrada y la figura más pequeña de su ministro asomó a su lado—. Tienes ante ti la Cámara de los Condenados. Sería interesante averiguar cómo han dado con ella estos desgraciados, y cómo han hecho para salvar las runas de reclusión. Pero, por desgracia, no podemos permitirles que vivan el tiempo suficiente para contárnoslo.
—¡La Cámara de los Condenados! —Pons pronunció las palabras en un susurro, como si fuera casi incapaz de hablar. El ministro del dinasta contempló la sala, los cuerpos que cubrían el suelo y la mesa de piedra blanca—. ¡Es real! ¡No es una leyenda!
—Claro que es real. Y también su maldición. ¡Soldados! —Un gesto de Kleitus hizo que un grupo de guerreros muertos, tantos como podían cruzar la puerta, se pusieran en movimiento—. ¡Matadlos!
«Hermanos, no ejerzáis violencia. No hagáis daño a nadie. Este es nuestro pueblo… No levantéis defensas mágicas».
Alfred movió las manos para formar las runas que abrirían la puerta, pero la voz de la anciana resonó en sus oídos impidiéndole completar la estructura mágica. Tuvo una vaga conciencia de la presencia de Haplo a su lado. El exhausto patryn se disponía a luchar, no ya por su vida sino para asegurarse de que su cuerpo resultara inútil a su perseguidor.
Pero los soldados no atacaron.
—¿No habéis oído la orden? —exclamó Kleitus, furioso—. ¡Matadlos!
Los guardias muertos permanecieron con las armas levantadas, las flechas apuntadas y las espadas desenvainadas, pero no atacaron. Sus fantasmas, apenas visibles, se agitaron como si los moviera un viento cálido. Alfred casi apreció el aliento de sus agitados cuchicheos en la mejilla.
—No te obedecerán —declaró el lázaro de la duquesa—. Esta cámara es sagrada. La violencia se volverá contra quien la use.
«… quien la use…».
Kleitus se volvió. Entrecerró los ojos y frunció el entrecejo hasta juntar las cejas al contemplar el horripilante aspecto de la mujer. Pons soltó una exclamación y rehuyó su proximidad, tratando de ocultarse entre la tropa de cadáveres.
—¿Cómo sabes qué piensan los muertos? —preguntó el dinasta, estudiando detenidamente al lázaro.
«¡Las runas! —se dijo Alfred, frenético, mientras volvía a trazarlas mentalmente—. Sí, sí». Los signos mágicos de la puerta se iluminaron y empezaron a despedir un suave fulgor azul.
—Puedo comunicarme con ellos. Entiendo sus pensamientos, sus necesidades, sus deseos.
—¡Bah! ¡Los muertos no piensan nada, no necesitan nada ni desean nada!
—Te equivocas —declaró el lázaro con una voz hueca que bañó el rostro de Pons en una capa de sudor—. Los muertos quieren una cosa: su libertad. ¡Y obtendremos esa libertad cuando nuestros tiranos hayan muerto!
«… tiranos hayan muerto…».
—Fíjate bien en esto, Pons —dijo Kleitus con una sonrisa atroz, fingiendo hablar en tono despreocupado, aunque en realidad estaba esforzándose por dominar el temblor de su voz—. La duquesa se ha convertido en un lázaro. Eso es lo que sucede cuando los muertos son resucitados demasiado pronto. ¿Entiendes ahora la sabiduría de nuestros antepasados al enseñarnos que el cuerpo debe dejarse en reposo hasta que el fantasma lo haya abandonado por completo? Tendremos que experimentar con ese cadáver. Los libros apuntan que, en estos casos, debe «matarse» otra vez el cuerpo. Aunque no estoy muy seguro… —El dinasta hizo una pausa; luego, se encogió de hombros—. Pero ya tendremos tiempo para estudiarlo más adelante. ¡Guardias, apresadla!
En los gélidos labios amoratados apareció aquella leve sonrisa terrible. El lázaro empezó a canturrear y los vaporosos fantasmas que se cernían en torno a sus cadáveres desaparecieron de pronto. Los ojos muertos de los cadáveres cobraron vida. Los brazos muertos se alzaron. Las manos muertas empuñaron las armas, pero no contra el lázaro. Los ojos muertos se volvieron hacia Kleitus y hacia el Gran Canciller. Los ojos muertos se volvieron hacia los vivos.
Pons cerró los dedos en torno a la túnica negra del dinasta.
—¡Majestad! ¡Es esta cámara maldita! ¡Salgamos! ¡Sellémosla! ¡Dejémoslos a todos atrapados aquí dentro! ¡Por favor, Majestad!
Las runas que invocaba Alfred brillaban ya con gran intensidad. La puerta empezó a abrirse con su sonido chirriante. ¡Por fin había hecho algo como era debido!
—Haplo…
Intuyó un movimiento y se volvió.
Kleitus había cogido un arco de manos de un guardia.
Un hombre alzó el arco y apuntó el dardo en dirección a él. El rostro del arquero estaba contraído de miedo y de la cólera que éste alimentaba. Alfred no podía moverse. No habría sido capaz de trazar una defensa mágica aunque hubiera querido.
—¡No ejerzáis violencia!
El arquero tensó el arma, dispuesto para soltar la flecha. Alfred continuó inmóvil, esperando la muerte. No con valentía, se dijo apenado, sino de la forma más estúpida.
Una mano firme, que apareció por detrás del sartán, lo empujó a un lado y Alfred se encontró cayendo…
La sala se llenó de una luz roja cegadora que laceraba los ojos y abrasaba el cerebro con su fuego. Alfred se encontró en el suelo, arrastrándose a gatas, avanzando a tientas entre piernas que tropezaban con él y le pasaban por encima. Junto a él, pegado a su costado, notó el cuerpo cálido del perro. Una mano lo agarró por el cuello de la túnica y tiró de él hasta ponerlo en pie. Una voz áspera le gritó al oído: «¡Ahora estamos en paz, sartán!», y aquella misma mano lo empujó hacia la puerta, la cual, a juzgar por el sonido rechinante, empezaba a cerrarse de nuevo.
—¡Corre, maldita sea!
Alfred corrió, tambaleándose. Avanzó entre llamas y un humo espeso. A su alrededor, todo era presa de las llamas: el príncipe Edmund, Jonathan, Haplo, el perro, las paredes de roca, el suelo de piedra, la puerta… Todo ardía, se consumía…
Haplo cruzó la abertura de un salto y tiró de Alfred. El sartán notó el peso de la puerta comprimiéndolo, a punto de aplastarlo, pero incluso en aquel instante su corazón siguió dividido. Estaba dejando atrás algo maravilloso, de inmenso valor, algo…
—¡… sólo cuando los vivos estén muertos! —exclamó la voz del lázaro.
Alfred volvió la mirada hacia el ardiente resplandor. Bajo la luz deslumbrante, vio el destello rojo de una hoja de acero en la mano muerta de la duquesa. Y vio cómo el puñal se hundía hasta la empuñadura en el pecho de Kleitus.
El grito de furia del dinasta se transformó en un alarido de dolor.
El lázaro extrajo el puñal ensangrentado y volvió a clavarlo.
Kleitus lanzó un quejido agónico, se agarró a la duquesa e intentó arrebatarle el arma de la mano. El lázaro lo acuchilló de nuevo y los soldados muertos se sumaron al ataque. El dinasta cayó al suelo y desapareció bajo el torbellino de manos, bajo el filo de las espadas y la punta de las lanzas.
Alfred notó un tirón que casi le desencajó el brazo y fue a parar de cabeza contra Haplo. Simultáneamente, escuchó un grito de súplica cortado de raíz en un barboteo agónico. El Gran Canciller, pensó.
La puerta terminó de cerrarse. Pero todos los presentes en el oscuro túnel escucharon la voz del lázaro de Jera, bien a través de las paredes o bien surgiendo en sus corazones.
—Y ahora, dinasta, te enseñaré el auténtico poder. El mundo de Abarrach nos pertenecerá a nosotros, los muertos.
Y a su eco:
«… los muertos…».
La voz del lázaro aumentó de intensidad, entonando las runas de la resurrección.