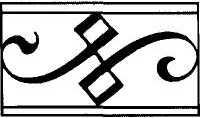
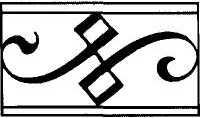
LA CÁMARA DE LOS CONDENADOS, ABARRACH
El cráneo, impulsado por el puntapié, había rodado hasta tropezar con una pila de huesos pelados, donde se había detenido. Más esqueletos y más cráneos, casi demasiados para contarlos, llenaban la cámara. Todo el suelo de la habitación estaba alfombrado de huesos. Perfectamente conservados en la atmósfera sellada, intactos a lo largo de los siglos, los muertos yacían donde habían caído, con las extremidades torcidas en posturas grotescas.
—¿Cómo ha muerto esta gente? ¿Qué los mató? —Alfred miró a un lado y a otro, esperando ver surgir en cualquier momento al responsable de las muertes.
—Puedes tranquilarte —dijo Haplo—. No los atacó nada. Se mataron entre ellos. Y algunos ni siquiera iban armados. Mira esos dos, por ejemplo.
Una mano empuñaba una espada cuya brillante hoja de metal no se había oxidado en aquella atmósfera seca y cálida. El filo mellado del arma yacía junto a una cabeza seccionada y separada de los hombros.
—Un arma, dos cuerpos.
—Sí, pero entonces, ¿quién mató al matador? —inquirió Alfred.
—Buena pregunta —reconoció Haplo.
Se arrodilló a examinar con más detalle uno de los cuerpos. Las manos del esqueleto estaban cerradas en torno a la empuñadura de una daga. La hoja estaba firmemente encajada entre las costillas del propio cadáver.
—Parece que el matador se dio muerte a sí mismo —observó el patryn.
Alfred retrocedió un paso con una mueca de horror. Haplo echó un rápido vistazo a su alrededor y constató que más de uno había muerto de su propia mano.
—Asesinato en masa. —Se incorporó—. Suicidio en masa.
Alfred lo miró, espantado.
—¡Eso es imposible! ¡Los sartán veneramos la vida! ¡Nosotros jamás…!
—¿Igual que jamás habéis practicado la nigromancia? —lo cortó Haplo con brusquedad.
Alfred cerró los ojos, hundió los hombros y ocultó el rostro entre las manos. Jonathan penetró a regañadientes en la estancia y contempló el panorama con aire perplejo. El cadáver del príncipe Edmund se quedó junto a una pared, impasible, sin demostrar el menor interés. Aquella gente no era su pueblo. El lázaro de Jera se deslizó entre los restos de esqueletos moviendo con rapidez sus ojos muertos-vivos.
Haplo no perdió de vista a la duquesa mientras se acercaba a Alfred, que se había recostado contra la pared con aire abatido.
—Domínate, sartán. ¿Puedes cerrar esa puerta?
Alfred lo miró con cara angustiada.
—¿Qué?
—¡Cerrar la puerta! ¿Puedes hacerlo?
—Eso no detendrá a Kleitus. Ha sabido cruzar las runas de reclusión.
—Al menos, retrasará su entrada. ¿Qué diablos te sucede?
—¿Estás seguro de que quieres que…? ¿De veras quieres… quedarte aquí encerrado?
Con un gesto de impaciencia, Haplo indicó las otras seis puertas de la cámara.
—¡Oh, sí, claro, ya entiendo…! —murmuró Alfred—. Supongo que no sucederá nada…
—¡Supón todo lo que quieras, pero cierra esa maldita puerta! —Haplo dio una vuelta sobre sí mismo, inspeccionando las otras salidas—. Bueno, debe haber algún modo de averiguar adonde conducen. Debe haber alguna indicación…
Un sonido crepitante lo interrumpió; la puerta empezaba a cerrarse.
«¡Vaya, muchas gracias!», se disponía a comentar Haplo con sarcasmo, pero se contuvo cuando advirtió la expresión de Alfred.
—¡No lo he hecho yo! —exclamó el sartán, vuelto con los ojos desorbitados hacia la puerta de piedra que cerraba lenta e inexorablemente la abertura.
De pronto, movido por un impulso irracional, Haplo no quiso verse atrapado en aquel lugar. De un salto, interpuso su cuerpo entre la puerta y la pared.
La maciza puerta de piedra siguió avanzando hacia él.
Haplo la empujó con todas sus fuerzas. Alfred se agarró furiosamente a la puerta con las manos, tratando de hundir los dedos en la piedra.
—¡Usa la magia! —ordenó Haplo.
Con voz desesperada, Alfred gritó una runa. La puerta continuó cerrándose. El perro se puso a ladrar ante ella frenéticamente. Haplo hizo un intento de detenerla empleando su propia magia y sus manos trazaron unos signos mágicos sobre la puerta que estaba a punto de estrujarlo.
—¡No servirá de nada! —gimió Alfred dándose por vencido en su intento de detener la puerta—. No hay nada que hacer. ¡Esa magia es demasiado poderosa!
Haplo tuvo que darle la razón. En el último momento, cuando ya estaba a punto de quedar aplastado entre la puerta y la pared, saltó a un lado quitándose de en medio. La puerta se cerró con un estruendo sordo que levantó una nube de polvo e hizo vibrar los huesos de los esqueletos.
Bien, se dijo el patryn. La puerta ya estaba cerrada. Era lo que quería, ¿no? ¿A qué venía, entonces, su reacción de pánico?, se preguntó, furioso consigo mismo. Era aquel sitio. La sensación que le producía aquella sala. ¿Qué había impulsado a aquella gente a matarse entre sí, incluso a suicidarse? ¿Y a qué venían las runas de reclusión, destinadas a impedir que nadie entrara o saliera…?
Una suave luz blancoazulada empezó a iluminar la cámara. Haplo alzó la cabeza rápidamente y vio aparecer una serie de runas que formaba un círculo en torno a la parte superior de las paredes de la cámara.
Alfred soltó un jadeo.
—¿Qué sucede? ¿Qué dicen esas runas? —Haplo se dispuso a defenderse.
—¡Este lugar está… santificado! —El sartán soltó una nueva exclamación de asombro y siguió contemplando las runas, cuyo resplandor se hizo más brillante, bañándolos con una potente luz—. Creo que empiezo a entender. «Quien traiga la violencia a este lugar… la encontrará vuelta contra él mismo». Esto es lo que dicen.
Haplo exhaló un suspiro de alivio. Había empezado a tener visiones de gente atrapada en el interior de una sala sellada, muriendo de asfixia, volviéndose loca y poniendo un rápido fin a sus vidas.
—Eso lo explica. Estos sartán empezaron a luchar entre ellos, la magia reaccionó para detener la violencia y el resultado fue el que vemos.
El patryn empujó a Alfred hacia una de las puertas. No importaba adonde condujera; lo único que quería Haplo era salir de allí. Por poco no estrelló al sartán contra la pared de roca.
—¡Ábrela!
—Pero ¿por qué es sagrada esta cámara? ¿A qué está consagrada? ¿Y por qué, si es sagrada, ha de tener una protección mágica tan poderosa?
Alfred, en lugar de concentrarse en las runas de la puerta, dejó vagar la mirada por la estancia. Haplo flexionó los dedos y apretó los puños.
—¡Va a ser sagrada para tu cadáver, sartán, si no abres inmediatamente esta puerta!
Alfred se dispuso a hacerlo con irritante lentitud, palpando la piedra con las manos. Miró con fijeza la roca y murmuró unas runas con voz ininteligible. Haplo se quedó junto al sartán para asegurarse de que no se distraía.
—Es nuestra oportunidad perfecta para escapar. Aunque Kleitus consiga llegar hasta aquí, no tendrá la menor idea de qué camino hemos tomado…
—Aquí no hay fantasmas —intervino la voz del lázaro.
«… no hay fantasmas…», susurró el eco.
Haplo volvió la cabeza y vio al lázaro pasando de un esqueleto al siguiente. El cadáver del príncipe abandonó su posición junto a la entrada y avanzó hasta las inmediaciones de la mesa de piedra blanca situada en el centro de la estancia.
¿Eran imaginaciones suyas, se preguntó Haplo, o el fantasma del príncipe se estaba haciendo más nítido y tangible?
El patryn parpadeó y se frotó los ojos. Era aquella condenada luz. ¡Nada tenía el aspecto que debería!
—Lo siento —dijo Alfred con un hilo de voz—. No quiere abrirse.
—¿Qué significa eso de que no quiere abrirse?
—Debe de tener algo que ver con esas runas. —Alfred hizo un vago gesto hacia el techo—. Mientras su magia está activada, ninguna otra puede funcionar. ¡Claro! ¡Ésa es la razón! —indicó en tono complacido, como si acabara de resolver una complicada ecuación matemática—. No querían que los interrumpieran en lo que estaban haciendo, fuera lo que fuese.
—¡Pero fueron interrumpidos! —apuntó Haplo, dando una patada a uno de los cráneos—. A menos que se volvieran locos y se atacaran entre ellos.
Lo cual parecía una posibilidad muy real. Tenía que salir de allí. No podía respirar. Alguna fuerza extraña estaba expandiéndose en la sala, dejándola sin aire. La luz era intensa, dolorosa, deslumbrante.
Tenía que salir de allí antes de quedar ciego, antes de asfixiarse. Un sudor húmedo y frío le impregnó las palmas de las manos y le dejó el cuerpo aterido. ¡Tenía que salir de allí!
Empujó a Alfred a un lado y se lanzó contra la puerta sellada, sobre la cual empezó a trazar unas runas. Runas patryn. Estaba frenético; las manos le temblaban de tal manera que apenas podía dar forma a unos signos mágicos que sabía trazar desde que era un niño. Las runas despidieron un fulgor rojizo que se fue amortiguando hasta desaparecer. Había cometido un error. Un error estúpido. Sudoroso, apretó los dientes y empezó de nuevo. Tuvo la vaga sensación de que Alfred intentaba detenerlo. Haplo se lo quitó de encima como habría hecho con una mosca impertinente. La luz blancoazulada seguía aumentando de intensidad y caía sobre él con la fuerza del sol.
—¡Detenedlo! —exclamó la voz chillona del lázaro de Jera—. ¡Nos está dejando!
«… dejando…», les llegó el eco.
Haplo se echó a reír. No iba a poder salir de allí, y lo sabía. Su risa tenía un tono histérico. Escuchó la exclamación de la muerta-viva, pero no le prestó atención. Morir. Todos iban a morir…
—¡El príncipe!
La voz de Alfred y el ladrido de alarma del perro llegaron al mismo tiempo y resultaron casi imposibles de distinguir, como si el sartán hubiera dotado de palabras al perro.
Con el cuerpo y la mente entumecidos por el veneno, la fatiga y lo que sólo podía catalogarse de pánico, Haplo advirtió que al menos uno de los miembros del grupo había descubierto una salida.
El cadáver del príncipe se derrumbó sobre la mesa, como si lo hubiese abandonado la magia horrible que lo había mantenido con vida. El fantasma de Edmund estaba alejándose del cuerpo que había sido su prisión con el porte regio y sereno que había poseído en vida y el rostro transfigurado de arrebatado éxtasis. Los brazos del cadáver yacieron laxos sobre la madera. El fantasma levantó los suyos. Dio un paso, avanzando entre la sólida piedra de la mesa como un fantasma de verdad. Dio otro paso y otro más. El fantasma estaba dejando atrás su cuerpo.
—¡Detenedlo! —Las facciones cambiantes del lázaro, en las que se fundían las de la muerta y la viva, miraron a Haplo—. ¡Sin él, nunca recuperarás la nave! En este mismo instante, su pueblo está intentando desmontar la estructura de runas que has colocado en la nave. Baltazar proyecta atravesar el mar de Fuego navegando y atacar Necrópolis.
—¿Cómo puedes saber tal cosa? —gritó Haplo. Se oyó a sí mismo gritando, pero no pudo evitarlo. Estaba perdiendo el control.
—¡Las voces de los muertos me lo cuentan! —respondió el lázaro—. Los oigo, desde cada rincón del mundo. ¡Detén al príncipe o tu voz se unirá a la suya!
«… tu voz se unirá a la suya…».
Nada de aquello tenía ya sentido. No era más que un sueño desquiciado. Haplo dirigió una mirada acusadora a Alfred.
——¡No! ¡Esta vez no he sido yo quien ha formulado el hechizo! —protestó Alfred, retorciendo las manos—. ¡Pero es cierto! ¡Se está marchando!
El fantasma del príncipe, con los brazos abiertos, se deslizó a través de la mesa de piedra aproximándose a su centro. El espíritu se hizo más nítido a los ojos de los testigos, mientras el cuerpo sin vida de Edmund empezaba a deslizarse hacia el suelo. ¿Adonde iba el fantasma? ¿Qué fuerza se lo llevaba?
¿Qué podía hacerlo volver?
—¡Alteza! —exclamó Jonathan, con la voz quebrada de frenética urgencia—. ¡Tu pueblo! ¡No puedes abandonarlo! ¡Te necesita!
—¡Tu pueblo! —añadió el lázaro en tono persuasivo—. Está en peligro. Baltazar gobierna ahora en tu lugar y conduce a tu pueblo a una guerra que no puede en modo alguno esperar ganar.
—¿Nos puede oír? —preguntó Haplo.
Sí, podía. El fantasma titubeó por un instante, miró a quienes lo rodeaban y la expresión de extasiado asombro se borró de su rostro, sustituida por una mueca de duda y de pesar.
—Parece una lástima hacerlo volver —murmuró Alfred.
Haplo hubiera podido hacer algún comentario sarcástico, pero no tenía energías para ello. Además, se irritó consigo mismo por haber tenido idéntico pensamiento.
—Vuelve con tu pueblo. —El lázaro estaba convenciendo al fantasma para que regresara a su cuerpo, incitándolo con suavidad, como atrae una madre a un niño lejos de los peligros del borde del acantilado donde juega—. Es tu deber, Alteza. Eres responsable de él. Siempre lo has sido. ¡No puedes ser egoísta ahora y abandonarlo cuando más te necesita!
El fantasma perdió consistencia y se difuminó hasta volver a ser el mismo velo borroso de antes. Y, a continuación, se desvaneció. Desapareció por completo.
Haplo cerró los ojos con fuerza, pensando de nuevo que la fantasmal luz azul le jugaba una mala pasada. Parpadeó repetidas veces y miró a su alrededor para ver si alguien más lo había visto.
Alfred tenía la mirada perdida en la mesa de piedra blanca. Jonathan ayudaba al cadáver resucitado a ponerse en pie.
¿Alguien se daría cuenta si, en la calle a plena luz del día, un transeúnte no produjera sombra?
—Mi pueblo —murmuró el cadáver—. Debo volver con mi pueblo.
Las palabras eran las mismas; el tono de voz había cambiado. La diferencia era sutil, un cambio en la entonación, en la modulación. No las pronunciaba de memoria, como un autómata, sino que las estaba pensando. Y Haplo se dio cuenta de que el cadáver de Edmund volvía a ser capaz de actuar. Los ojos ciegos volvían a ver. Estaban fijos en el lázaro y en su mirada había una sombra de duda. El patryn supo entonces dónde había ido a parar el fantasma. Una vez más, se había unido al cuerpo muerto del príncipe.
Miró al lázaro y advirtió que éste había apreciado el mismo fenómeno y que no le había gustado.
Haplo no sabía a qué venía aquello, ni le importó. En aquella sala habían sucedido —estaban sucediendo— cosas muy extrañas. Cuanto más tiempo permanecía allí, menos le gustaba la sala. Y ya desde el primer momento le había gustado bastante poco. Tenía que haber algún modo de apagar aquellas condenadas luces azules…
—La mesa —dijo Alfred de improviso—. La clave es la mesa.
Se acercó a ella, salvando con cuidado los cuerpos que cubrían el suelo. Haplo fue con él, manteniéndose a su lado paso a paso.
—¡Y mira esto! —le dijo el sartán—. Los cuerpos que rodean la mesa están vueltos hacia afuera, como si hubieran caído defendiéndola.
—Y son los que iban desarmados —añadió Haplo—. Las runas sagradas, una mesa que esta gente murió por proteger… Si se tratara de mensch, apuntaría que esta mesa es un altar.
Sus ojos se encontraron con los de Alfred y en ambas miradas había la misma pregunta. Los sartán se consideraban dioses. ¿A qué, entonces, podían rendir veneración?
Alfred y el patryn llegaron junto a la mesa. Jonathan la estaba examinando minuciosamente, con aire concentrado, y alargó una mano hacia ella.
—¡No la toques! —exclamó Alfred. El duque retiró la mano al instante.
—¿Eh? ¿Por qué no?
—Las runas que tiene grabadas. ¿No lees lo que dicen?
—No muy bien —Jonathan se sonrojó—. Son muy antiguas.
—Sí que lo son —dijo Alfred en tono solemne—. Su magia tiene que ver con la comunicación.
—¿La comunicación? ¿Eso es todo? —Haplo estaba decepcionado, disgustado.
Alfred empezó a descifrar poco a poco el enrevesado mensaje.
—La mesa es antigua. No procede de este mundo. La trajeron del viejo mundo, del mundo separado. La trajeron consigo y la colocaron aquí, debajo del primer edificio que construyeron en este lugar. ¿Con qué propósito? ¿Qué sería una de las primeras cosas que intentarían esos antiguos sartán?
—¡Comunicarse! —apuntó Haplo, estudiando la mesa con más interés.
—Comunicarse, en efecto. Pero no entre ellos en este mundo, pues para eso podían valerse de su magia. Lo que intentaban era establecer contacto con los otros mundos.
—Un contacto que no se produjo.
—¿De veras? —Alfred estudió la mesa y colocó las manos sobre las runas grabadas, sin tocar la piedra, con los dedos extendidos y las palmas hacia abajo—. Supongamos que, al intentar esa comunicación con los otros mundos, entraron en contacto con…, con algo o con alguien que no esperaban…
La fuerza que se nos opone es antigua y poderosa. No puede ser combatida ni aplacada. Las lágrimas no la conmueven, ni la afectan las armas que tenemos a nuestro alcance. Cuando al fin hemos reconocido su existencia, ya es demasiado tarde. Así pues, nos inclinamos ante ella…
Haplo recordó las palabras pero no consiguió concretar dónde las había oído. En otro mundo. ¿En Ariano? ¿En Pryan? Le vino a la mente la imagen de un sartán, pero Haplo no había hablado nunca con otro sartán que no fuera Alfred, hasta su llegada a Abarrach. Aquello no tenía sentido.
—¿Dicen algo de cómo salir de aquí? —preguntó el patryn.
Alfred captó el tono nervioso de la voz de Haplo y, con expresión grave, respondió:
—Uno de nosotros tiene que intentar la comunicación.
—¿Y con quién crees que vas a establecer contacto?
—No lo sé.
—Está bien. Lo que sea, con tal de poner fin a esto. ¡No! Espera un momento, sartán. Yo también quiero participar en ello —dijo Haplo con aire sombrío—. Quiero escuchar lo que tú oigas.
—¿Y tú, Jonathan? —Alfred se volvió hacia el duque—. Tú eres el representante de este mundo.
—Sí, participaré. Tal vez pueda descubrir el modo de ayudar a… —Jonathan dirigió una mirada extraviada hacia su esposa y la frase murió en sus labios—. Sí —repitió por último, en un susurro.
—Yo vigilaré la puerta —apuntó el lázaro de la duquesa, desplazándose hasta colocarse junto a la roca sellada.
—En realidad, no es necesario. —A Alfred le resultaba difícil mirar directamente a Jera. Lo intentó varias veces, pero sus ojos seguían desviándose del lázaro, evitando su visión—. Nadie puede penetrar en esta cámara sagrada.
—La última vez, entraron —replicó el lázaro.
«… entraron…», musitó su fantasma.
—¡Lo que dice es cierto! —Alfred se humedeció los labios resecos y tragó saliva.
—Ahora no podemos preocuparnos de eso —intervino Haplo en tono terminante—. ¿Qué hemos de hacer?
—Poned las… ¡hum!, poned las manos sobre la mesa. Ahí tenéis las muescas en la piedra donde tenéis que colocar las manos. Así: con la palma hacia abajo, los dedos separados y los pulgares en contacto. Haplo, asegúrate de que ninguno de tus tatuajes mágicos entra en contacto con la piedra. Pon la mente en blanco…
—¿Quieres que piense como un sartán, no es eso? No me será difícil.
Haplo siguió las instrucciones de Alfred. Con suma cautela, colocó las manos en contacto con la mesa y sus músculos se tensaron involuntariamente, esperando una descarga, una punzada dolorosa o algo parecido. Al tocar la piedra, la notó sólida, fría y tranquilizadora bajo sus manos.
—Os advierto que no tengo idea de lo que pueda suceder —reiteró Alfred mientras posaba sus manos sobre la mesa con gesto nervioso.
Jonathan, situado enfrente de ellos, los imitó.
Alfred empezó a cantar las runas. El duque, tras un momento de titubeo, se unió a él utilizando el lenguaje de sus antepasados con torpeza e indecisión. Haplo permaneció sentado, inmóvil y en silencio. El perro se enroscó en el suelo junto a su amo.
Muy pronto, el único sonido que captaban los tres era la cantinela de Alfred. Y, poco después, ni siquiera ésta.
El lázaro permaneció junto a la puerta y, en silencio, observó cómo Alfred se derrumbaba hacia adelante sobre la mesa, cómo Haplo posaba la cabeza en la piedra y cómo Jonathan apoyaba la mejilla sobre la superficie blanca y fría de ésta. El perro parpadeó varias veces, soñoliento, y cerró los ojos definitivamente.
Entonces, el lázaro dejó oír su voz helada:
—Venid a mí. Seguid mi llamada. No temáis a las runas de reclusión, pues son para los vivos y no tienen poder sobre los muertos. Venid a mí. Venid a esta cámara. Ellos os abrirán la puerta, como la abrieron hace tanto tiempo, e invitarán a entrar a su propia perdición. Son los vivos quienes nos han hecho esto.
«… quienes nos han hecho esto…», repitió el eco.
—Cuando no quede nadie con vida —proclamó el lázaro—, los muertos serán libres.
«… libres…».