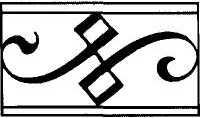
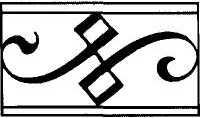
NECRÓPOLIS, ABARRACH
Haplo se apoyó en un codo y contempló a través de los barrotes de la prisión el cuerpo del príncipe, que yacía en la celda contigua a la suya. El conservador había cumplido bien con su trabajo. No había dejado las extremidades grotescamente rígidas y los músculos del rostro del cadáver estaban relajados; Edmund podría estado sumido en un apacible sueño, de no ser por el boquete abierto y ensangrentado de su pecho. El conservador había recibido órdenes de dejar la herida como prueba visible de la terrible muerte que había tenido el príncipe, lo cual inflamaría los ánimos de los exiliados y los arrastraría a la guerra cuando su cuerpo fuera devuelto a su pueblo.
El patryn volvió a tumbarse de espaldas, se colocó lo más cómodo posible en el duro lecho de piedra y se preguntó cuánto tardaría el dinasta en hacerle una visita.
—Eres un tipo frío, ¿verdad? —El conservador, camino de su casa después de terminar el turno de trabajo, se detuvo al pasar ante la celda de Haplo y observó a éste—. He visto cadáveres más inquietos. Ese, por ejemplo —el nigromante señaló siniestramente hacia el príncipe—, será un puñado de nervios cuando resucite. Continuamente se les olvida que están encerrados y se estrellan contra los barrotes. Cuando consigo hacérselo entender, caminan: arriba y abajo, arriba y abajo… Luego, se les vuelve a olvidar y empiezan otra vez a lanzarse contra los barrotes. Tú, en cambio, te quedas acostado ahí como si no tuvieras una sola preocupación.
—Sería gastar energías en vano. —Haplo se encogió de hombros—. ¿Para qué cansarme?
El conservador movió la cabeza y se alejó, contento de volver a casa con la familia después de un turno largo y arduo. Si tenía la sospecha de que Haplo no le estaba diciendo todo lo que sabía, el nigromante acertaba. Una prisión sólo es tal para quien no puede escapar de ella. Y Haplo podría haber abandonado su celda cuando le pareciera.
De momento, le convenía quedarse.
Kleitus no tardó en llegar, acompañado de Pons. El canciller se encargaría de que nadie molestara al prisionero y al dinasta durante su conversación. Pons deslizó su brazo para enganchar el de la muy asombrada conservadora del turno de vigilia, a la que empezaba a rodarle la cabeza de tantas reverencias y alharacas, y se la llevó. Los únicos que pudieron escuchar la conversación del dinasta con el prisionero fueron los muertos.
El dinasta se detuvo ante la puerta de la celda de Haplo y miró con detalle al individuo del interior. El rostro de Kleitus quedaba oculto bajo la capucha de su túnica negra con reflejos púrpura. Haplo no podía ver sus facciones, pero se incorporó hasta quedar sentado, inmóvil, sosteniendo con toda calma la mirada del dinasta.
Kleitus abrió la puerta de la celda con un gesto de la mano y pronunciando una runa. Todos los demás utilizaban la llave. Haplo se preguntó si aquella exhibición de magia tenía como intención impresionarlo. El patryn, que podría haber disuelto los barrotes de la puerta con un gesto y una runa, sonrió para sí.
El dinasta se deslizó al interior de la celda y miró a su alrededor con una mueca de desagrado. No tenía dónde sentarse. Haplo se corrió a un lado y dio unas palmaditas sobre el lecho de piedra. Kleitus se puso tieso, como si pensara que el patryn estaba de broma. Haplo se encogió de hombros.
—Nadie permanece sentado mientras yo estoy de pie —dijo Kleitus fríamente.
Acudieron a la boca de Haplo muchas réplicas adecuadas, pero se las tragó. No servía de nada pelearse con aquel individuo. Al fin y al cabo, iban a ser compañeros de viaje. Haplo se puso en pie lentamente.
—¿Por qué has venido aquí? —preguntó Kleitus al tiempo que alzaba unas manos delicadas, de largos dedos, y echaba hacia atrás la capucha dejando al descubierto el rostro.
—Tus soldados me trajeron —respondió Haplo.
El dinasta, con una débil sonrisa, se cogió las manos a la espalda y empezó a caminar por la celda. Dio una vuelta completa a ella —lo cual no le llevó mucho tiempo, pues sus dimensiones eran muy reducidas— y, deteniéndose, miró de nuevo a Haplo.
—Me refiero a por qué has venido a este mundo a través de la Puerta de la Muerte.
La pregunta sorprendió a Haplo. El patryn esperaba algo así como «¿Dónde está la Puerta de la Muerte?», o tal vez «¿Cómo la has atravesado?», pero no había previsto que le preguntara por la razón del viaje. Para responder, se vería forzado a revelar la verdad o, al menos, parte de ella. Aunque, probablemente, el dinasta la descubriría de todos modos, porque cada palabra que él pronunciaba parecía crear nubes de imágenes en las mentes de aquellos sartán.
—Me ha enviado mi Señor, Majestad —respondió, pues.
Kleitus abrió los ojos como platos. Tal vez había captado una breve imagen del Señor del Nexo procedente de la mente de Haplo. No importaba, se dijo él. Así, reconocería a su Señor cuando lo tuviera delante.
—¿Para qué? ¿Por qué te ha enviado tu Señor?
—Para inspeccionar, para ver cómo están las cosas.
—¿Has viajado a los otros mundos?
Haplo no pudo evitar que aparecieran en su recuerdo las imágenes de Ariano y de Pryan, y tuvo la certeza que desde su mente pasarían a la de Kleitus.
—Sí.
—¿Y qué hay en esos otros mundos?
—Guerras. Caos. Agitación. Lo que cabría esperar, estando bajo el control de los mensch.
—Bajo el control de los mensch… —Kleitus sonrió de nuevo, esta vez con cortesía, como si Haplo hubiera contado un chiste sin gracia—. Con ello quieres dar a entender, naturalmente, que las gentes de Abarrach, con nuestras guerras y nuestra agitación, no somos mejores que los mensch… —Ladeó la cabeza y contempló a Haplo con los párpados entrecerrados—. Pons me ha comentado que no te gustan los sartán de Abarrach. ¿Qué es lo que dijiste: «Nosotros no matamos a los de nuestra propia raza»?
La mirada del dinasta se desvió rápidamente al cuerpo del príncipe, que yacía sobre la piedra en la celda de al lado. Después, miró de nuevo a Haplo, quien no tuvo tiempo de borrar de sus labios la risilla sarcástica.
Kleitus frunció el entrecejo, pálido.
—¡Tú, el antiguo enemigo, vástago de una raza bárbara y cruel, cuya codicia y ambición llevaron a la destrucción de nuestro mundo, te atreves a juzgarnos! Sí, ya ves que sé quién eres. He estudiado, he encontrado referencias a ti, a tu pueblo, en los textos antiguos.
Haplo no dijo nada y esperó. El dinasta alzó una ceja.
—Te lo repito, ¿por qué has venido a nuestro mundo?
—Y yo te lo repito a ti —el patryn se estaba impacientando, decidido a ir al grano—. Me ha enviado mi Señor. Si quieres preguntarle a él por qué me ha mandado, puedes hacerlo tú mismo. Te llevaré ante él. Precisamente iba a proponerte hacer ese viaje.
—¿De veras? ¿Me llevarías contigo a través de la Puerta de la Muerte?
—No sólo eso, sino que te enseñaré a cruzarla en una dirección y en otra. Te presentaré a mi Señor, te enseñaré mi mundo…
—¿Y qué quieres a cambio? Por lo que he leído de tu pueblo, supongo que no me prestarás todos esos servicios por tu buen corazón.
—A cambio —respondió Haplo con aplomo—, enseñarás a mi gente el arte de la nigromancia.
—¡Ah! —La mirada de Kleitus estudió las runas tatuadas en el revés de la mano de Haplo—. El único poder mágico que no poseéis, ¿verdad? Bien, bien. Estudiaré la propuesta. Por supuesto, no puedo hacer el viaje ahora, cuando la paz de la ciudad está amenazada. Tendrás que esperar a que resolvamos el asunto entre nuestro pueblo y el de Kairn Telest.
—No tengo prisa.
Haplo hizo un gesto de indiferencia. «Seguid matándoos entre vosotros, sartán», sugirió en silencio. Cuantos menos enemigos quedaran vivos para interferir en los planes de su Señor, tanto mejor.
Kleitus entrecerró los ojos y, por un instante, Haplo creyó haber ido demasiado lejos. No estaba acostumbrado a que le leyeran la mente. El estúpido de Alfred siempre había estado demasiado absorto en sus propias preocupaciones para intentar hurgar en las de Haplo. Tendría que controlarse, se dijo el patryn.
—En el ínterin —dijo lentamente el dinasta—, espero que no te importará ser nuestro invitado. Lamento que los aposentos no sean más cómodos. Te ofrecería una cámara en palacio, pero ello ocasionaría comentarios y explicaciones. Es mucho mejor que te quedes aquí, seguro y oculto.
El dinasta empezó a marcharse, se detuvo y dio media vuelta.
—¡Ah, por cierto!, ese amigo tuyo…
—Yo no tengo amigos —declaró Haplo concisamente. Había empezado a sentarse, pero se vio obligado a seguir de pie.
—¿De veras? Me refiero a ese sartán que te salvó la vida. El que destruyó al guardia muerto que se disponía a ejecutarte…
—Eso fue instinto de autoconservación, Majestad. Soy su único medio de volver a casa.
—Entonces, no te afectará saber que ese conocido tuyo está confabulado con mis enemigos y, por tanto, ha puesto en peligro su vida.
Haplo sonrió y tomó asiento en la piedra. «Si pretendes utilizar las amenazas contra Alfred para hacerme hablar, amigo —pensó para sí—, cometes un lamentable error».
—No me afectaría saber que Alfred ha caído de cabeza en el mar de Fuego.
Kleitus cerró la celda de un portazo, empleando esta vez las manos y no la magia rúnica. Empezó a alejarse.
—¡Ah, por cierto, Majestad! —lo llamó Haplo mientras se rascaba los tatuajes del brazo. Bastaban dos para jugar aquella partida.
El dinasta no hizo caso de la llamada y continuó alejándose.
—He oído mencionar algo acerca de una profecía… —Haplo hizo una pausa y dejó la frase colgando en el aire helado y rancio de las catacumbas.
Kleitus se detuvo. Se había cubierto con la capucha y, cuando volvió la cabeza, su rostro quedó en las sombras. Su voz, pese a su esfuerzo por mantenerla fría y neutra, tenía un tono cortante como el filo del acero.
—¿Y bien? ¿Qué sucede con ello?
—Tenía curiosidad por saber de qué se trata. Pensaba que tal vez Su Majestad sabría contarme.
El dinasta soltó una seca risilla.
—Podría pasarme el resto del período de vigilia relatándote profecías, patryn, y aún quedarían para las horas de reposo.
—¿Tantas ha habido? —se asombró Haplo.
—Sí, tantas. Y la mayoría de ellas no son sino lo que cabía esperar: desvaríos de viejos o de alguna virgen marchita en pleno trance. ¿A qué viene tu interés? —La voz sondeó en Haplo.
«Así que tantas, ¿eh?», pensó el patryn. La profecía, había dicho Jara, y todo el mundo había sabido —o había dado la impresión de saber— exactamente a qué se refería. «¿Por qué no me lo quieres decir, astuto engendro del dragón? ¿Acaso he dado demasiado cerca del blanco?».
—Pensaba que tal vez alguna pudiera referirse a mi Señor —se arriesgó a responder. No sabía muy bien qué esperaba conseguir con aquel disparo, realizado absolutamente a ciegas. Pero, si pretendía hacer sangre, dio toda la impresión de fallar su objetivo. Kleitus no dio ningún respingo; ni siquiera parpadeó. No hizo ningún comentario, sino que dio media vuelta, como si estuviera harto del diálogo, y reemprendió la marcha por el angosto pasadizo.
Haplo aguzó el oído y escuchó al dinasta saludar a Pons con la misma voz aburrida e indiferente. El eco de las voces desapareció poco a poco en la distancia y el patryn quedó solo, con los muertos por única compañía.
Al menos, los muertos eran un grupo silencioso…, salvo aquellos incesantes suspiros, o gemidos, o lo que fuera aquel zumbido que sonaba en sus oídos.
Se tumbó en la cama de piedra para reflexionar sobre su conversación con el dinasta, repasando una por una las palabras pronunciadas y las que habían quedado sin decir. El patryn llegó a la conclusión de que había salido con ventaja de aquella primera confrontación de voluntades. Kleitus estaba ansioso por abandonar aquel pedazo de roca, eso era evidente. Quería visitar otros mundos. Quería gobernar otros mundos. Esto último también era evidente.
—Si existiera realmente una cosa como el alma, como creían los antiguos, ese tipo la vendería por poder hacer el viaje —comentó Haplo a los cadáveres—. Pero, en lugar del alma, me venderá su nigromancia. ¡Con los muertos combatiendo para él, mi Señor forjará su propia profecía!
Volvió la vista hacia la silueta inmóvil tendida en la celda contigua.
—No te preocupes, Alteza —murmuró el patryn—. Tendrás tu venganza.
—Ese astuto diablo miente, desde luego —explicó el dinasta a Pons cuando los dos sartán estuvieron de nuevo a solas en la biblioteca—. ¡Quiere hacernos creer que los mensch dominan los otros mundos! ¡Como si los mensch fueran capaces de dominar algo!
—Pero Su Majestad ha visto…
—¡He visto lo que él ha querido que viera! Ese Haplo y su compañero son espías enviados con el fin de descubrir nuestras debilidades y averiguar nuestros puntos fuertes. Es su amo quien gobierna. —Kleitus hizo una pausa, recordando el diálogo con Haplo. Después, asintió con la cabeza lentamente—. Lo he visto, Pons, y es un enemigo a tener en cuenta. Un viejo hechicero de extraordinarios conocimientos, de gran disciplina y fuerza de voluntad.
—¿Os ha bastado con una visión para sacar esas conclusiones, señor?
—¡No seas idiota, Pons! Lo he visto a través de los ojos de su secuaz. Ese Haplo es peligroso, inteligente y experto en sus artes mágicas, por bárbaras que sean. Y, sin embargo, respeta y venera a ese individuo al que llama «su Señor». ¡Un hombre con los poderes de ese Haplo no se entregaría en cuerpo y alma a alguien inferior, o tan siquiera igual a él! Ese «Señor» será un enemigo de cuidado.
—Pero si tiene mundos a su mando, señor…
—Nosotros tenemos a los muertos, canciller. Y reconocemos el arte de resucitar a los muertos. Él, no. Su espía lo ha reconocido. Y pretende persuadirme a hacer un trato.
—¿Un trato, Majestad?
—El nos conduce a la Puerta de la Muerte y nosotros lo instruimos en el conocimiento de la nigromancia. —Kleitus sonrió con los labios apretados como dos finas líneas, en una mueca desprovista de humor—. Le he hecho creer que estudiaré su propuesta. Y ha traído a la conversación el tema de la profecía, Pons.
—¿De veras? —El canciller lo miró, boquiabierto.
—Bueno, finge que no sabe nada de ella. Incluso me ha pedido que se la recitara, pero estoy convencido de que conoce la verdad, Pons. ¿Comprendes lo que eso significa?
—No estoy seguro, señor. —El canciller actuaba con su habitual cautela, no queriendo parecer demasiado estúpido—. El extranjero estaba inconsciente cuando la duquesa Jera mencionó esa profecía…
—¡Inconsciente! —replicó Kleitus con una risa despectiva—. ¡Estaba tan inconsciente como cualquiera de nosotros! Haplo es un hechicero poderoso, Pons. Si quiere, puede salir de esa celda en cualquier momento. Por suerte, cree tener controlada la situación.
»No, Pons, todo ese episodio de su captura fue puro teatro. He estado estudiando su magia, ¿sabes? —Kleitus levantó una ficha rúnica y la sostuvo a la luz de las lámparas—. Y creo que empiezo a entender cómo funciona. Si esos antepasados nuestros, orondos y complacientes, se hubieran tomado la molestia de investigar más acerca de sus enemigos, tal vez habríamos podido escapar al desastre. Pero ¿qué es lo que hicieron, en su vanidad? ¡Convertir sus conocimientos en un juego de salón! ¡Bah!
El dinasta, en un inusual acceso de ira, derribó las fichas del tablero arrojándolas al suelo. Luego, se puso en pie y empezó a deambular por la estancia.
—¿Y la profecía, Majestad?
—Gracias, Pons. Siempre sabes recordarme lo realmente importante. Y el hecho de que ese Haplo haya mencionado la profecía tiene una importancia monumental.
—Perdonad, Majestad, pero no veo qué…
—¡Pons! —Kleitus se detuvo frente a su ministro—. ¡Piensa! Un extranjero llega aquí a través de la Puerta de la Muerte y habla de la profecía. ¡Eso significa que es conocida más allá de nuestro mundo!
Al canciller se le iluminó el rostro, borrando su expresión de perplejidad.
—¡Majestad! —exclamó.
—Ese «Señor» patryn nos teme —añadió el dinasta en voz baja y la mirada perdida muy lejos, en unos mundos que sólo había visto en su mente—. Con nuestra nigromancia, nos hemos convertido en los sartán más poderosos que han existido nunca. Por eso ha enviado a sus espías: para descubrir nuestros secretos y perturbar nuestro mundo. Lo veo aguardando el regreso de sus agentes. ¡Pues su espera será en vano!
—¿Espías, en plural? Supongo que Su Majestad se refiere al otro individuo, al sartán que destruyó al muerto… ¿Puedo recordaros con todo respeto, señor, que ese hombre es un sartán? Es uno de nosotros…
—¿Lo es? ¿Y destruye a nuestros muertos? No, Pons. Si de verdad es un sartán, ha de ser uno que se haya pasado al enemigo. Es probable que, a lo largo de los siglos, los patryn hayan corrompido a nuestra raza. Pero a nosotros no nos harán lo mismo. Es preciso que capturemos a ese sartán. Tenemos que averiguar cómo realizó ese hechizo.
—Como ya expliqué, señor, no empleó ninguna estructura rúnica de las que yo conozco…
—Pero tus conocimientos son limitados, Pons. Tú no eres nigromante.
—Es cierto, señor.
Pons reconoció esta carencia con toda humildad. El campo en el cual era experto el canciller, el que conocía a fondo y en el cual mostraba aplomo y confianza, era otro muy concreto: cómo hacerse indispensable para su señor.
—Esta magia del sartán podría resultar una amenaza significativa. Es preciso que averigüemos qué le hizo al cadáver para acabar con su «vida».
—Desde luego, señor. Pero si está con el conde, capturarlo será una empresa difícil…
—Por eso, precisamente, no vamos a intentarlo. Ni siquiera será necesario «capturarlo». El joven duque y la duquesa vendrán al rescate del príncipe, ¿verdad?
—Según Tomás, ésos son sus planes.
—Entonces, ese sartán querrá acompañarlos.
—¿Para rescatar al príncipe? ¿Qué interés puede tener en ello?
—No, Pons. A quien vendrá a rescatar es a su amigo, el patryn… El cual, para entonces, estará agonizando.