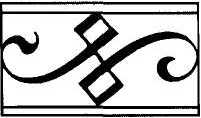
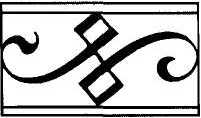
DRAKNOR
CHELESTRA
Las serpientes dragón habían permitido a los mensch abandonar la caverna ilesos, sin perderlos de vista en ningún momento. Los tres alcanzaron la orilla y vieron a lo lejos a Haplo y su nave. El miedo remitió y la esperanza volvió a sus corazones. Los tres echaron a correr hacia el patryn.
Las serpientes dragón surgieron entonces de la cueva. Cien cuerpos sinuosos se cernieron sobre el suelo formando una masa palpitante, embadurnada de cieno.
Los tres mensch escucharon su siseo y se volvieron, aterrorizados.
La mirada verderrojiza de las criaturas los cautivó, los paralizó, fascinados. Las lenguas chasquearon como látigos probando el aire, oliendo y saboreando el miedo. Las serpientes dragón se abalanzaron sobre sus presas. Pero no era su intención acabar con ellas enseguida.
El miedo hacía fuertes a las gigantescas criaturas; el terror les proporcionaba poder. Siempre les disgustaba ver morir a sus víctimas.
Bajaron de nuevo la cabeza de ojos llameantes y frenaron su avance hasta convertirlo en un lento y perezoso reptar.
Los mensch, liberados de la fascinación paralizante, echaron a correr por la playa entre gritos de terror.
Las serpientes dragón sisearon complacidas y se deslizaron rápidamente tras ellos. Se mantuvieron cerca de los jóvenes, lo suficiente como para que percibieran el hedor húmedo y pútrido de la muerte que traían con ellas, lo bastante cerca como para que captaran los sonidos que iban a ser los últimos que oyesen… aparte de sus propios gritos de agonía. Los gigantescos cuerpos se deslizaban sobre la arena, que rechinaba bajo su peso. Las cabezas aplastadas se cernían sobre los mensch y producían espantosas sombras oscilantes delante de ellos.
Y, mientras tanto, las serpientes dragón contemplaban con regocijo el duelo entre el patryn y el sartán, se alimentaban con el odio de aquel enfrentamiento y se hacían aún más fuertes.
A los mensch se les terminaban las fuerzas y, cuando sus cuerpos empezaron a debilitarse, cedió también la intensidad de su terror. Las serpientes dragón necesitaban azuzar un poco a sus presas, espolearlas para que volvieran a la acción.
—Coged a uno de ellos —ordenó el rey de las serpientes desde su posición, a la cabeza de sus súbditos—. A la humana. Matadla.
Amanecía. La noche se desvanecía y la oscuridad se retiraba, todo lo que podía retirarse en aquel lóbrego paraje. La luz del sol brillaba tenuemente sobre las oscuras aguas. Haplo dejaba una sombra en la playa mientras corría.
—¡Tenemos que ayudarlo! —apremió Alfred a Samah—. ¡Tú puedes ayudarlo, Gran Consejero! Utiliza tu magia. Entre los dos, tal vez logremos derrotar a los dragones…
—…y mientras yo combato a esos monstruos, tu amigo el patryn escapa. ¿Es ése tu plan?
—¿Escapar? —Alfred pestañeó, con un destello de estupor en sus ojos azul pálido—. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Míralo! ¡Fíjate! Está arriesgando su vida…
—¡Bah! ¡No corre ningún peligro! ¡Esas criaturas espantosas están a sus órdenes! Su pueblo las creó…
—No es eso lo que me ha dicho Orla —replicó Alfred, irritado—. Y tampoco es eso lo que te dijeron las serpientes dragón en la playa, ¿verdad, Gran Consejero? «¿Quién os creó?», les preguntaste. «Vosotros, sartán», fue su respuesta. Eso te dijeron, ¿verdad?
Samah tenía el semblante muy pálido. Levantó su mano diestra y empezó a trazar un signo mágico en el aire.
Alfred alzó su zurda y trazó el mismo signo al revés, anulando la magia.
Samah se desplazó a un lado en un garboso paso de danza, murmurando unas palabras casi inaudibles.
Alfred se deslizó con el mismo garbo hacia el lado opuesto y repitió las mismas palabras, pero al revés.
De nuevo, la magia de Samah quedó anulada.
Mientras tanto, a su espalda, Alfred podía oír un furioso siseo y el roce de los cuerpos de los reptiles al deslizarse, además de la voz ronca de Haplo gritando instrucciones al perro. Alfred ardía en deseos de ver qué sucedía, pero no se atrevía a apartar un ápice su atención de Samah.
El Gran Consejero sartán recurrió a todo su poder y empezó a trazar un nuevo hechizo. La magia retumbó en la distancia, las runas chisporrotearon y la tremenda y aturdidora tormenta de posibilidades se abatió con toda su fuerza sobre Alfred.
Empezó a sentirse mareado.
El único objetivo de Haplo era rescatar a los mensch. Una vez que lo consiguiera, no tenía la menor idea de qué hacer, ni había trazado ningún plan de ataque. ¿Para qué molestarse?, se dijo a sí mismo con amargura. Desde el primer momento, había sabido que su acción era desesperada. Necesitaba emplear toda su concentración para mantener a raya el miedo que amenazaba con adueñarse de él, aplastarlo y arrojarlo sobre la arena vomitando hasta que le salieran las tripas por la boca.
El perro lo había dejado atrás y ya había alcanzado a los mensch. Los tres estaban casi exánimes, pues el agotamiento y el terror habían acabado con sus últimas fuerzas. Sin hacer caso de las serpientes, el perro corrió en torno a los mensch, los mantuvo agrupados y los animó a seguir cuando parecía que alguno iba a quedarse atrás.
Una de las serpientes se acercó demasiado, y el animal se lanzó hacia ella con un gruñido de advertencia.
La serpiente dragón retrocedió reptando.
Devon se derrumbó en el suelo. Grundle lo asió por el hombro y lo sacudió.
—¡Levanta, Devon! —suplicó la enana—. ¡Levántate!
Alake, con una valentía nacida de la desesperación, se plantó junto a su amigo caído y se volvió para hacer frente a las serpientes dragón. Levantó una mano temblorosa, pero sus dedos no aflojaron su firme presión en torno al objeto que sostenían, una pequeña vara de madera. Mostró la vara con gesto atrevido y empezó a formular su hechizo, tomándose tiempo para pronunciar las palabras con claridad y nitidez, como le había enseñado su madre.
La madera se inflamó con una llama mágica. Alake movió la tea ante los ojos de las criaturas como lo habría hecho ante los ojos de algún gato depredador que acechara a sus gallinas.
Las serpientes dragón titubearon y retrocedieron. Haplo comprendió su juego y la rabia le hizo olvidar el miedo. Devon estaba reincorporándose con la ayuda de Grundle. El perro ladraba y saltaba en un intento de atraer la atención de las criaturas hacia él y apartarla de los mensch.
Alake, orgullosa, hermosa y exultante, arrojó la tea hacia las serpientes.
—¡Abandonad este lugar! ¡Marchaos! —exclamó.
—¡Alake, agáchate! —le gritó Haplo.
La serpiente atacó con increíble rapidez, lanzando la cabeza hacia adelante más deprisa de lo que el ojo podía seguir y de lo que el cerebro podía asimilar. Fue como una mancha borrosa en movimiento, nada más. Una mancha borrosa que avanzó y retrocedió.
Alake soltó un grito y cayó al suelo retorciéndose de dolor.
Grundle y Devon se arrodillaron a su lado. Haplo casi tropezó con el trío. Asió a la enana por el hombro y la puso en pie de un tirón.
—¡Sigue adelante! ¡Corre! —le gritó—. ¡Busca ayuda!
¿Ayuda? ¿Ayuda de quién? ¿De Alfred? ¿En qué estaba pensando?, se dijo con irritación. Las palabras habían acudido a sus labios como un reflejo. Pero, por lo menos, con aquello quitaría de en medio a la enana.
Grundle pestañeó, entendió lo que le decía el patryn y, tras una mirada desesperada a Alake, dio media vuelta y echó a correr hacia la orilla.
La cabeza de la serpiente dragón se alzó en el aire, cerniéndose sobre su víctima, sobre Haplo. Sus ojos estaban fijos en el patryn, en las dagas que empuñaba, en el resplandor azul de las runas grabadas en el acero. La serpiente confiaba en sus fuerzas, pero actuó con cautela. No sentía ningún respeto por el patryn pero era lo bastante inteligente como para no subestimar a su enemigo.
—Devon —dijo Haplo, con voz calculadamente calmada—, ¿cómo está Alake?
La respuesta del elfo fue un sollozo entrecortado. El patryn oyó los gritos de la muchacha. No estaba muerta, pero casi era peor. Envenenada, pensó; con la carne desgarrada por la boca del dragón, dura como el hueso.
Se arriesgó a echar una breve mirada a su espalda. Devon tenía en sus brazos a Alake y la estrechaba contra él tratando de reconfortarla. El perro estaba al lado del elfo, gruñendo amenazadoramente a toda serpiente que mirara hacia ellos.
Haplo se colocó entre la serpiente y los mensch.
—Perro, quédate con ellos —dijo. Después, plantó cara a la serpiente dragón con los puñales en alto.
—Cógelo —ordenó el rey de las serpientes.
La cabeza de la criatura descendió sobre el patryn con las fauces abiertas, babeando veneno. Haplo esquivó éste lo mejor que pudo, pero varias gotas cayeron sobre él, atravesaron sus ropas mojadas y llegaron a su piel.
Experimentó un dolor lacerante, ardiente, pero aquello no tenía importancia en aquel momento. Mantuvo la mirada y la atención fija en su objetivo.
La serpiente se lanzó sobre él.
Haplo retrocedió de un salto, juntó las manos y hundió ambos puñales en el cráneo de la criatura, entre sus ojos rasgados y encendidos.
Los aceros potenciados por la magia se clavaron profundamente y brotó de la herida un chorro de sangre. La serpiente dragón lanzó un rugido de dolor y llevó la cabeza hacia arriba y hacia atrás arrastrando con ella a Haplo, que trataba de conservar sus armas.
Al patryn casi se le descoyuntaron los brazos y se vio obligado a soltar los puñales. Cayó a la arena y, acuclillado en ella, esperó.
La serpiente dragón herida se debatió y se agitó a ciegas en sus estertores de muerte. Por fin, tras un estremecimiento, se quedó quieta. Sus ojos quedaron abiertos, pero el fuego había desaparecido de ellos. La lengua bifurcada colgaba de su boca desdentada. Los puñales seguían firmemente clavados en la cabeza ensangrentada.
—Ve por tus armas, patryn —dijo el rey de las serpientes con un destello complacido en sus ojos verderrojizos—. ¡Cógelas! ¡Sigue luchando! Ya has matado a una de nosotras. ¡No te rindas ahora!
Era su única oportunidad. Avanzó un paso y extendió la mano en un intento desesperado.
Otra serpiente abatió su cabeza sobre él, y notó un destello de dolor en el brazo. Tenía algún hueso astillado y el veneno le quemaba en la sangre. Con la diestra inutilizada, Haplo insistió e hizo un nuevo intento con la zurda.
La serpiente se dispuso a lanzarse de nuevo contra él, pero una orden siseante de su rey la detuvo.
—¡No, no! ¡No acabes con él todavía! El patryn es fuerte. ¿Quién sabe?, quizá sea capaz de alcanzar su nave…
¡Ah!, si pudiera llegar hasta el sumergible… Pero Haplo se rió al pensarlo.
—Eso es lo que quieres, ¿verdad? Quieres verme dar media vuelta y echar a correr. Pero… ¿hasta dónde me dejarías llegar? ¿Hasta casi tocar la nave? Tal vez incluso me dejarías poner pie en ella. Y luego, ¿qué? ¿Capturarme otra vez? ¿Llevarme a tu cubil?
—Tu terror nos alimentará durante mucho tiempo, patryn —siseó la serpiente dragón.
—No cuentes conmigo. Tendrás que buscar diversión en otra parte.
Lenta y premeditadamente, Haplo volvió la espalda a las serpientes y se agachó junto a los dos jóvenes. El perro montó guardia detrás de su amo, sin dejar de gruñir a toda serpiente que se acercaba demasiado.
Alake ya no gemía, ni se debatía. Tenía los ojos cerrados y la respiración agitada y superficial.
—Yo… me parece que está mejor —dijo Devon, tragando saliva con esfuerzo.
—Sí —musitó Haplo—. Pronto se pondrá bien. Escuchó detrás de él los enormes cuerpos que se acercaban reptando. Los gruñidos del perro se intensificaron. Alake abrió los ojos y le sonrió.
—Estoy mejor —susurró—. Ya…, ya no me duele.
—¡Haplo! —lo alertó el elfo.
Volvió la cabeza. Las serpientes habían empezado a rodearlos, unas avanzando por la izquierda y otras por la derecha. Sus cuerpos se deslizaban sobre el suelo haciendo eses, enroscándose, con sus cabezas aplastadas vueltas siempre hacia él. Lenta e inexorablemente, lo envolvían. Las criaturas iniciaron un siseo, unos cuchicheos suaves, sibilantes, mortales. El perro dejó de gruñir y se acurrucó contra su amo.
—¿Qué sucede? —musitó Alake—. Has matado a la serpiente dragón. Te he visto. Se han marchado, ¿verdad?
—Sí —respondió Haplo, con las manos de la muchacha entre las suyas—. Se han ido. El peligro ha pasado. Ahora, descansa.
—Descansaré. ¿Me velarás?
—Te velaré.
Alake sonrió y cerró los ojos. Su cuerpo se estremeció; después quedó inmóvil.
Samah pronunció la primera runa, empezó a decir la segunda… La magia se formaba en torno a él como una nube tachonada de lentejuelas.
Una persona diminuta apareció delante del sartán, gritando a pleno pulmón, y se agarró a él. El impulso que traía casi dio con los dos por el suelo.
El hechizo quedó interrumpido, y Samah bajó la vista a la joven enana, cuyas manos sucias tiraban de su túnica con tal fuerza que casi se la arrancaban.
—Rescate… Alake cayó… Haplo solo… dragones… necesita… ayuda… —La enana jadeó, sin dejar de tirar de la túnica—. ¡Tú… ven!
Samah apartó a la mensch con desdén.
—Otro truco.
—¡Ven! ¡Por favor! —suplicó la enana, y estalló en lágrimas.
—Yo te ayudaré —dijo Alfred.
La enana tragó saliva y lo miró con aire dubitativo. Alfred se volvió hacia Samah.
El Gran Consejero estaba pronunciando las runas otra vez, pero en esta ocasión Alfred no lo detuvo. El cuerpo de Samah emitió un resplandor tenue y empezó a desaparecer.
—¡Ven en ayuda de tu amigo, el patryn! —exclamó—. ¡Verás cómo te lo agradece!
El Gran Consejero se desvaneció por completo.
La enana estaba demasiado preocupada y asustada para mostrar sorpresa. Se limitó a asir la mano surcada de arrugas de Alfred. Había recobrado el aliento, más o menos, y lo apremió:
—¡Tienes que ayudarlo! ¡Las serpientes dragón lo están matando!
Alfred dio un paso, dispuesto a hacer lo que pudiera aunque no estaba seguro de qué sería ello. Pero, concentrado en Samah, había olvidado el espanto de aquellas criaturas. En aquel momento, horrorizado, las observó: sus largos cuerpos de ofidios que zigzagueaban en la arena y se agitaban como látigos, sus ojos rojos como las llamas y verdes como el siniestro mar, sus mandíbulas desdentadas y babeantes, sus lenguas de las que rezumaba veneno.
La debilidad se adueñó una vez más de él. Alfred se dio cuenta y trató de resistirse, pero sin mucho ánimo. Tambaleándose, se dejó ir, se dejó llevar lejos del miedo…
Unos pequeños puños lo golpeaban.
Desconcertado, Alfred abrió los ojos. Estaba tendido en la arena. Una enana se hallaba a su lado y le gritaba, mientras descargaba los puños sobre su pecho.
—¡Tú puedes hacer magia! ¡Te he visto hacerla! ¡Le has traído el perro! ¡Ayúdalo, maldita sea! ¡Ayuda a Alake y a Devon! ¡Hazlo, maldita sea!
La enana se derrumbó y hundió el rostro entre las manos.
—Vamos…, no llores —dijo Alfred, alargando la mano tímidamente, con torpeza, para darle unas palmaditas en el hombro, pequeño y abatido. Miró de nuevo hacia las serpientes dragón y el corazón casi se le detuvo—. Quiero ayudar —explicó con gesto patético—, pero no sé cómo.
—Reza al Uno —replicó la enana con vehemencia, levantando la cara—. Él te dará fuerzas.
—Quizá tengas razón —murmuró el sartán.
—¡Alake! —exclamó Devon al tiempo que sacudía el cuerpo sin vida de la muchacha—. ¡Alake!
—No sigas —murmuró Haplo—. Ya ha dejado de sufrir. Devon alzó la cabeza y lo miró, afligido.
—¿Quieres decir que está…? ¡Pero tú puedes salvarla, devolverla a la vida! ¡Hazlo, Haplo! ¡Hazlo como hiciste conmigo!
—¡Ahora no tengo mi magia! —contestó Haplo con aspereza—. No puedo salvarla. Ni a ella, ni a ti. ¡Si ni siquiera puedo salvarme a mí mismo!
Devon depositó con suavidad el cuerpo de Alake en el suelo.
—Antes tenía miedo de vivir. Ahora tengo miedo a morir. No; no quería decir eso. No temo la muerte. Morir es fácil. —El elfo alargó la mano y asió los dedos helados de Alake—. Me refiero al dolor, al miedo…
Haplo permaneció en silencio. No tenía nada que decir, ninguna palabra de consuelo que ofrecer. A los dos los aguardaba un final terrible. Él lo sabía, y también Devon. Y Grundle.
Grundle… ¿Dónde se había metido?
El patryn recordó que la había enviado a buscar ayuda. A buscar a Alfred. El sartán era un perfecto inepto, pero Haplo tenía que reconocer que lo había visto hacer cosas realmente notables… cuando no se desmayaba antes.
Se incorporó y su brusco movimiento sobresaltó al perro y alertó a las serpientes dragón. Una de ellas lo atacó por detrás y su lengua bifurcada le azotó la espalda como un látigo ardiente, lacerando su carne hasta los propios huesos. El dolor fue intenso, paralizante; hasta el último nervio del cuerpo del patryn ardió de agonía. Vencido, Haplo cayó de rodillas.
Desde allí distinguió a Grundle, una figura menuda y patética junto al borde del agua, solitaria. No vio rastro alguno de Alfred.
El patryn se dejó caer sobre la arena cuan largo era. Percibió vagamente que Devon se agachaba sobre él mientras el perro lanzaba un asalto heroico, aunque inútil, contra la serpiente que lo había atacado. Para él, nada era real salvo el dolor. Un dolor que formaba una cortina de llamas ante sus ojos, que llenaba de fuego su mente.
La serpiente dragón debía de haberlo alcanzado otra vez porque, de pronto, el dolor se intensificó. Y, a continuación, notó que el perro le daba lametones en el rostro y hundía el hocico en su cuello, entre gemidos y gañidos vehementes. El animal ya no parecía asustado.
—¡Haplo! —oyó exclamar a Devon—. ¡Haplo, resiste! ¡Vuelve en ti! ¡Levanta la cabeza y mira!
Haplo abrió los ojos. Las negras brumas que se habían empezado a cerrar en torno a él retrocedieron. Miró a su alrededor y observó que el elfo tenía su palidísima cara vuelta hacia el cielo.
Una sombra pasó sobre Haplo. Una sombra que enfrió las llamas del veneno de la serpiente. El patryn parpadeó, tratando de aclarar su visión, y miró hacia arriba.
Un dragón los sobrevolaba. Un dragón como Haplo no había visto otro en su vida. Su belleza hacía que el ánimo se encogiera de asombro y temor reverencial. Sus bruñidas escamas verdes refulgían como esmeraldas, sus alas eran de cuero dorado y su crin de oro brillaba y resplandecía más que el sol marino de Chelestra. Tenía unas dimensiones enormes y sus alas extendidas parecían, a los ojos ofuscados de Haplo, abarcar de un extremo a otro del horizonte.
El dragón voló a baja altura, lanzó un grito de advertencia y se abatió sobre las serpientes. Devon se agachó y levantó un brazo para protegerse la cabeza en un gesto involuntario. Haplo no se movió y permaneció tendido, observando la escena. El perro ladraba como un poseso, y dando un brinco en el aire, enseñó los dientes a la enorme criatura alada en un gesto casi festivo.
El impetuoso batir de alas del dragón levantó nubes de arena en torno a ellos. Haplo incorporó el cuerpo entre toses y, sentado en el suelo, intentó distinguir qué sucedía.
Las serpientes dragón retrocedieron. Con el cuerpo aplastado contra la arena, a regañadientes, se retiraron de las inmediaciones de sus víctimas. Sus ojos rasgados, como rendijas llameantes, volvieron la atención a aquella nueva amenaza con un destello malévolo.
El dragón sobrevoló a las serpientes, ganó altura, giró sobre sí mismo y se lanzó de nuevo hacia el suelo con las zarpas de sus patas extendidas.
El rey de las serpientes levantó la cabeza para responder al desafío y su boca escupió veneno, tratando de alcanzar con él los ojos del dragón.
La criatura alada, sin embargo, completó su ataque e hizo presa en el cuerpo de la serpiente. Sus zarpas se clavaron profundamente en la carne bajo las escamas.
El rey de las serpientes se retorció y se contorsionó con rabia. Volvió la cabeza e intentó cerrar las fauces sobre el cuerpo del dragón alado, pero éste se cuidó de mantenerse fuera del alcance de sus ponzoñosas mandíbulas. Otras serpientes acudían ya a toda prisa en ayuda de su líder. El dragón, con un impulso de sus grandes alas, levantó del suelo al rey de las serpientes y remontó el vuelo.
La serpiente quedó colgando de sus garras, pero no dejó de oponer resistencia, agitando la cola como un enorme látigo y tratando una y otra vez de alcanzar a su enemigo con sus peligrosas fauces.
El dragón continuó elevándose hasta que Haplo casi no pudo distinguirlo. Y allí, a enorme altura sobre las montañas cortadas a pico de Draknor, soltó finalmente a la serpiente dragón y la dejó caer.
Con un alarido, sin dejar de contorsionarse, el rey de las serpientes dragón se precipitó contra la montaña, contra los huesos puntiagudos de la atormentada criatura que había utilizado como cubil. La luna marina se estremeció con la fuerza del impacto. Las rocas se resquebrajaron y se desprendieron; la montaña se hundió, enterrando el cuerpo de la serpiente.
El dragón alado reapareció y sobrevoló la escena en círculos. Sus ojos centelleantes buscaban otra presa.
Las serpientes se enroscaron en una postura defensiva y se volvieron unas hacia otras con un destello de inquietud en sus ojos verderrojizos.
—Si logramos atrapar al dragón en el suelo y atacarlo todas a una, podemos derrotarlo —siseó una.
—Buena idea —asintió otra—. Tú, desafíalo. Atráelo para que descienda de los aires. Entonces, yo lo atacaré.
—¿Por qué yo? ¡Ocúpate tú de atraerlo!
Las discusiones entre ellas continuaron, pues ninguna se atrevía a iniciar el desafío que pudiera atraer al dragón alado de su refugio seguro en las alturas. Ninguna estaba dispuesta a arriesgar su piel viscosa para salvar a sus compañeras y ahora no tenían a un rey que les diera órdenes. Privadas de su líder y enfrentadas a un enemigo como jamás habían encontrado, decidieron que era preferible efectuar una retirada estratégica. Las serpientes dragón reptaron rápidamente por la arena en dirección a la oscura seguridad de lo que quedaba de su montaña desmoronada.
El dragón alado las persiguió, las acosó y las hostigó hasta que la última de las criaturas hubo entrado en la cueva. Entonces dio media vuelta, regresó hacia Haplo y sobrevoló en círculos al patryn. Éste intentó mirarlo directamente, pero el brillo radiante de su cuerpo escamoso lo obligó a apartar los ojos, llenos de lágrimas.
Estás herido, pero tienes que encontrar las fuerzas necesarias para volver a tu nave. Las serpientes dragón están desorganizadas de momento, pero no tardarán en reagruparse y no tengo el poder suficiente para enfrentarme a todas ellas.
El dragón no le habló en voz alta. Haplo escuchó aquellas palabras en su mente y la voz le resultó familiar, pero no consiguió identificarla.
Obligó a su cuerpo torturado a ponerse en pie. Unos destellos amarillentos estallaron en sus ojos y se tambaleó. Habría perdido el equilibrio, pero Devon apareció a su lado. El elfo lo sujetó a tiempo y lo sostuvo en pie. El perro dio vueltas en torno a ellos, inquieto y deseoso de ayudar. Haplo se mantuvo sobre sus piernas, inmóvil, hasta que el desfallecimiento hubo pasado; entonces asintió, incapaz de hablar, y dio un paso débil y vacilante. De pronto, se detuvo otra vez.
—Alake… —murmuró, y bajó la vista hacia el cuerpo de la muchacha. Luego, su mirada se dirigió con aire sombrío hacia la caverna, donde podía ver aún el fuego de los ojos rasgados de las serpientes dragón que lo observaban.
El dragón comprendió qué quería. Yo me ocuparé de ella. No temas. Las serpientes no perturbarán su descanso.
Haplo asintió otra vez con gesto cansado, y volvió la mirada hacia su objetivo, el sumergible. Y allí estaba Grundle. De pie en la arena, los miraba sin moverse de sitio, como si hubiera echado raíces allí.
El patryn y Devon reemprendieron la marcha por la playa. El flaco elfo encontró dentro de sí reservas de fuerzas que jamás había sabido que poseía y guió los trastabillantes pasos del malherido Haplo, sosteniéndolo cuando parecía a punto de caer. El patryn perdió de vista al dragón, se olvidó de él y de las serpientes y se concentró en luchar contra el dolor y mantenerse consciente.
Llegaron hasta Grundle, que seguía sin moverse de sitio. La enana los miró con ojos desorbitados y permaneció callada. El único sonido que escapó de ella fue un vago gemido.
—Desde aquí puedo… seguir solo —dijo Haplo con un jadeo y, con unos pasos vacilantes, logró asirse a la proa de madera del sumergible. Apoyado en ella, señaló hacia la enana, balbuceante—. ¡Ve…, ve a buscarla! —indicó a Devon.
—¿Qué crees que le sucede? —preguntó éste, preocupado—. Nunca la había visto así.
—Probablemente está paralizada de pánico. —Haplo lanzó un nuevo gemido. Tenía que subir a bordo. Urgentemente—. Cógela… y tráela.
Asido a la pasarela con la mano buena, avanzó a duras penas por la cubierta superior de la nave en dirección a la escotilla.
—¿Y él, qué? —le llegó la voz de Grundle en un chillido estridente.
El patryn volvió la vista y distinguió una silueta tendida en la arena. Alfred.
—Lo que me figuraba —murmuró Haplo con disgusto.
Estuvo a punto de decir que lo dejaran allí pero, por supuesto, el perro ya se había apresurado a correr hasta el inconsciente sartán y lo estaba olisqueando, zarandeando con las patas y dando lametones. Haplo recordó de mala gana lo sucedido un rato antes y decidió que, al fin y al cabo, estaba en deuda con el sartán.
—Traedlo, si no hay más remedio.
—¡Se convirtió en el dragón! —dijo Grundle con un temblor de temor reverencial en la voz.
Haplo soltó una carcajada y movió la cabeza con incredulidad.
—¡Es cierto! —insistió la enana, muy seria y solemne—. Yo lo vi. ¡Él se…, se transformó en un dragón alado!
El patryn desvió su mirada de Grundle y la dirigió hacia Alfred, que había recuperado el sentido y hacía ahora unos débiles gestos con las manos en un intento de moderar la entusiasta y húmeda bienvenida del perro.
Haplo dio la espalda a la escena. Estaba demasiado débil para discutir con Grundle o para preocuparse de nada.
Tras convencer por fin al animal para que lo dejara en paz, Alfred coordinó todas las partes de su cuerpo para ponerse en pie, vacilante. Luego miró a su alrededor con perplejidad. Cuando sus ojos se volvieron hacia la caverna, su mente recordó lo sucedido y se encogió en un gesto de repulsión y temor.
—¿Se han ido?
—¡Tú deberías saberlo! —exclamó Grundle—. ¡Has sido tú quien las ha ahuyentado!
Alfred sonrió débilmente, con modestia. Bajó la vista a la huella que había dejado su cuerpo sobre la arena y movió la cabeza en gesto de negativa.
—Me temo que te equivocas, jovencita. Una vez más, no he sido de mucha ayuda para nadie, ni siquiera para mí mismo.
—¡Pero yo te vi! —La enana se mantuvo tercamente en sus trece.
—¡Sartán! ¡Si vas a venir, date prisa! —exclamó Haplo. Sólo unos pasos más y…
—Vendrá, patryn. Nosotros nos ocuparemos de ello. Vas a tener compañía en tu prisión.
Haplo se detuvo y se apoyó en el pasamanos. Apenas tuvo fuerzas para levantar la cabeza.
Ante él estaba Samah.