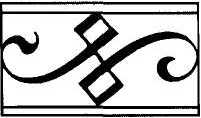
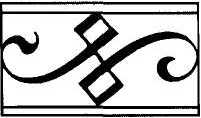
EN LAS PROXIMIDADES DE DRAKNOR
CHELESTRA
—Nuestros padres han vuelto. —Con todo el sigilo del que era capaz un enano, Grundle[45] se coló en el pequeño camarote que Alake compartía con sus padres—. Y no parecen muy contentos.
Alake exhaló un suspiro.
—Tenemos que enterarnos de cómo ha ido la reunión —dijo Devon—. ¿Creéis que vuestros padres vendrán aquí?
—No. Están en el camarote de Eliason, justo al lado de éste. Escuchad. —Grundle ladeó la cabeza—. Son sus voces.
Los tres se acercaron al tabique. Desde allí se oían unas voces, en efecto, pero demasiado apagadas para entender lo que decían.
Grundle señaló un pequeño agujero en un nudo de la madera.
Alake comprendió el gesto, colocó la mano en el agujero y empezó a pasar los dedos en torno a su borde, dando vueltas y vueltas mientras cuchicheaba unas palabras. Poco a poco, casi imperceptiblemente, el agujero se hizo más grande. Alake pegó el ojo a él, se volvió a sus compañeros y les hizo un gesto para que se acercaran.
—Tenemos suerte. Queda camuflado detrás de uno de los báculos emplumados de mi madre.
Los tres jóvenes acercaron la cabeza al agujero y pegaron el oído a la pared.
—Jamás he visto una magia parecida —decía Delu en un tono cargado de abatimiento—. ¿Cómo podemos luchar contra un poder tan pasmoso?
—No lo sabremos hasta que lo probemos —declaró su esposo—. Y yo estoy a favor de probarlo. ¡Yo no le hablaría ni a un perro como esa gente nos ha hablado a nosotros!
—Estamos ante un dilema terrible —intervino Eliason—. La tierra es suya por derecho. Es prerrogativa de esos sartán negarnos permiso para instalarnos en su reino. Pero, con ello, condenan a nuestros pueblos a la muerte y no me parece que tengan derecho a eso. No deseo luchar contra ellos, pero tampoco puedo ver morir a mi pueblo.
—¿Y tú, Yngvar? —preguntó Haplo—. ¿Qué opinas?
El enano guardó silencio largo rato. Grundle, de puntillas, miró por el agujero. El rostro de su padre estaba muy serio. La enana lo vio mover la cabeza.
—Mi pueblo es valiente. Nos batiríamos con cualquier humano, elfo o como quiera que se llamen ésos… —movió la mano con un gesto de menosprecio dirigido vagamente a los sartán—, si la lucha fuera limpia, con hachas, espadas y arcos. Mi gente no es cobarde. —Yngvar lanzó una mirada ceñuda en torno a él, desafiando a cualquiera a acusarlo de tal cosa. Después soltó un suspiro—. Pero frente a una magia como la que hemos visto hoy… no sé. No lo sé.
—No tendréis que enfrentaros a su magia —apuntó Haplo. Los demás lo miraron.
—Tengo un plan —añadió entonces—. Hay un modo. De lo contrario, no os habría traído aquí.
—¿Tú…, tú sabías esto? —inquinó Dumaka, arrugando la frente con aire receloso—. ¿Cómo es posible? —Ya os lo dije. Mi pueblo y el suyo somos… parecidos. —Señaló los signos mágicos tatuados en su piel y continuó—: Ésta es mi magia. Si el agua de este mar moja las runas, la magia deja actuar y me quedo indefenso, más que cualquiera de vosotros. Pregúntale a tu hija, Yngvar. Ella me vio y lo sabe. Y lo mismo les sucede a los sartán.
—¿Qué va a proponer ahora? —masculló Grundle al otro lado del tabique—. ¿Que invadamos la ciudad con una brigada armada de cubos?
Devon la pellizcó para que callara.
—¡Silencio!
Sin embargo, los soberanos se mostraron casi tan perplejos como la enana.
—Muy sencillo —explicó entonces Haplo—. Inundaremos la ciudad.
Todos se quedaron mirándolo mientras digerían en silencio la extraña propuesta. Aquello parecía demasiado fácil. Tenía que haber algún error. Cada cual rumió la idea por su cuenta. Luego, poco a poco, la esperanza empezó a avivar un nuevo fuego en sus ojos, hasta entonces nublados por el desaliento.
—¿El agua no les causa daño? —preguntó Eliason con vehemencia.
—El mismo que me causa a mí —respondió Haplo—. El agua nos hace iguales a todos. Y no hay derramamiento de sangre.
—Parece que ahí tenemos la respuesta —apuntó Delu, no muy segura.
—Pero lo único que han de hacer los sartán es evitar mojarse —apuntó Hilda—. Y unos seres tan poderosos serán, sin duda, capaces de ello.
—Los sartán pueden evitar la subida de las aguas durante un tiempo. Pueden refugiarse en los tejados y quedarse allí como gallinas colgadas de sus perchas, pero no podrán permanecer ahí eternamente. El agua subirá más y más. Tarde o temprano, los alcanzará. Y, cuando lo haga, los sartán quedarán indefensos. Entonces podréis llevar los sumergibles a Surunan y adueñaros de ella sin tener que blandir un hacha ni disparar una flecha.
—Pero no podemos vivir en un mundo lleno de agua —protestó Yngvar—. Y, cuando ésta se retire, los sartán recordarán su magia, ¿verdad?
—Sí, pero, para entonces, se habrá producido un cambio de líder entre los sartán. Él todavía no lo sabe, pero ese Samah con el que habéis hablado hoy va a emprender un viaje. —Haplo sonrió secretamente—. Creo que las negociaciones os serán mucho más fáciles cuando él se haya marchado. Sobre todo si lo único que tenéis que hacer es recordar a los sartán que podéis hacer volver las aguas cuando os venga en gana.
—¿Y será verdad? —quiso saber Delu, perpleja—. ¿Tendremos ese poder?
—Desde luego. Sólo tenéis que pedírselo a las serpientes dragón. ¡No, no, esperad! Dejad que os explique. Las serpientes dragón horadan agujeros en los cimientos de roca. El agua fluye por ellos, se eleva, «humedece» el ánimo de los sartán y, cuando éstos se rinden, las serpientes la hacen retroceder. Las serpientes podrían utilizar su magia para erigir compuertas en la boca de los agujeros para evitar la entrada de agua. Cada vez que se lo pidierais, abrirían de nuevo esas compuertas y repetirían todo el proceso, si fuese necesario. Aunque, como he dicho, no creo que lo sea.
Grundle, pensativa, estudió la idea desde todos los ángulos, como sabía que estarían haciendo sus padres en aquel momento, buscando un punto débil. No pudo encontrar ninguno y, al parecer, lo mismo sucedió entre quienes escuchaban a Haplo de manera más convencional.
—Hablaré con las serpientes dragón, les explicaré el plan —propuso Haplo—. Acudiré a Draknor, si puedo utilizar una de vuestras naves. No deseo traer a las serpientes a bordo de vuestra nave otra vez —se apresuró a añadir, al ver que los mensch palidecían ante tal perspectiva.
Alake estaba radiante.
—¡Es un plan magnífico! Nadie saldrá herido. ¡Y tú pensabas que estaba aliado con las serpientes dragón! —murmuró, y dirigió una mirada colérica a Grundle.
—¡Chist! —replicó la enana, irritada, y pellizcó a su amiga. Elfos, humanos y enanos se mostraron aliviados y esperanzados.
—Llegaremos a un acuerdo con los sartán —comentó Eliason—. El problema es que todavía no nos conocen. Cuando vean que sólo deseamos llevar unas existencias pacíficas y productivas y no molestarlos en absoluto, no pondrán ningún reparo a que nos quedemos.
—Sin sus leyes y sin considerarlos dioses —precisó Dumaka en tono inflexible.
Los demás asintieron. La conversación volvió a centrarse en los planes para el traslado a Surunan, sobre dónde y cómo viviría cada cual. Grundle ya había oído todo aquello otras veces; los soberanos casi no habían hablado de otra cosa durante la travesía.
—Cierra eso —murmuró—. Yo también tengo un plan. Alake cerró el agujero del tabique. Luego, ella y Devon miraron a la enana con expectación.
—Es nuestra oportunidad.
—¿Oportunidad para qué? —preguntó Devon.
—Para descubrir qué está sucediendo realmente —explicó la enana en voz baja, al tiempo que dirigía una mirada de inteligencia a sus compinches.
—¿Te refieres a…? —Alake dejó la frase a medias.
—Seguiremos a Haplo —asintió Grundle—. Descubriremos la verdad acerca de él. Quizás esté en peligro —añadió a toda prisa al advertir el brillo de cólera en los ojos oscuros de Alake—, ¿recordáis?
—Sí, y ésta es la única razón de que apruebe lo que propones —dijo la humana en tono altivo—. La única razón de que consienta en ir.
—Hablando de peligro —intervino Devon en tono sombrío—, ¿qué me decís de las serpientes dragón? La vez que esas criaturas estuvieron a bordo de nuestro sumergible, no fuimos capaces ni de acercarnos al puente. Me refiero a cuando Haplo se enfrentó a ellas. ¿Recordáis?
—Tienes razón —reconoció Grundle, alicaída—. Los tres nos quedamos atontados de miedo. Yo era incapaz de moverme. Y pensé que tú ibas a desmayarte.
—¡Y esa serpiente dragón ni siquiera era real! —subrayó Alake—. Era sólo un…, un reflejo o algo parecido.
—Si nos acercamos a una de verdad, los dientes nos castañetearán tan fuerte que no podremos oír lo que hablen.
—Por lo menos, podremos defendernos —apuntó Devon—. Tengo buena mano con el arco y… Grundle se burló de él.
—Las flechas no tendrán efecto sobre esos monstruos. Ni siquiera las flechas mágicas, ¿verdad, Alake?
—¿Qué? Lo siento, estaba distraída. Has mencionado la magia, ¿no? Veréis, he estado practicando mis hechizos y he aprendido tres nuevos, defensivos. No puedo explicaros en qué consisten porque son secretos, pero me dieron un resultado estupendo frente a mi maestro.
—Sí, ya lo vi. ¿Le ha vuelto a salir el cabello?
—¡Cómo te atreves a espiarme, pequeña bestia!
—¡No lo he hecho! ¡Como si me importara! Pasaba casualmente por allí cuando escuché un ruido y olí a humo. Creí que podía haber un incendio a bordo, de modo que miré por el ojo de la cerradura y…
—¡Aja! ¡Tú misma lo reconoces…!
—Las serpientes dragón —intervino Devon con la diplomacia innata de los elfos—. Y Haplo. Esto es lo importante, ¿recordáis?
—¡Claro que recuerdo! Pero no veo de qué van a servir las flechas mágicas, el fuego mágico o lo que sea si, de todos modos, no podemos acercarnos a esas malditas criaturas.
—Me temo que tiene razón —suspiró Devon.
—Y Alake tiene una idea —apuntó Grundle, mirando fijamente a la humana—. ¿Verdad, Alake?
—Tal vez. Es algo que no deberíamos hacer. Podríamos meternos en un verdadero lío.
Alake miró a un lado y a otro, aunque en el pequeño camarote sólo estaban ellos tres. Hizo un gesto a sus amigos para que se acercaran y se inclinó adelante hacia ellos.
—He oído contar a mi padre que en los viejos tiempos, cuando las tribus luchaban unas con otras, algunos guerreros mascaban una hierba que hacía desaparecer el miedo. Mi padre no la utilizó nunca, pues dice que el miedo es la mejor arma de un guerrero en el combate porque aguza el instinto y…
—¡Bah! Cuando notas las tripas como si fueran a salírsete por la boca en cualquier momento, no importa lo aguzado que tengas el instinto.
—¡Silencio, Grundle! —Devon apretó la mano de la enana—. Deja que Alake termine.
—Lo que me disponía a decir antes de la interrupción —la humana dirigió una severa mirada a Grundle— es que, en este caso, no necesitamos en realidad tener los instintos especialmente alerta porque no nos proponemos combatir contra nada. Lo único que queremos es acercarnos a escondidas a las serpientes dragón, escuchar lo que dicen y escabullimos sin ser descubiertos. Esa hierba de la que hablo podría ayudarnos a vencer el miedo que nos provocan.
—¿Es una hierba mágica? —quiso saber Grundle, recelosa.
—No. Es una simple planta, como la lechuga. Sus propiedades son inherentes a ella, no producto de hechizos. Sólo es preciso masticarla.
Los tres se miraron.
—¿Qué opinas?
—Me parece buena idea.
—¿Podrás conseguir un poco, Alake?
—Sí. La herborista ha traído una buena reserva, pensando que tal vez la querrían tomar algunos de los combatientes, en el caso de que fuéramos a la guerra.
—Muy bien, pues. Alake, encárgate de traerla. ¿Cómo se llama?
—Zarza impávida.
—¿Zarza? —Grundle frunció el entrecejo—. No creo que… Unas voces en el pasillo interrumpieron la conversación. La reunión de los monarcas estaba finalizando.
—¿Cuándo zarparás, Haplo? —les llegó con nitidez la voz grave de Dumaka al otro lado de la puerta cerrada.
—Esta noche.
Los tres jóvenes intercambiaron una mirada.
—¿Podrás conseguir la hierba para entonces? —susurró Devon.
Alake asintió.
—Muy bien, pues. Está todo decidido. Nos vamos. Grundle extendió la mano al frente. Devon colocó la suya sobre la de la enana. Alake sostuvo ambas entre las suyas.
—Nos vamos —repitieron los tres con voz firme.
Haplo pasó el resto del día aprendiendo ostentosamente a pilotar uno de los pequeños sumergibles biplaza que utilizaban humanos y elfos para pescar. Estudió con todo detalle el funcionamiento de la embarcación enana e hizo gran número de preguntas, muchas más de las necesarias para tripular el sumergible la breve distancia que lo separaba de Draknor. Repasó toda la nave, centímetro a centímetro, con tan profundo interés que terminó por despertar las suspicacias de los enanos.
Sin embargo, el patryn no escatimó alabanzas a la maestría de los enanos en la carpintería y en la navegación y, finalmente, el capitán y la tripulación terminaron buscando detalles que lo impresionaran.
—La nave servirá perfectamente para mis propósitos —declaró por último, contemplando el sumergible con satisfacción.
—Por supuesto —rezongó el enano—. Sólo vas a navegar en ella hasta Draknor. No te propones dar la vuelta al mundo. Haplo le dirigió una leve sonrisa.
—Tienes razón, amigo mío. No me propongo dar la vuelta al mundo.
Se proponía abandonarlo. Lo haría tan pronto como las serpientes dragón inundaran Surunan, lo cual esperaba que sucediera mañana mismo. Capturaría a Samah, y el pequeño sumergible lo llevaría —junto con su prisionero— a través de la Puerta de la Muerte.
—Pondré las runas de protección en el interior de la embarcación, en lugar de en el exterior —se dijo en un murmullo, cuando estuvo de nuevo a solas en su camarote—. Eso debería resolver el problema del agua del mar.
»Eso me recuerda que necesito llevar una muestra de esa agua a mi señor para proceder a analizarla y determinar si existe algún modo de anular sus efectos debilitadores sobre nosotros. Tal vez mi señor pueda descubrir incluso de dónde ha salido este líquido tan especial. Dudo mucho que sea una creación de los sartán…
Haplo escuchó un ruido sordo en el pasillo, junto al camarote.
—Grundle… —murmuró, moviendo la cabeza con una mueca de fastidio.
Había tenido a la mensch siguiéndole los pasos todo el día. Sus pesados andares, sus botas aún más pesadas, sus jadeos y resuellos, habrían alertado de su presencia incluso a alguien sordo y ciego. El patryn se preguntó vagamente en qué travesura andaría metida, pero no se preocupó más del tema. Un pensamiento incómodo seguía royéndole la mente, borrando de ella todo lo demás.
El perro. El perro que una vez había sido suyo y ahora parecía estar con Alfred.
Haplo sacó del cinto dos puñales que le había regalado Dumaka, los depositó sobre la cama y los examinó minuciosamente. Eran buenas armas, de excelente factura. Invocó su magia y las runas de su piel emitieron su resplandor azulado y su brillo rojizo. Pronunció las runas y colocó el índice en la hoja de uno de los puñales. El acero siseó y burbujeó, y se levantó de él una fina columna de humo. Unas runas de muerte empezaron a cobrar forma en la hoja bajo el dedo de Haplo.
—Que el maldito perro haga lo que le venga en gana. —Haplo puso exquisito cuidado en trazar los signos mágicos de los cuales podía depender su vida, pero había llevado a cabo aquella operación tantas veces que podía permitir que su mente se ocupara de otros asuntos—. He vivido mucho tiempo sin él y puedo volver a hacerlo. Reconozco que me ha sido de utilidad, pero no lo necesito. No quiero recuperarlo. Ya no. Después de haber vivido con un sartán, no lo quiero.
Haplo completó su trabajo en una cara de la hoja. Se echó hacia atrás en la silla y estudió con gran cuidado los trazos en busca de la menor imperfección, del más mínimo error en el intrincado dibujo. No habría ninguno, por supuesto. Haplo era experto en lo que hacía.
Experto en matar, en mentir, en engañar. Incluso era experto en mentirse a sí mismo. Por lo menos, lo había sido en otro tiempo. Entonces no le costaba creer sus propias mentiras. ¿Por qué ya no podía seguir haciéndolo?
—Porque eres débil —se mofó de sí mismo—. Eso es lo que diría mi señor. Y tendría razón. ¡Preocuparme por un perro! ¡Preocuparme por unos mensch! ¡Por una mujer que me dejó hace tanto tiempo! ¡Por un hijo mío que tal vez esté ahí, en el Laberinto, desvalido! ¡Un niño desamparado! ¡Y yo no tengo el valor de volver a buscarlo…, a buscarla!
Un error. Un signo mágico roto, incompleto. Ahora, nada de lo hecho servía. Haplo soltó unas amargas y furiosas maldiciones. Con un gesto brusco, barrió del lecho los puñales.
¡El valiente patryn que arriesgaba la vida por entrar en la Puerta de la Muerte, por explorar nuevos mundos desconocidos!
«… porque tengo miedo de volver al único mundo que conozco de verdad. Ésa fue la verdadera razón por la cual aquel día en el Laberinto, hace tanto tiempo, estuve dispuesto a darme por vencido y morir.[46] No puedo soportar la soledad. No puedo soportar el miedo.»
Y entonces, Haplo había encontrado al perro.
Y ahora, el perro se había marchado.
Alfred. Todo era obra de Alfred. ¡Maldito fuera cien veces!
Del otro lado de la puerta del camarote le llegó un sonoro tamborileo, que sonaba sospechosamente como el taconeo de unas botas pesadas sobre una cubierta de madera. Grundle debía de estar muerta de aburrimiento.
El patryn contempló con aire torvo los puñales caídos en la cubierta. Un trabajo mal hecho. Estaba perdiendo el control, se dijo.
Alfred podía quedarse con el maldito perro. Por él, encantado.
Recogió los puñales y reinició la tarea; esta vez, concentró en ella toda su atención. Por fin, enlazó el último signo mágico en la hoja del arma. Recostándose en el respaldo de la silla, estudió el puñal. En esta ocasión, todo estaba como era debido. Tomó el otro puñal y empezó a actuar sobre él.
Terminada la tarea, envolvió las dos dagas potenciadas con las runas en un retal de una tela que los enanos llamaban hule, donde su magia estaría perfectamente protegida. La tela era absolutamente impermeable; Haplo lo sabía porque lo había comprobado. El hule mantendría los puñales intactos y evitaría que perdiesen su magia, incluso si sucedía algo y él se quedaba sin la suya.
No era que esperase problemas, pero no estaba de más andar preparado. Para ser sincero —y Haplo pensó con acritud que aquél debía de ser su día para la sinceridad—, no se fiaba de las serpientes dragón aunque la lógica le dijera que no había ninguna razón para ello. Quizá su instinto sabía algo que su cerebro ignoraba. En el Laberinto, había aprendido a confiar en su instinto.
Haplo se acercó a la puerta y la abrió de golpe.
Grundle se precipitó en el interior dando tumbos y aterrizó sobre la cubierta, boca abajo. Desconcertada, se incorporó, se sacudió el polvo de la ropa y dirigió una mirada colérica a Haplo.
—¿No deberías ponerte en marcha? —inquirió luego en tono exigente.
—Ahora mismo —respondió él con su media sonrisa. El patryn ató la bolsa de hule al cinturón que ceñía sus calzones y la ocultó bajo los pliegues de la camisa.
—Ya era hora —masculló Grundle, y se alejó con sus sonoras pisadas.
Aquella tarde, Alake acudió a la herbolaria quejándose de que tenía tos e irritación de garganta. Mientras la mujer preparaba una infusión de manzanilla y menta y rezongaba sobre lo terrible que resultaba que la mayoría de los jóvenes no mostrara ya ningún respeto por las viejas costumbres y sobre lo mucho que le alegraba que Alake fuera diferente, la muchacha se arregló para arrancar varias hojas de la zarza contra el miedo que la herbolaria tenía plantada en un pequeño tonel.
Con las hojas ocultas en una mano y ésta tras la espalda, Alake recogió la mezcla para la infusión y escuchó con atención las instrucciones de la mujer respecto a que debía tomarla recién hecha y repetir la dosis antes de acostarse.
La muchacha prometió que así lo haría y se excusó en la tos para no prolongar la conversación. Cuando hubo salido, añadió las hojas de la zarza impávida a la mezcla para la infusión y regresó rápidamente a su habitación.
Por la noche, Devon y Grundle se reunieron con Alake en la cabina de ésta.
—Ya se ha ido —informó la enana—. Lo vi abordar el sumergible. Es un tipo extraño. Lo he oído en su camarote, hablando consigo mismo. No he entendido gran cosa, pero sonaba preocupado. ¿Sabéis?, no creo que vuelva.
—¡No seas ridícula! —se burló Alake—. Por supuesto que volverá. ¿Adonde va a ir, si no?
—Quizás al lugar del que vino.
—Tonterías. Haplo ha prometido ayudar a nuestro pueblo y no nos dejaría ahora.
—¿Qué te hace pensar lo que dices, Grundle? —preguntó Devon.
—No lo sé —respondió la enana con un aire meditabundo y solemne insólito en ella—. Había algo en su forma de mirar… —añadió con un lúgubre suspiro.
—Muy pronto lo descubriremos —predijo Devon—. ¿Has conseguido las hierbas?
Alake asintió y ofreció una hoja de la zarza contra el miedo a cada uno. Grundle contempló la hoja gris verdusca con desagrado,[47] la olió y estornudó. Procedió a taparse la nariz, se introdujo la hoja en la boca, la masticó y la tragó.
Después, los tres se quedaron sentados mirándose, a la espera de que los abandonara el miedo.