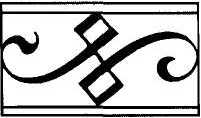
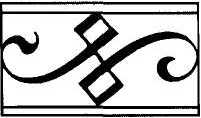
SURUNAN
CHELESTRA
Alfred sabía muy bien por qué lo habían invitado a asistir a la reunión entre los mensch y los miembros del Consejo de los sartán, encuentro al cual, en circunstancias normales, no habría sido admitido jamás. Samah estaba al corriente de que Haplo acompañaría a los mensch y, sin duda, estaría observándolo con suma atención para ver si lo sorprendía intentando alguna comunicación con el patryn.
De haber encontrado a Haplo en circunstancias normales, Alfred no habría tenido motivo para inquietarse, pues el patryn no se habría dignado ni a reconocer su presencia, y mucho menos a hablarle. Pero ahora Alfred tenía al perro. Cómo había aparecido el animal a su lado y cómo había hecho Haplo para perderlo eran preguntas que el sartán seguía siendo incapaz de responder.
Alfred tenía el presentimiento de que, cuando Haplo viera al perro, exigiría que se lo devolviera. Así, Samah conseguiría muy probablemente lo que buscaba: una prueba de que Alfred estaba confabulado con un patryn. Y él no podía hacer nada por evitarlo.
Pensó en la posibilidad de no asistir a la reunión, de esconderse en algún rincón de la ciudad. Se le pasó por la cabeza, incluso, la loca posibilidad de volver a escapar a través de la Puerta de la Muerte. No obstante, se vio obligado a rechazar todas aquellas ideas por diversas razones, la principal de las cuales era que Ramu se había pegado a él y lo acompañaba dondequiera que iba.
Ramu se encaminó con Alfred y el perro hacia el salón del Consejo y guió a ambos hasta la cámara donde se celebraría el encuentro. Los demás miembros del Consejo ya estaban presentes y ocupaban sus escaños. Todos observaron a Alfred con expresión severa y apartaron la mirada. Ramu señaló una silla, pidió a Alfred que la ocupara y luego se situó justo detrás de él. El perro se enroscó a los pies de su cuidador.
Alfred intentó captar la mirada de Orla, pero no lo consiguió. Ella mostraba un porte sereno, tranquilo, frío como el mármol de la mesa sobre la que apoyaba las manos. Como los demás, se abstuvo de mirarlo cara a cara. Samah, en cambio, compensó sobradamente la actitud de sus colegas.
Cuando Alfred se volvió en dirección al presidente del Consejo, descubrió sobresaltado los ojos severos de Samah clavados en él con un brillo colérico. Alfred intentó no mirarlo, pero aún fue peor porque entonces, aun sin verlos, siguió notándolos y su mirada dura, iracunda y recelosa le causó un escalofrío.
Absorto en sus vagos terrores, pero sin la menor idea de a qué le tenía miedo, Alfred no percibió la llegada de los mensch hasta que oyó los murmullos y cuchicheos de los miembros del Consejo que lo rodeaban.
Los mensch penetraron en la Cámara del Consejo. Con la cabeza erguida, avanzaron orgullosos tratando de no parecer asombrados e intimidados ante las maravillas que observaban a su paso.
No eran los mensch, sin embargo, lo que había provocado los murmullos de los miembros del Consejo. Las miradas de éstos estaban fijas en una figura, en la piel tatuada de azul del patryn, que entró el último y, manteniéndose detrás de los mensch, se retiró a un rincón en penumbra de la gran sala.
Haplo sabía que lo estaban observando. Sonrió ligeramente, cruzó los brazos sobre el pecho y apoyó la espalda en la pared. Su mirada repasó rápidamente a los miembros del Consejo, se detuvo brevemente en Samah y se clavó, por último, en uno de los presentes.
A Alfred se le subió la sangre al rostro. Notó su calor, escuchó los latidos en los oídos y se preguntó, perturbado, si no le estaría goteando por la nariz.
La sonrisa de Haplo se convirtió en una mueca tensa. Pasó la vista de Alfred al perro que dormitaba tranquilamente bajo la mesa, ignorante aún de que su amo había entrado. Luego, los ojos del patryn volvieron a fijarse en Alfred.
Todavía no, le dijo Haplo en silencio. Todavía no haré nada. Pero aguarda un poco.
Alfred reprimió un gemido y encogió brazos y piernas como las patas de una araña muerta. Ahora, todos los presentes lo estaban observando: Samah, Ramu, Orla, todos los demás miembros del Consejo… Vio desprecio y disgusto en todas las miradas, menos en la de Orla. Pero en la de ésta vio lástima. Si hubiese tenido cerca la Puerta de la Muerte, se habría arrojado a ella sin pensarlo dos veces.
No prestó atención a los trámites. Tuvo la vaga impresión de que los mensch decían algunas cortesías y se presentaban. Samah se puso en pie y respondió debidamente, presentando a los miembros del Consejo (sin utilizar sus auténticos nombres sartán, sino sus equivalentes mensch).
—Si no os importa —oyó añadir a Samah—, hablaré en el idioma humano. Lo considero el más adecuado para tratar este tipo de asuntos. Naturalmente, me ocuparé de traducir a los elfos y a los enanos…
—No será necesario —lo interrumpió el rey elfo, hablando en un fluído humano—. Todos entendemos los idiomas de los demás.
—¿De veras? —murmuró Samah, levantando una ceja.
Para entonces, Alfred se había tranquilizado ya lo suficiente como para estudiar a los mensch y prestar oído a lo que decían. Le gustó lo que vio y escuchó. Los dos enanos —marido y mujer— tenían el feroz orgullo y la dignidad de los mejores de su raza. Los humanos —también esposos— poseían los movimientos vivaces y las lenguas rápidas de su pueblo, pero moderados por la inteligencia y el sentido común. El elfo estaba solo y tenía un aspecto pálido y apesadumbrado; afligido por la muerte reciente de algún familiar, aventuró Alfred al fijarse en las ropas blancas que vestía. El rey elfo tenía la sabiduría de sus años y, además, la que su pueblo había acumulado con el transcurso del tiempo; una sabiduría que Alfred no había visto en muchos de los elfos de otros mundos.
¡Y las tres razas, tan dispares, estaban unificadas! Y no se trataba de una alianza acordada a toda prisa, concertada por amor de las circunstancias, sino una unidad que se prolongaba, era evidente, desde hacía mucho tiempo y que había sido alimentada con gran cuidado hasta que había arraigado y se había hecho fuerte y firme. Alfred se quedó muy favorablemente impresionado y no pudo por menos que suponer que Samah y el resto de los sartán se habrían llevado la misma impresión.
Los miembros del Consejo, que se habían levantado para ser presentados, volvieron a sus asientos.
—Tomad asiento, por favor —dijo Samah a los mensch con un grácil gesto de la mano.
Los mensch miraron a un lado y a otro. Allí no había ninguna silla.
—¿Qué es esto, una broma? —inquirió Dumaka, ceñudo—. ¿O pretendes que nos sentemos en el frío suelo de piedra?
—¿Qué…? ¡Ah, ha sido un descuido! Perdonadme —contestó Samah, como si cayera en la cuenta de su desliz en aquel momento.
El Gran Consejero entonó varias runas. Unas sillas de oro puro tomaron cuerpo de la nada, una detrás de cada mensch. El enano, al notar de pronto que algo lo rozaba por la espalda, dio un respingo de alarma. Cuando se volvió y encontró la silla donde un momento antes no había nada, hizo una profunda inspiración y exhaló el aire en una sonora maldición.
Los humanos se quedaron anonadados por un instante. Sólo el elfo permaneció tranquilo, impertérrito. Con toda frialdad, Eliason tomó asiento y recogió las piernas, separándolas del suelo según la costumbre de los suyos.
Delu se sentó con elegancia y dignidad y tiró de la manga a su ceñudo esposo para que hiciera otro tanto. Dumaka tenía el puño cerrado y las venas le sobresalían pronunciadamente bajo la piel reluciente.
Yngvar lanzó una mirada sombría a su silla y dirigió otra, aún más torva, al sartán.
—Yo me quedaré de pie —declaró el enano.
—Como gustes.
Samah se disponía a continuar, pero el elfo lo interrumpió:
—¿No hay otra silla para Haplo, nuestro amigo? Eliason se volvió con su proverbial gracia y señaló al patryn, que seguía de pie junto a la pared.
—Te refieres a ese hombre cuando dices «amigo», ¿no es eso? —inquirió Samah con un tonillo peligroso en la voz.
Los mensch captaron la amenaza sin comprender la causa.
—Sí, desde luego que es nuestro amigo —replicó Delu—. Es decir —se corrigió al tiempo que dirigía una cálida mirada a Haplo—, nos sentiremos honrados si se digna considerarnos como tales.
—«Salvador» es como lo llama mi pueblo —añadió Eliason sin alterarse.
Samah entrecerró los ojos. Se inclinó un poco hacia adelante, con los puños cerrados sobre la mesa que tenía ante él.
—¿Qué sabéis de este hombre? Nada, supongo. ¿Sabéis, por ejemplo, que él y su pueblo han sido durante mucho tiempo nuestros enemigos más enconados?
—Todos hemos sido alguna vez enemigos acérrimos —respondió Yngvar—. Enanos, humanos y elfos supimos hacer las paces. Tal vez vosotros deberíais hacer lo mismo.
—Podríamos ayudaros a negociar, si queréis —se ofreció Eliason, con evidente sinceridad.
La inesperada respuesta tomó por sorpresa a Samah y, por unos instantes, no supo qué decir. Alfred reprimió un repentino impulso de aplaudir. Haplo, de pie en su rincón, sonrió levemente.
Samah recobró el dominio de sí.
—Te agradezco el ofrecimiento, pero las diferencias que separan a su pueblo del nuestro están más allá de tu comprensión. Escuchad mi advertencia: este hombre es un peligro para vosotros. Él y los suyos sólo quieren una cosa, y es el dominio absoluto sobre vosotros y vuestro mundo. No se detendrá ante nada para conseguir su propósito: trampas, engaños, traiciones, mentiras. Fingirá ser vuestro amigo pero, al final, demostrará ser vuestro más letal enemigo.
Dumaka se incorporó de un salto, encolerizado. Eliason se apresuró a detenerlo y las palabras tranquilizadoras del elfo serenaron la cólera del humano como si fueran aceite vertido sobre aguas agitadas.
—Este hombre ha arriesgado su vida por salvar la de nuestras hijas, ha negociado un acuerdo pacífico entre nuestros pueblos y las serpientes dragón, ha sido responsable en gran parte de que hayamos llegado sanos y salvos hasta este reino donde esperamos poder establecernos y levantar nuestros hogares. ¿Son éstos los actos de un enemigo?
—Ésas son las trampas de un enemigo —replicó Samah con frialdad—. De todos modos, no voy a discutir con vosotros. Veo que os tiene completamente engañados.
Los mensch hicieron ademán de querer añadir algo más, pero el Gran Consejero sartán levantó la mano pidiendo silencio con gesto imperioso y continuó:
—Os presentáis aquí con la petición de que compartamos nuestro reino con vosotros. Aceptamos vuestra solicitud. Permitiremos que vuestros pueblos se establezcan en las zonas de Surunan que determinemos. Estableceremos un gobierno que os dirija y sancionaremos leyes para que os rijáis por ellas. Colaboraremos con vosotros para ayudaros a mejorar vuestra situación económica. Os educaremos a vosotros y a vuestros hijos. Todo esto y más haremos por vosotros si, a cambio, vosotros hacéis una cosa por nosotros. —Samah dirigió una mirada penetrante a Haplo—. Libraos de ese hombre. Ordenadle que se vaya. Si es vuestro «amigo», como afirmáis, comprenderá que nuestra propuesta sólo busca la defensa de vuestros intereses supremos y no pondrá reparos a hacer lo que le decís.
Los mensch se quedaron mirando fijamente al sartán y, durante un largo momento, la perplejidad les impidió articular palabra.
—¡Intereses supremos! —Dumaka consiguió por fin poner voz a su desconcierto—. ¿A qué te refieres, con eso de «intereses supremos»?
—¿Imponernos un gobierno? ¿Promulgar leyes? —Yngvar se golpeó el pecho con el puño—. ¡Los enanos se gobiernan ellos mismos! ¡Nadie toma las decisiones por ellos! ¡Ni humanos, ni elfos… ni vosotros!
—¡Por muchas sillas de oro que podáis sacar del aire! —añadió Hilda.
—Nosotros, los humanos, escogemos a nuestros amigos. ¡Y también a nuestros enemigos! —exclamó Delu con vehemencia.
—Paz, amigos —intervino Eliason suavemente—. Paz. Acordamos que yo me encargaría de parlamentar, ¿verdad?
—Adelante, pues —refunfuñó Dumaka al tiempo que ocupaba de nuevo su asiento.
El rey elfo se puso en pie, dio un paso adelante e hizo una grácil reverencia.
—Parece que sufrimos un malentendido. Hemos venido hasta aquí a pediros a ti y a tu gente que tengáis la bondad de compartir vuestro reino con nuestros pueblos. Surunan es, sin duda, suficientemente grande para todos. Cuando nos hemos acercado a vuestras costas camino de esta reunión, hemos podido observar que gran parte de estas magníficas tierras se halla abandonada actualmente.
«Nosotros trabajaremos esas tierras y haremos de Surunan un lugar próspero. Os proporcionaremos gran número de bienes y de servicios de los cuales, sin duda, carecéis en estos momentos. Y, por supuesto, estaremos más que complacidos de incluir a vuestro pueblo en nuestra alianza. Gozaréis de igualdad de voto…
—¡Igualdad! —El asombro de Samah no tuvo límites—. ¡Pero nosotros no somos vuestros iguales! ¡En inteligencia, poderes mágicos y sabiduría, somos infinitamente superiores! Seré indulgente con vosotros —añadió, tras una breve pausa para recobrar la compostura— porque todavía no sabéis nada de nosotros…
—¡Ya sabemos lo suficiente! —Dumaka se puso en pie otra vez. Delu lo imitó y se colocó al lado de su esposo—. Hemos venido en son de paz, con el ofrecimiento de compartir este reino con vosotros pacíficamente, en igualdad de condiciones. ¿Aceptáis o no nuestra propuesta?
—¡Compartir! ¡Con unos mensch! —Samah descargó el puño sobre la mesa de mármol—. ¡No puede haber igualdad de condiciones! ¡Volved a vuestras naves y buscad otra tierra donde podáis ser todos «iguales»!
—Sabes muy bien que no existe otra tierra donde podamos ir —respondió Eliason en tono muy serio—. Nuestra propuesta es razonable y no alcanzo a ver ningún motivo para que no os resulte aceptable. No tenemos intención de apoderarnos de vuestro reino, sino sólo de aprovechar aquella parte de las tierras que no utilicéis.
—Consideramos irrazonables tales demandas. Los sartán no nos limitamos a «utilizar» este mundo. ¡Somos sus creadores! ¡Vuestros antepasados nos adoraban como a dioses!
Los mensch contemplaron a Samah, incrédulos.
—Si nos excusáis, nos marcharemos ahora —dijo Delu con aire digno.
—Nosotros adoramos a un dios —proclamó Yngvar—. Adoramos al Uno, al que creó este mundo. Al que guía las olas.
«El que guía las olas.» Alfred, que había permanecido en su asiento con los hombros hundidos y aire abatido, frustrado y colérico, deseoso de intervenir pero temeroso de que con ello sólo empeorase las cosas, dio un respingo y se quedó sentado con el cuerpo muy erguido. Una profunda conmoción lo recorrió de pies a cabeza. «El que guía las olas.» ¿Dónde había oído aquella frase? ¿Qué otra voz la había pronunciado?
Aquella misma frase, u otra muy parecida. Porque a Alfred le parecía que las palabras estaban ligeramente cambiadas.
«El que guía las olas.»
Estoy en una sala, sentado a una mesa, rodeado de mis hermanos y hermanas. Una luz blanca brilla sobre nosotros, y me envuelve la paz y la serenidad. ¡Tengo la respuesta! Por fin la he encontrado, tras todos estos años de búsqueda infructuosa. Ahora la conozco, igual que todos los demás. Haplo y yo…
No puedo resistir el impulso de volver la mirada hacia el patryn. ¿Había oído Haplo aquellas palabras? ¿Las recordaba?
¡Sí! Alfred lo vio en su rostro, en sus ojos oscuros y recelosos que le devolvían la mirada, en sus labios tensos y apretados en una mueca torva. Lo percibió en los brazos tatuados del patryn, cruzados sobre el pecho en actitud defensiva. Pero Alfred conocía ahora la verdad. Recordó la Cámara de los Benditos de Abarrach, recordó la luz cegadora, la mesa… y recordó la voz, el Uno…
¡El que guía la Onda!
—¡Eso es! —exclamó, saltando de su asiento—. ¡El que guía la Onda! ¿Recuerdas, Haplo? ¡En Abarrach, en la cámara! ¡La luz! ¡La voz que habló! Sonaba en mi corazón, pero la escuché con toda nitidez y tú también la oíste. ¡Tienes que recordarla! Tú estabas sentado junto a…
Alfred dejó la frase a medias. Haplo lo miraba fijamente, con una expresión de profundo odio y de acérrima enemistad. Sí, lo recuerdo, decía en silencio aquella mirada. No puedo olvidarlo por mucho que lo desee. Yo lo tenía todo previsto; sabia lo que quería y cómo conseguirlo. Tú lo desbarataste todo. Me hiciste dudar de mi señor. Me hiciste dudar incluso de mí mismo. Nunca te lo perdonaré.
Al oír pronunciar el nombre de su amado dueño, el perro había despertado. Meneó el rabo enérgicamente, se incorporó con las patas temblorosas y volvió la cabeza hacia su amo.
Haplo lanzó un silbido y se dio una palmada en el muslo.
—¡Aquí, muchacho! —llamó al animal.
El perro emitió un gañido, salió arrastrándose de debajo de la mesa, avanzó unos trancos hacia el patryn y, a continuación, se volvió hacia Alfred. Al instante, se detuvo. Con un gimoteo, miró de nuevo a Haplo. Después, sus pasos completaron un círculo y lo llevaron de nuevo donde había empezado, a los pies del sartán.
Alfred alargó la mano hacia él.
—Vamos —incitó al animal—. Ve con él.
El perro soltó otro gañido y se encaminó por segunda vez hacia Haplo, pero acabó por trazar un nuevo círculo y volver junto a Alfred.
—¡Perro! —exclamó Haplo con voz imperiosa, severa e irritada.
Alfred estaba concentrado en el patryn y el perro, pero seguía incómodamente consciente de la presencia de Samah, quien observaba la escena sin perderse detalle. Alfred recordó las palabras que acababa de dirigir a Haplo, se dio cuenta de cómo debían de haber sonado a oídos del Gran Consejero, previo más preguntas de éste, nuevos interrogatorios, y exhaló un profundo suspiro.
En aquel momento, sin embargo, nada de ello tenía importancia. Lo importante era el perro… y Haplo.
—Ve con él —suplicó al animal, al tiempo que le daba un suave empujón en la grupa.
El can se negó a moverse.
Haplo lanzó a Alfred una mirada que habría tenido el efecto de un puñetazo, de haber estado lo bastante cerca. Luego, dio media vuelta sobre sus talones y se encaminó hacia la puerta.
—¡Haplo, espera! —exclamó Alfred—. ¡No puedes dejarlo aquí! Y tú —se volvió al perro—, tú no puedes dejar que se vaya.
Pero el animal continuó sin moverse y Haplo no detuvo sus pasos.
«¡Es preciso que los dos vuelvan a estar juntos! —dijo Alfred para sí mientras acariciaba al afligido animal—. Y es preciso hacerlo pronto. Haplo recuerda al perro y quiere recuperarlo. Buena señal. Si se hubiera olvidado por completo de él…»
Alfred suspiró y movió la cabeza melancólicamente.
Los humanos empezaron a abandonar la cámara en pos de Haplo.
Samah lanzó una mirada colérica a los mensch y anunció:
—Si os marcháis ahora, si seguís a vuestro «amigo», no os permitiremos volver nunca más.
Eliason comentó algo a los demás, en voz muy baja.
—¡No! —exclamó Dumaka, furioso, pero Delu apoyó una mano en el brazo de su esposo pidiéndole moderación.
—No me gusta —se oyó murmurar a Yngvar.
—No tenemos alternativa —replicó su esposa. Eliason les dirigió a todos una última mirada de interrogación. Dumaka apartó el rostro, pero Delu asintió en silencio.
El rey elfo se volvió al sartán.
—Aceptamos vuestro ofrecimiento. Aceptamos todos vuestros términos, con una excepción. No pediremos a este hombre, a nuestro amigo, que nos deje.
Samah arqueó una ceja.
—Bueno, eso nos deja en un callejón sin salida, porque no os permitiremos poner pie en esta tierra mientras acojáis entre vosotros a un patryn.
—¡No puedes decirlo en serio! —exclamó Alfred, movido a hablar por la sorpresa—. ¡Han accedido al resto de tus demandas…!
Samah lo miró fríamente.
—Tú no formas parte del Consejo, hermano. Te agradeceré que no intervengas en los asuntos que incumben a la institución.
Alfred palideció, se mordió el labio inferior y guardó silencio.
—¿Y adonde irán nuestros pueblos, entonces? —inquirió Dumaka.
—Preguntad a vuestros amigos —respondió Samah—. Preguntad a los patryn y a las serpientes dragón.
—Nos estáis sentenciando a muerte —dijo Eliason sin alzar la voz—. Y quizás os estáis sentenciando vosotros, también. Hemos acudido aquí en son de paz y ofreciendo amistad. Hemos planteado una petición que consideramos razonable y, en respuesta a ella, hemos sido humillados y tratados con altivez, como si fuéramos niños pequeños. Nuestro pueblo es pacífico. Hasta hoy, no me había pasado nunca por la cabeza que un día pudiera abogar por el uso de la fuerza. Pero ahora…
—¡Ah, por fin aparece la verdad! —El tono de voz de Samah era frío y altivo—. ¡Vaya, vaya! De modo que es esto lo que os proponíais desde el primer momento, ¿no? Vosotros y el patryn lo traíais todo perfectamente estudiado. Queréis destruirnos. Una guerra… ¡Muy bien, emprended una guerra contra nosotros! Si sois afortunados, tal vez sobreviváis para lamentar vuestra decisión.
El Gran Consejero pronunció unas runas. Los signos mágicos chisporrotearon en el aire con un intenso resplandor rojo y amarillo y estallaron sobre las cabezas de los sorprendidos mensch con la virulencia de un tronido. El calor les quemó la piel, la luz brillantísima los cegó y las ondas de choque del potente trueno los derribó al suelo.
El hechizo finalizó bruscamente. La Cámara del Consejo quedó sumida en el silencio. Aturdidos y estupefactos ante aquella demostración de poder mágico —un poder más allá de su comprensión—, los mensch buscaron con la mirada a Samah.
El presidente del Consejo de los sartán había desaparecido.
Los mensch, asustados e irritados, se incorporaron del suelo y abandonaron la sala.
—No lo ha dicho en serio, ¿verdad? —preguntó Alfred, volviéndose hacia Orla—. No puede ser. ¿Ir a la guerra contra quienes son más débiles que nosotros, contra los que estamos destinados a proteger? Nunca ha sucedido una cosa tan abominable. Jamás en nuestra historia. ¡Samah no puede hablar en serio!
Orla rehusó cruzar su mirada con él e hizo como si no lo oyera. Dirigió un fugaz vistazo a los mensch que se alejaban y abandonó la Cámara del Consejo sin contestar a Alfred.
Pero él no necesitaba oír su respuesta. Ya la conocía, pues había observado la expresión del rostro de Samah mientras éste llevaba a cabo su exhibición de magia amedrentadora.
Alfred había reconocido aquella expresión. En incontables ocasiones la había notado en su propio rostro, la había visto reflejada en el espejo de su propia alma.
Era una mueca de miedo.