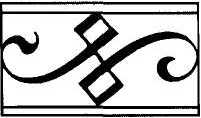
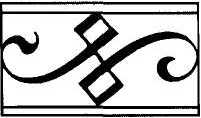
SURUNAN
CHELESTRA
Alfred pasó la mayor parte del día y una aún mayor de la noche escuchando el eco de la conversación entre Samah y su hijo que le había llegado a través del perro. Volvió a oírlo todo en su mente, una y otra vez, pero un fragmento en especial se repetía con mas insistencia que lo demás.
«Debemos hacer con él lo que hicimos con los otros.»
¿Qué otros?
¿Aquellos que habían descubierto que no eran dioses, que eran (o debían ser) devotos de otro? ¿Aquellos que habían descubierto que los sartán no eran el sol, sino sólo otro planeta más? ¿Qué había sido de ellos? ¿Dónde estaban?
Miró a su alrededor, casi como si esperara encontrarlos sentados en el jardín de Orla. No, los heréticos no estaban en Chelestra. No se encontraban en el Consejo. Pese a que había ciertas disensiones, los miembros del Consejo, con excepción de Orla, parecían respaldar firmemente a Samah.
Tal vez a lo único que se refería Ramu era a que los herejes habían recibido consejo y habían acabado por convertirse al pensamiento ortodoxo sartán. Era una idea reconfortante, y Alfred deseó con todas sus fuerzas creerla. Pasó casi una hora entera convenciéndose de que debía de ser cierta. Pero aquella malhadada parte rebelde de su ser que siempre parecía actuar por su lado (y llevar con ella sus pies) no dejó de replicar que estaba negándose, como de costumbre, a afrontar la realidad.
Aquel debate interno resultaba fatigoso y lo dejó agotado y descontento. Estaba cansado de aquello, cansado de estar solo y obligado a discutir consigo mismo. Le parecía que Orla lo había estado evitando y por eso tuvo una inmensa alegría al verla aparecer en el jardín y dirigirse hacia él.
—¡Ah, estás aquí! —Orla habló en un tono enérgico, impersonal. Era evidente que ahora lo odiaba y Alfred pensó que, en realidad, no podía recriminárselo.
—Sí, estoy aquí —respondió—. ¿Dónde pensabas que estaría, en la biblioteca?
Orla enrojeció de cólera; después palideció y se mordió el labio,
—Lo siento —dijo, al cabo de un momento—. Supongo que me lo he merecido.
—No, soy yo quien lo lamenta —respondió Alfred, consternado consigo mismo—. No sé qué me ha sucedido. ¿No quieres sentarte?
—No, gracias —repuso ella, y el color le volvió al rostro—. No puedo quedarme. Vengo a decirte que hemos recibido un mensaje de los mensch. Han llegado a Draknor. —Su voz se endureció—. Quieren concertar una reunión.
—¿Qué es Draknor? ¿Uno de los durnais?
—Sí, pobre criatura. Según los planes, los durnais debían hibernar hasta que el sol marino se alejara; entonces los despertaríamos y ellos lo seguirían. Pero, después de nuestra desaparición, la mayoría de los durnais no volvió a despertar. Dudo mucho que los propios mensch, que han vivido en los durnais todo este tiempo, tengan idea de que han desarrollado sus existencias sobre un ser vivo.
»Por desgracia, las serpientes dragón se dieron cuenta enseguida de que los durnais eran criaturas vivientes. Atacaron a una de ellas, la despertaron y la han torturado desde entonces. Según los delfines, las serpientes dragón están devorándola lentamente, bocado a bocado. El durnai vive en perpetuo temor y agonía.
»Sí —añadió Orla, al observar que Alfred palidecía de espanto—, así son esas serpientes dragón que se han aliado con tu amigo patryn. Y con los mensch.
Alfred se sintió abrumado. Bajó la vista hacia el perro que dormitaba apaciblemente a sus pies.
—No puedo creerlo. De Haplo, no. Haplo es un patryn, desde luego: ambicioso, duro y frío. Pero no es un cobarde, y tampoco es cruel. No se complace en atormentar al indefenso, ni le alegra infligir dolor.
—Pero, aun así, está en Draknor. Y los mensch lo acompañan. Pero no se contentarán con quedarse ahí. Lo que pretenden es instalarse aquí, en este reino. —Orla paseó la mirada por el jardín, frondoso y magnífico bajo la suave oscuridad de la noche—. Para eso han convocado la reunión.
—Bueno, es comprensible que no puedan quedarse en Draknor. Debe de ser un lugar terrible. Aquí hay espacio de sobra para ellos —comentó Alfred, más animado de lo que se había sentido en varios días.
En realidad, estaba impaciente por volver a encontrarse en compañía de mensch. Quizá fueran pendencieros e imprevisibles, pero resultaban interesantes.
Entonces vio la expresión de Orla.
—Pensáis dejar que se instalen en Surunan, ¿verdad? —preguntó. Pero vio la respuesta en sus ojos y la miró con asombro y consternación—. ¡No puedo creerlo! ¿Vais a rechazarlos?
—No son los mensch, Alfred —respondió Orla—. Es el que viene con ellos. El patryn. Ha pedido asistir a la reunión.
—¿Haplo? —repitió Alfred, perplejo.
Al oír el nombre, el perro se incorporó de un salto, con las orejas tiesas, buscando con la mirada a su alrededor.
—Vamos, vamos —dijo Alfred mientras, con unas palmaditas, intentaba calmar al animal—. Haplo no está aquí. Todavía no.
El animal lanzó un breve gañido y volvió a tumbarse con el hocico sobre las patas.
—Haplo en una reunión con los sartán… —murmuró Alfred, inquieto con la noticia—. Tiene que estar muy confiado, para descubrirse ante vosotros. Naturalmente, vosotros ya sabéis que está en Chelestra y es probable que él esté al corriente de que lo sabéis. De todos modos, no es muy propio de él…
—¡Confiado! —exclamó Orla—. ¡Por supuesto que está confiado! ¡Tiene con él a las serpientes dragón, por no hablar de los miles de guerreros mensch que…!
—Pero los mensch quizá sólo deseen vivir en paz —apuntó él.
—¿De veras lo crees? —Orla lo miró con asombro—. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo?
—Reconozco que no soy tan sabio o inteligente como vosotros —reconoció Alfred modestamente—, pero ¿no deberíais, al menos, escuchar lo que tengan que decir?
—El Consejo los escuchará, desde luego. Por eso Samah ha accedido a celebrar la reunión. Y quiere que tú estés presente. Me ha enviado a decírtelo.
—Entonces, no has venido a verme por tu propia voluntad… —musitó Alfred, bajando la vista al suelo—. Tenía razón: me has estado evitando. No, no te preocupes. Lo comprendo. Ya te he causado suficientes dificultades. Es sólo que echo tanto de menos hablar contigo, escuchar tu voz… —Alzó los ojos—. Añoro tanto contemplarte…
—Alfred, por favor, no. Ya te he dicho que…
—Lo sé. Lo siento. Creo que lo mejor sería marcharme de esta casa. Marcharme de Chelestra incluso, tal vez.
—¡Oh, Alfred, no! No seas ridículo. Tu lugar es éste, con nosotros, con los tuyos…
—¿De veras? —Alfred se lo preguntó en serio, con tal gravedad que la respuesta de Orla no llegó a surgir de sus labios—. Orla, ¿qué les sucedió a los otros?
—¿Los otros? ¿Qué otros? —preguntó ella, perpleja.
—Los otros, los heréticos. Antes de la Separación. ¿Qué les sucedió?
—Yo… no sé de qué me hablas —protestó la mujer.
Pero Alfred advirtió que no decía la verdad. Una palidez extrema se había adueñado del rostro de Orla, que lo miraba con ojos enormes y llenos de temor. La vio abrir los labios como si fuera a decir algo, pero no salió de ellos sonido alguno. Dando media vuelta apresuradamente, la mujer abandonó el jardín casi a la carrera.
Alfred se dejó caer en el banco, desconsolado.
Estaba empezando a sentir un miedo terrible… de su propia gente.
La reunión entre los sartán y los mensch fue acordada a través de los delfines, a los cuales, como había dicho Alake, les encantaba sentirse importantes. Y con tanto nadar de un bando a otro, sugiriendo calendarios, modificándolos, confirmándolos, con tanto discutir dónde, cómo y con quién, los animales estaban muy ocupados y no se les ocurría mencionar sus sospechas acerca de Haplo y de las serpientes dragón.
O tal vez simplemente, con la excitación de los acontecimientos, los delfines se habían olvidado por completo del patryn. Como decía Grundle, ¿qué cabe esperar de la cabeza de un pez?
Haplo se mantuvo en guardia, siempre presente cuando los delfines andaban cerca y siempre atento a pedir que hablaran alguna de las lenguas mensch para no perderse palabra de lo que contaban.
Era una precaución innecesaria.
Los monarcas de las diferentes casas reales tenían preocupaciones demasiado urgentes como para prestar oídos a los chismes ociosos de sus mensajeros. Los mensch discutían en aquel momento sobre si celebrar el encuentro en tierra sartán, como éstos querían, o si insistir en que los sartán embarcaran y se reunieran con los representantes de las tres razas a mitad de camino.
Dumaka, que ya había decidido que los sartán no le gustaban, era favorable a obligarlos a acudir a Draknor.
Eliason declaró que sería más cortés ir ellos a presencia de los sartán. «Somos nosotros los que venimos como mendigos», apuntó.
Yngvar declaró, malhumorado, que no le importaba dónde tuviese lugar la reunión, siempre que fuera en tierra firme. Estaba mareado y harto de vivir en una condenada embarcación.
Haplo permaneció callado, cerca de ellos, limitándose a observar y escuchar. Los dejaría discutir, soltar lo que llevaban dentro, y luego intervendría y les diría qué hacer.
Finalmente, los sartán insistieron en que las conversaciones se desarrollarían en Surunan o no habría reunión.
Haplo sonrió para sí. A bordo de una embarcación, en aquellas aguas del Mar de la Bondad que anulaban la magia, los sartán estarían totalmente a merced de los mensch… o de cualquiera que se hallara con éstos.
Pero aún era pronto para pensar en esto. Los mensch aún no estaban en condiciones para luchar. Todavía no.
—Reunios con los sartán en Surunan —les aconsejó Haplo—. Pretenden impresionaros con su fuerza. No sería mala idea hacerles creer que lo han conseguido.
—¡Impresionarnos! ¡A nosotros! —se mofó Delu.
Los delfines se apresuraron a transmitir el asentimiento de los mensch y volvieron para comunicar que los sartán invitaban a los representantes regios de los mensch a acudir a primera hora de la mañana siguiente, para presentarse ante el Consejo y plantear en persona sus peticiones a tan augusto organismo.
Los representantes regios accedieron a ello.
Haplo volvió a su cabina. Nunca en su vida había experimentado tanta excitación. Necesitaba silencio y soledad para tranquilizar su corazón desbocado, para mitigar el ardor de su sangre.
Si todos sus planes se cumplían —y en aquel momento no veía ninguna razón para que no fuera así— regresaría al Nexo en olor de triunfo, con el gran Samah como prisionero. Esta victoria lo reivindicaría, compensaría sus errores y le procuraría nuevamente la mayor estima de su señor, el hombre al que amaba y reverenciaba por encima de todo lo demás.
Y, de paso, Haplo se proponía recuperar también al perro.