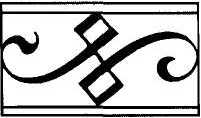
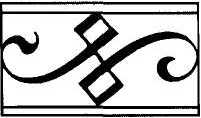
PHONDRA
CHELESTRA
El perro estaba con Alfred.
Haplo no tuvo la menor duda de que el perro al que se habían referido los delfines era el suyo, y que estaba con Alfred. La idea le produjo irritación, le molestó más de lo que le gustaba reconocer, lo torturó como una punta de flecha emponzoñada clavada en su carne. Se descubrió pensando en el animal cuando debería estar concentrado en asuntos más importantes, como el viaje que le esperaba. Como la guerra contra los sartán.
—No es más que un maldito perro —se dijo en voz alta.
Elfos y enanos abordaban ya los sumergibles, a punto de emprender el regreso a sus tierras para preparar a sus pueblos para la gran Caza del Sol. Haplo se quedó con ellos hasta el último momento, tranquilizando a los enanos, animando a la acción a los elfos, resolviendo problemas reales e imaginarios. Los mensch todavía no habían acordado ir a la guerra, pero él los estaba conduciendo a ella con suavidad, sin que ellos fueran conscientes de su intención. Y Haplo tenía pocas dudas de que los sartán terminarían lo que él había empezado.
Los humanos, con su típica impetuosidad, querían conducir los sumergibles directamente a Surunan, desembarcar a la gente en la costa y luego abrir negociaciones.
—Así hablaremos desde una posición de fuerza —expuso Dumaka—. Los sartán verán nuestro número y que ya hemos establecido un primer asentamiento. También verán que llegamos en son de paz y con las mejores intenciones. Se asomarán a los muros de la ciudad y verán mujeres y niños…
—Se asomarán a los muros y verán un ejército —refunfuñó Yngvar—. Primero, empuñarán las hachas; lo de hablar lo dejarán para después.
—Estoy de acuerdo con Yngvar —dijo Eliason—. No debemos intimidar a esos sartán. Propongo que detengamos la flota cerca de Surunan, lo suficiente como para que los sartán vean nuestras naves y los impresione nuestro número, pero lo bastante lejos como para que no se sientan amenazados…
—¿Y qué tiene de malo mostrarse un poco amenazantes? —protestó Dumaka—. Supongo que los elfos pensáis presentaros humildemente, arrastrándoos por el suelo y dispuestos a lavarles los pies…
—Desde luego que no. Los elfos sabemos comportarnos con educación y presentar nuestras propuestas de manera civilizada sin perder por ello la dignidad.
—¿Estás diciendo que los humanos no somos civilizados? —estalló Dumaka.
—Quien se pica… —empezó una réplica Yngvar, pero en aquel momento intervino Haplo.
—Creo que lo mejor será seguir el plan de Eliason. ¿Y si, como apunta Yngvar, los sartán deciden atacar? Tendríais a vuestras familias esparcidas a lo largo de las playas, indefensas. Es mucho mejor permanecer a bordo de las naves. Existe un lugar donde amarrar las naves no lejos de Draknor, donde viven las serpientes dragón.
»No os preocupéis —se apresuró a añadir Haplo, al observar las miradas ceñudas que provocaba su propuesta—, no tendrá que ser demasiado cerca de las serpientes. Podéis aprovechar su burbuja de aire para llevar las naves a la superficie. Y seguro que, cuando lleguéis a ese lugar, os alegraréis de volver a respirar aire fresco. Una vez allí, podréis proponer a los sartán una reunión, y luego abrir negociaciones.
El plan fue aceptado. Haplo sonrió por lo bajo. Podía dar casi por hecho que los mensch se meterían ellos mismos en problemas, con tales conversaciones.
Lo cual lo llevó a recordar el otro tema que quería comentar: el armamento. En especial, las armas mágicas de los elfos.
Ningún arma, mágica o no, fabricada por un mensch podía compararse al poder de la magia rúnica de los sartán. Pese a ello, Haplo había elaborado un plan que los igualaría a todos; un plan que incluso proporcionaría ventaja a los mensch. Todavía no había hablado de aquel plan con nadie, ni siquiera con sus aliadas, las serpientes dragón. Estaba en juego algo demasiado importante: la victoria sobre el antiguo enemigo; Samah, impotente, a merced de los patryn. Haplo lo haría público cuando fuera necesario. Ni un segundo antes.
Aunque ninguno de los elfos recordara haber vivido una guerra, las armas mágicas que en otro tiempo habían empleado los de su raza eran celebradas todavía en relatos y leyendas. Eliason era un experto en ellas y se las describió a Haplo una por una. Los dos se dedicaron a determinar cuáles de ellas podrían fabricar los elfos con rapidez y cuáles serían capaces de aprender a utilizar con eficacia (al menos, con la suficiente como para infligir más daño a un enemigo que a sí mismos).
Tras algunas discusiones, Haplo y Eliason se decidieron por el arco y la flecha. El rey elfo era un enamorado del tiro con arco, deporte que algunos elfos todavía practicaban en las fiestas como esparcimiento. Las flechas mágicas acertaban cualquier blanco que se les indicara una vez disparadas y, por tanto, la puntería no era un elemento importante.
Los humanos ya eran expertos en el uso del arco y la flecha, así como de otras numerosas armas. Aunque las suyas no tenían propiedades mágicas (ya que los humanos no estaban dispuestos a utilizar los arcos de los elfos, por considerarlos adecuados únicamente para enclenques), el Concilio de Magos tenía poder suficiente para invocar a los elementos para que los ayudaran en la batalla.
Decidido este punto, phondranos, elmanos y gargan se despidieron amistosamente. Enanos y elfos zarparon hacia sus tierras, y Haplo exhaló un suspiro de alivio.
De vuelta hacia su cabaña, el patryn iba pensando para sí que, por fin, todo parecía funcionar como era debido.
—Haplo… ¿puedo hablar contigo? —Era Alake—. Se trata de los delfines…
La miró con impaciencia, irritado por la interrupción.
—¿Sí? ¿Qué sucede con ellos?
Alake se mordió el labio con aire avergonzado.
—Es urgente —dijo con voz baja, en tono de disculpa—. Si no lo fuera, no te habría molestado. Sé que tienes muchos asuntos importantes en la cabeza…
Haplo pensó al instante que quizá la muchacha no le había contado todo lo que le habían revelado los delfines. No tenía modo de saberlo, pues había estado ocupado en reuniones desde la escena en la playa.
Se obligó a hacer una pausa, sonreír a la muchacha y fingir que se alegraba de verla.
—Me dirigía a mi cabaña. ¿Quieres acompañarme?
Alake le devolvió la sonrisa —qué fácil era contentarla— y echó a andar a su lado, moviéndose con gracia acompañada del tintineo de plata de las cuentas y cascabeles que lucía.
—Bien —dijo el patryn—, ¿qué sucede con los delfines?
—No tienen mala intención, pero les gusta provocar excitación y, por supuesto, les cuesta comprender lo importante que es para nosotros encontrar una nueva luna marina. Los delfines no pueden entender por qué queremos vivir en tierra firme. Creen que deberíamos vivir en el agua, como ellos. Y, además, las serpientes dragón les producen verdadero pavor…
Alake hablaba sin mirarlo. Sus ojos estaban vueltos en otra dirección y sus manos, advirtió Haplo, no dejaban de dar vueltas a los anillos de sus dedos con gesto nervioso.
La muchacha sabía algo, decidió el patryn. Algo que se callaba.
—Lo siento, Alake —le dijo, sin dejar de sonreír—, pero me temo que los delfines no me parecen una gran amenaza.
—Pero he pensado…, es decir, nosotros…, Grundle y Devon también… Hemos pensado que si los delfines hablaban con nuestra gente, podían contarles cosas. Los delfines, me refiero. Cosas que inquietarían a nuestros padres y que tal vez causarían más retrasos.
—¿Qué cosas, Alake? —Haplo hizo un nuevo alto. Estaba cerca de la cabaña, pero no había nadie por los alrededores—. ¿Qué han dicho los delfines?
La muchacha abrió los ojos como platos.
—¡Nada! —exclamó. Titubeó por un instante y bajó la cabeza—. Por favor, no me obligues a decírtelo.
Fue una suerte que no pudiera ver la expresión de Haplo. Éste exhaló un profundo suspiro y reprimió el impulso de agarrar a la muchacha y sacarle la información a sacudidas. Llegó a cogerla por los hombros, pero su gesto fue suave, cariñoso.
—Cuéntame, Alake. Podrían estar en juego las vidas de los tuyos.
—No tiene nada que ver con mi gente…
—Alake… —Haplo intensificó la presión de sus manos.
—¡Han dicho… han dicho cosas terribles de ti!
—¿Qué cosas?
—Que las serpientes dragón son malas, y que tú también eres malo. Que sólo estás utilizándonos. —Alake alzó el rostro y lo miró con un brillo intenso en los ojos—. ¡Pero no les he creído! ¡No he creído una palabra! Grundle y Devon tampoco les han creído, pero si los delfines les insinúan algo así a mis padres…
«Sí —pensó Haplo—. Lo echarían todo por tierra. ¡Maldita sea, tenía que suceder algo así! ¡Mi grandioso plan al borde del naufragio por culpa de un estúpido grupo de peces chismosos!»
—No te preocupes —se apresuró a decir Alake cuando vio la expresión sombría del hombre—. Tengo una idea.
—¿Cuál es? —Haplo sólo la escuchaba a medias. Su atención estaba más concentrada en buscar el modo de resolver aquella crisis latente.
—He pensado —apuntó Alake con timidez— que podría pedir a los delfines que vayan por delante de nosotros…, que actúen de exploradores. Seguro que les gustará hacerlo. Les encanta sentirse importantes. Podría decirles que es una sugerencia de mi padre. Haplo meditó la idea. Lo que Alake proponía evitaría que los delfines causaran problemas. Y, para cuando llegaran a Surunan, sería demasiado tarde para que la expedición mensch diera marcha atrás, no importaba lo que les dijeran los peces.
—Es una buena idea, Alake.
Observó la expresión radiante de la muchacha. Qué poco costaba hacerla feliz. Una voz, que sonaba muy parecida a la de su señor, susurró en la cabeza del patryn:
Puedes inducir a esta muchacha a hacer lo que quieras. Sé agradable con ella, regálale alguna chuchería, susúrrale palabras dulces en plena noche, prométele matrimonio. Ella será tu esclava, hará cualquier cosa por ti, incluso morir. Y, cuando hayas terminado, siempre puedes desprenderte de ella. Al fin y al cabo, sólo es una mensch.
Los dos estaban todavía junto a la puerta de la cabaña. Haplo no había retirado los brazos de la muchacha y ella se apretó contra su cuerpo. El patryn sólo tenía que atraerla al interior de la cabaña y la haría suya. La primera vez, tomada por sorpresa, Alake se había asustado. Pero ahora la muchacha había tenido tiempo de soñar en estar entre sus brazos, y el temor había quedado amortiguado por el deseo.
Y, además del placer que le proporcionaría, también le sería de utilidad. Sería su espía entre sus padres, entre los enanos y los elfos. Ella le informaría de cada palabra y cada pensamiento que surgiera. Y él se aseguraría de que guardara en secreto todo lo que descubriese. No era probable que lo traicionara, desde luego, pero tenía el medio de asegurarse de ello…
Completamente decidido a seguir adelante con su seducción, Haplo se sorprendió a sí mismo dándole unas cariñosas palmaditas en los brazos como si Alake fuera una chiquilla obediente.
—Es una buena idea —repitió—. No tenemos un momento que perder. ¿Por qué no vas a ocuparte de los delfines ahora mismo? —añadió, y dio un paso atrás apartándose de ella.
—¿Es eso lo que quieres? —dijo la muchacha con un tono de voz grave y susurrante.
—Tú misma has apuntado lo importante que era hacerlo, Alake. Quién sabe si, en este mismo momento, tu padre no va camino de la orilla para hablar con ellos.
—Seguro que no —respondió ella con aire lánguido—. Está en la cabaña, hablando con mi madre.
—Entonces, es un momento ideal.
—Sí —dijo Alake, pero siguió sin moverse un momento más, esperando tal vez que Haplo cambiara de idea.
La muchacha era joven y bonita.
Haplo le dio la espalda, entró en la cabaña y se dejó caer en el camastro como si estuviera exhausto. Allí aguardó, inmóvil en la fría oscuridad, hasta que oyó las suaves pisadas de los pies descalzos de Alake, alejándose. La muchacha estaba dolida, pero mucho menos de lo que habría podido estarlo.
—Al fin y al cabo, ¿desde cuándo necesito la ayuda de un mensch? Yo actúo solo. Y, de todas formas, ese maldito Alfred… —añadió incongruentemente—. ¡Esta vez acabaré con él!
Los cazadores de sol llegaron según lo previsto. Dos de ellos se quedaron para que subiera a bordo la tribu de Dumaka. Los demás circundaron las costas de la luna marina recogiendo al resto de la población humana de Phondra.
Haplo se quedó agradablemente sorprendido ante la diligencia y la eficiencia de los humanos, que lograron reunir a todo el mundo a bordo de los sumergibles con un mínimo de problemas y de confusión. Contemplando el campamento desierto, el patryn recordó la facilidad con que, en el Laberinto, los ocupantes recogían sus avíos y continuaban camino.
—Antes, nuestro pueblo era nómada —explicó Dumaka—. Viajábamos a diferentes partes de Phondra siguiendo la caza y recolectando frutas y vegetales. Pero ese estilo de vida provocaba guerra, pues los humanos siempre imaginan que el antílope es más grande y sabroso en la porción de selva del vecino que en la Suya. La paz nos ha llegado poco a poco, hemos trabajado mucho tiempo y de firme para conseguirla. Me entristece pensar que podamos vernos obligados a tomar las armas otra vez.
Delu se le acercó y le pasó el brazo por los hombros. Juntos, contemplaron con ojos melancólicos su poblado ya vacío, casi desierto.
—Todo saldrá bien, esposo. Estamos juntos. Nuestro pueblo está junto. El que guía las olas está con nosotros. Llevaremos la paz en nuestros corazones y se la ofreceremos a los sartán como nuestro mejor regalo.
Si todo salía como esperaba, pensó Haplo, les escupirían a la cara. Su única preocupación era Alfred. Alfred no sólo llevaría a aquellos mensch a su casa, sino que les ofrecería hasta la raída capa de terciopelo que llevaba encima. Pero Haplo empezaba a pensar que Alfred no era un sartán típico. El patryn esperaba mucho más de Samah.
Una vez a bordo de los sumergibles, los humanos sólo derramaron unas pocas lágrimas por tener que abandonar su tierra. Y esas lágrimas pronto se secaron en la excitación del viaje y la esperanza de un nuevo mundo, que se suponía rico y feraz.
No había señal alguna de las serpientes dragón.
Haplo embarcó en la mayor de las embarcaciones, con el caudillo de los humanos, su familia y amigos y los miembros del Concilio de Magos. El cazador de sol era parecido al pequeño sumergible en el que había navegado anteriormente, pero el que ocupaba esta vez tenía varios niveles superpuestos.
Llegaron a Gargan y allí encontraron a los enanos dispuestos para la partida, pero no a los elfos, lo cual no sorprendió a nadie. Incluso Haplo había dado por sentado que se retrasarían; su abierta amenaza de dejarlos atrás sólo había sido un intento de apremiarlos a que se dieran prisa.
—Será un caos —predijo Yngvar con acritud—, pero he enviado a mis mejores hombres para tripular los barcos y ocuparse de todo. Llegarán, aunque sea con retraso.
El contingente élfico llegó sólo cuatro ciclos tarde; los sumergibles avanzaban lentamente, surcando las aguas como ballenas sobrealimentadas.
—¿Qué significa esto? —inquirió Yngvar.
—¡Traemos exceso de carga, eso es todo, Vater! —gritó el capitán enano con voz furiosa, a punto de arrancarse la barba a tirones—. Habría sido más fácil arrastrar la luna marina tras nosotros, te lo aseguro. ¡Es lo único que han dejado atrás estos condenados elfos! ¡Obsérvalo tú mismo!
Los enanos se habían ocupado de construir literas para los elfos, pero los elmanos les habían echado un vistazo y se habían negado a dormir en algo tan tosco. Acto seguido, habían intentado subir a bordo sus propias camas, de recia madera tallada, voluminosas y pesadas, en vista de lo cual el capitán enano les había dicho que había espacio para las camas o para ellos; la decisión era suya.
—Esperaba que se decidieran por las camas —dijo el enano a Yngvar con amargura—. Al menos, no habrían montado alboroto.
Finalmente, los elfos accedieron a dormir en las literas; entonces empezaron a subir a bordo colchones de plumón de ganso, sábanas con embozo de encaje, cubrecamas de seda y almohadas de plumas. Y eso fue sólo el principio. Cada familia élfica traía valiosos objetos transmitidos por herencia que, simplemente, no podían dejar atrás. Había de todo: desde fantásticos relojes mágicos hasta arpas que tocaban solas. Un elfo llegó con un árbol ya crecido en una enorme maceta; otro, con veintisiete pájaros cantores en otras tantas jaulas de plata.
Y, por último, todos y todo quedó distribuido a bordo de las embarcaciones a satisfacción de la mayoría de los elfos, aunque era imposible moverse en sus cazadores de sol sin tropezar con algo o con alguien.
Entonces empezó el capítulo verdaderamente difícil: abandonar su patria. Para los humanos, acostumbrados a desplazarse constantemente, había sido algo prosaico. Los enanos, aunque abandonar sus amadas cuevas les resultaba doloroso, se tomaron la partida con serenó estoicismo. Los elfos, en cambio, se mostraban destrozados de pena. Uno de los capitanes enanos comentó que, con las lágrimas vertidas en su nave, había más agua dentro de ella que en el exterior.
Pero, a pesar de todo, la enorme flota de cazadores de sol quedó al fin reunida y dispuesta para zarpar rumbo a su nueva tierra. Los cabezas de las familias reales se reunieron en la cubierta de la nave insignia para dirigir la plegaria conjunta de los tres pueblos al Uno, pidiéndole que les concediera una travesía segura y un desembarco pacífico.
Terminada la oración, los capitanes enanos empezaron a intercambiar una serie de apresuradas señales y los sumergibles se hundieron bajo las olas.
Sólo habían avanzado un breve trecho cuando un primer oficial, pálido y asustado, se acercó a Yngvar, aproximó los labios al oído de su monarca y le dijo algo en tono grave. Yngvar frunció el entrecejo y se volvió a los demás.
—Serpientes dragón —anunció.
Haplo había percibido su presencia hacía rato, en forma de un hormigueo en los signos mágicos de su piel. Se frotó el cuerpo con irritación y las runas de sus manos despidieron un leve resplandor azulado.
—Dejadme hablar con ellas —propuso.
—¿Cómo va nadie a «hablar» con ellas? —exclamó Yngvar con aspereza—. ¡Estamos bajo el agua!
—Hay maneras —dijo Haplo, y se dirigió al puente acompañado, le gustara o no, de la realeza mensch.
El resplandor azul de las runas que le avisaban del peligro escapaba a través de su camisa y se reflejaba en los ojos asombrados de los mensch, que habían oído explicar aquel fenómeno a sus hijas pero no lo habían observado nunca.
Era inútil que Haplo intentara decirse a sí mismo que las serpientes dragón no representaban una amenaza. Su cuerpo reaccionaba a la presencia de aquellas criaturas como le habían enseñado a hacerlo siglos de instinto. Lo único que podía hacer el patryn era despreocuparse de aquella sensación y esperar que, con el tiempo, su cuerpo terminara por entender.
Entró en la sala de gobierno y encontró a la tripulación enana acurrucada en un rincón, murmurando por lo bajo. El capitán señaló hacia el mar.
Las serpientes dragón flotaban entre dos aguas, moviendo sus cuerpos con sinuosa gracia y observándolos con sus ojos como dos rendijas rojas en el agua verdosa.
—Están cerrándonos el paso, Vater. Propongo que volvamos atrás.
—¿Atrás? ¿Adonde? —inquirió Haplo—. ¿Otra vez a vuestra tierra, y sentaros allí a esperar que llegue el hielo? Yo hablaré con ellas.
—¿Cómo? —insistió Yngvar, pero la pregunta surgió de sus labios como si estuviera haciendo gárgaras.
La figura trémula y fantasmal de una serpiente dragón apareció en el puente. De ella fluía el miedo como un chorro de agua helada. Los tripulantes enanos que aún eran capaces de moverse lo hicieron, huyendo del puente entre alaridos. Los paralizados por el terror se quedaron mirando, temblorosos. El capitán se mantuvo en su puesto, aunque le temblaba la barba y se vio obligado a cerrar la mano en torno al timón para sostenerse.
Las familias reales también permanecieron firmes y Haplo, de mala gana, tuvo que reconocer su valor. Al propio patryn, su instinto lo impulsaba a salir corriendo, a escapar nadando, a romper con sus propias manos las cuadernas de madera para huir. Luchó contra el miedo y consiguió dominarlo, aunque le costó esfuerzo encontrar saliva suficiente para humedecerse la boca y poder hablar.
—La flota de cazadores de sol está reunida, Regio. Nos dirigimos a Surunan según lo proyectado. ¿Por qué os interponéis en nuestro camino?
Los ojos rasgados de la serpiente dragón, un mero reflejo de los ojos reales, lanzaron un fulgor rojizo y miraron fijamente a Haplo.
—El viaje es largo, la distancia es mucha. Hemos venido a guiaros, amo.
—¡Es una trampa! —masculló Yngvar entre dientes.
—Podremos encontrar el camino nosotros solos —añadió Dumaka.
Delu alzó la voz de pronto en un cántico y sostuvo en alto una roca de alguna clase que llevaba colgada de una cadena en torno al cuello, probablemente alguna tosca forma de magia protectora mensch.
Los ojos encarnados de la serpiente dragón se convirtieron en dos finas rendijas.
—¡Callad! ¡Todos! —exclamó Haplo, sin apartar la mirada de la serpiente dragón—. Te agradecemos el ofrecimiento, y os seguiremos. Capitán, mantén la nave en la estela del dragón y ordena al resto de cazadores de sol que hagan lo mismo.
El enano miró a su monarca, buscando la confirmación de éste. Yngvar, con una expresión sombría de furia y terror, empezó a mover la cabeza en gesto de negativa.
—No seas estúpido —le avisó Haplo sin aspavientos—. Si quisieran mataros, ya lo habrían hecho hace tiempo. Acepta su ofrecimiento. No es ninguna trampa. Lo garantizo… con mi vida —añadió, al ver que el rey enano aún dudaba.
—No tenemos alternativa, Yngvar —intervino Eliason.
—¿Y tú, Dumaka? —inquirió el enano, resoplando profundamente—. ¿Qué dices?
El humano y su esposa se miraron. Delu se encogió de hombros en gesto de amarga resignación.
—Tenemos que pensar en nuestro pueblo —repuso la mujer.
—Adelante, pues —asintió Dumaka, ceñudo.
—Muy bien —dijo entonces el monarca enano—. Haz lo que dice.
—Sí, Vater —contestó el capitán, pero dirigió una mirada hosca a Haplo—. Dile al dragón que debe alejarse de mi puente. No puedo gobernar el sumergible sin la tripulación.
Pero la serpiente dragón ya empezaba a desaparecer, perdiéndose de vista lentamente y dejando tras ella la vaga inquietud y los miedos recordados a medias que asaltan al durmiente cuando despierta de pronto de un mal sueño.
Los mensch exhalaron profundos suspiros de alivio, aunque sus semblantes sombríos no se iluminaron. Los tripulantes y oficiales volvieron a sus puestos, avergonzados, procurando evitar la mirada furibunda de su capitán.
Haplo dio media vuelta y abandonó la sala de mando del sumergible. Cuando salía, casi tropezó con Grundle, Alake y Devon que salían apresuradamente de las sombras de un pasadizo cercano.
—¡Te equivocas! —oyó que Alake le decía a Devon.
—Por tu bien, espero que…
—¡Sssh! —Grundle había visto a Haplo.
Los tres mensch enmudecieron. Era evidente que había interrumpido una conversación importante, pensó Haplo, y tenía la sensación de que giraba en torno a él. Al parecer, los otros dos jóvenes también habían oído a los delfines. Devon parecía avergonzado y desvió la vista. Grundle, en cambio, miró a Haplo con aire desafiante.
—¿Otra vez espiando? —dijo él—. Pensaba que habíais aprendido la lección.
—Pensabas mal —murmuró Grundle mientras lo veía pasar.
El resto del viaje transcurrió en paz. Las serpientes dragón no eran visibles y su espantoso influjo no se dejaba notar. La flota de sumergibles navegaba siguiendo la estela de los cuerpos enormes que avanzaban muy por delante de sus proas.
La vida a bordo era monótona, aburrida y asfixiante.
Haplo estaba seguro de que los tres mensch se traían algo entre manos pero, tras observarlos de cerca durante algunos días, llegó a la conclusión de que sus sospechas eran infundadas.
Alake lo evitaba y se dedicaba a su madre y a los estudios de magia, por los que había desarrollado un renovado interés. Devon y un numeroso grupo de jóvenes elfos pasaban el tiempo practicando el tiro con arco contra una diana que habían improvisado. Grundle era la única que producía cierta preocupación al patryn y, aun así, apenas como una pequeña molestia, como la proximidad de un mosquito.
Más de una vez la sorprendió siguiéndolo con la mirada, observándolo con expresión grave y pensativa, como si le costara decidirse respecto a él. Y, cuando la enana se daba cuenta de que él la miraba, le dirigía un brusco gesto de cabeza o agitaba las patillas hacia él, daba media vuelta y se alejaba. Alake había dicho que Grundle no creía a los delfines pero, al parecer, se equivocaba.
Haplo no perdió el tiempo intentando hablar con la enana. Al fin y al cabo, lo que los delfines habían contado a los jóvenes era cierto. Estaba utilizando a los mensch para sus fines.
Pasaba casi todas sus horas de vigilia con ellos, moldeándolos, dándoles forma, conduciéndolos hacia donde él quería. La tarea no era fácil. Los mensch, espantados de sus aliados, las serpientes dragón, podían desarrollar una exagerada admiración por su presunto enemigo.
Este era el único miedo de Haplo, el único lanzamiento de dados rúnicos que podía echar a perder la partida. Si los sartán recibían a los mensch con los brazos abiertos, si los acogían en su seno, por así decirlo, Haplo estaba perdido. Podría escapar, desde luego —las serpientes dragón se ocuparían de ello—, pero tendría que volver al Nexo con las manos vacías y presentar un informe humillante a su señor.
Enfrentado a tal alternativa, Haplo no estaba seguro de querer volver. Era preferible morir…
El tiempo transcurrió deprisa incluso para el patryn, impaciente por encontrarse al fin frente a su enemigo supremo. Estaba acostado en su camarote cuando escuchó un sonido chirriante y notó que una sacudida recorría la nave. Se alzaron unas voces alarmadas, que los reyes se encargaron de tranquilizar al instante.
Los sumergibles navegaron hacia arriba y emergieron del agua. Fuera, los recibió el aire fresco y la luz. Una luz muy brillante.
Los cazadores habían atrapado al sol.