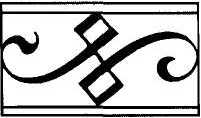
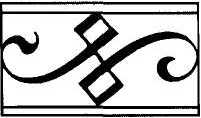
SURUNAN
CHELESTRA
Alfred, acompañado del perro, abandonó la reunión del Consejo tan pronto como pudo y se dedicó a vagar por las calles de Surunan. La alegría que le había producido encontrar aquel nuevo reino se había borrado de su corazón. Su vista se paseó por una exhibición de belleza que ya no lo conmovía; su oído captó palabras que eran pronunciadas en su propio idioma, pero que le sonaban extranjeras. Todo él se sentía un extraño en lo que debería haber sido su casa.
—¡Encontrar a Haplo! —murmuró al perro; éste, al escuchar el nombre de su querido amo, empezó a soltar gañidos de impaciencia—. ¿Cómo esperan que lo encuentre? ¿Y qué voy a hacer con él cuando lo tenga delante?
Aturdido y confuso, deambuló sin rumbo por las calles.
—¿Cómo voy a dar con tu amo si ni siquiera tú eres capaz de localizarlo? —preguntó al perro, que le dirigió una mirada comprensiva pero fue incapaz de proporcionarle una respuesta. Alfred soltó un gruñido—. ¿Por qué se niegan a entenderme? ¿Por qué no me dejan en paz?
De pronto, se detuvo y miró a su alrededor. Había caminado más de lo que tenía pensado y había llegado más lejos que en ninguno de sus paseos anteriores. Al advertirlo, se preguntó con el ánimo sombrío si su cuerpo, como de costumbre, habría resuelto huir de aquel lugar y no se había molestado en informar a su cerebro de la decisión.
«Sólo queremos interrogar al patryn», habían sido las palabras de Samah, y el Gran Consejero no le mentiría. No podía mentirle. Un sartán no podía mentirle a otro bajo ninguna circunstancia.
—¿Por qué, entonces, no confío en Samah? —preguntó Alfred al perro con un lamento—. ¿Por qué me merece más confianza la palabra de Haplo que la suya?
El perro no le supo responder.
—Tal vez Samah tiene razón —prosiguió, presa del abatimiento—. Es posible que el patryn me trastornara, aunque no estoy seguro de que Haplo y los suyos tengan el poder necesario para ello. No he oído nunca de un sartán que cayera víctima de un encantamiento patryn, pero supongo que cabe tal posibilidad. —Se pasó la mano por la calva y exhaló un suspiro—. Sobre todo, conmigo.
El perro se convenció de que, finalmente, Alfred no iba a hacer aparecer de la nada a Haplo. Jadeante de calor, el animal se dejó caer en el suelo a los pies del sartán.
Alfred, también acalorado y fatigado, miró en torno a sí en busca de un rincón donde poder descansar. No lejos de donde estaba vio un edificio cuadrado, no muy grande, realizado con el eterno mármol blanco que tanto apreciaban los sartán y que Alfred empezaba a encontrar un poco aburrido. Un pórtico cubierto, sostenido por innumerables columnas de mármol blanco, rodeaba las paredes exteriores y le proporcionaba el aspecto serio y firme de un edificio público, y no el aire más relajado de una residencia privada.
Lo único extraño era que estuviese tan lejos de los demás edificios públicos, que se apiñaban en su mayoría en el centro de la ciudad, se dijo Alfred mientras se aproximaba a él. El frescor del pórtico en sombras ofrecía un agradable refugio donde protegerse del radiante sol que brillaba permanentemente sobre la ciudad sartán. El perro avanzó a su lado, al trote.
Cuando llegó al porche, Alfred se llevó la decepción de no encontrar en él ningún banco donde poder sentarse a descansar. Suponiendo que habría alguien en el interior del edificio, esperó a que sus ojos se acostumbraran a las sombras y procedió a leer las runas grabadas en la gran puerta doble de bronce que daba acceso al lugar.
Para su desconcierto y sorpresa, descubrió unas runas de advertencia. No eran unos signos mágicos muy poderosos, sobre todo en comparación con los que habían intentado impedirles el acceso a la Cámara de los Condenados de Abarrach.[28] Las runas que ahora contemplaba eran mucho más moderadas y se limitaban a informar de modo amistoso que lo mejor, lo más educado y acertado que podía hacer era marcharse. Y también indicaban que, si tenía algún asunto que tratar en el interior del edificio, debía solicitar al Consejo el permiso para entrar.
Cualquier otro sartán —Samah, por ejemplo, u Orla—, se habría limitado a sonreír, asentir y, de inmediato, dar media vuelta y alejarse. Alfred también quiso hacerlo. Tenía toda la intención de hacer precisamente aquello: dar media vuelta y marcharse.
De hecho, la mitad de su cuerpo llegó a hacerlo. Por desgracia, la otra mitad escogió aquel momento para decidir abrir la puerta un par de dedos y echar un vistazo al interior. Como consecuencia de ello, Alfred tropezó con sus propios pies, buscó apoyo en la puerta, ésta cedió y el sartán terminó en el suelo, boca abajo sobre el mármol cubierto por una capa de polvo.
Imaginando que se trataba de un juego, el perro entró tras el sartán y se puso a lamerle la cara y a mordisquearle las orejas con aire retozón.
Alfred se concentró en quitarse de encima al juguetón animal pero, al agitar brazos y piernas sobre el suelo polvoriento, empujó inadvertidamente la puerta con uno de los pies. La puerta se cerró con un estruendo que levantó una nube de polvo. Tanto Alfred como el perro se pusieron a estornudar.
Alfred aprovechó que el perro estaba ocupado con el polvo que se le había metido en el hocico y se apresuró a incorporarse. No sabía bien por qué, pero se había adueñado de él una profunda inquietud. Quizá se debía a la ausencia de luz. El interior del edificio no estaba envuelto en la oscuridad completa de la noche, sino en una penumbra lóbrega que desfiguraba las siluetas y convertía la cosa más normal en una forma extraña, irreconocible y, en consecuencia, siniestra.
—Será mejor que salgamos —dijo Alfred al perro. Éste, sin dejar de frotarse el hocico con las patas, estornudó otra vez y pareció considerar la propuesta una idea excelente.
El sartán se abrió paso a tientas en la penumbra hasta la puerta de doble hoja y se dispuso a abrirla, pero descubrió que no había tirador. Alfred estudió la puerta mientras se rascaba la cabeza.
Las hojas de bronce se habían cerrado herméticamente, sin dejar la menor rendija. Era como si se hubieran convertido en parte de la propia pared. Alfred se quedó totalmente perplejo. Ningún edificio le había hecho algo semejante en su vida. Continuó observando la puerta con atención, a la espera de que se iluminara alguna runa para indicarle que estaba intentando salir por un acceso reservado a entrada y que debía dirigirse a la salida trasera.
Pero no apareció ninguna indicación semejante. No apareció indicación de ningún tipo.
Cada vez más inquieto, Alfred entonó con voz temblorosa unas runas que deberían haber abierto la puerta y haberle proporcionado una escapatoria.
Las runas se iluminaron levemente y volvieron a apagarse. La puerta estaba dotada de una magia negativa. Cualquier hechizo que lanzara contra ella sería contrarrestado al instante por un hechizo negativo de idéntica fuerza.
Alfred continuó avanzando a tientas en la profunda penumbra, buscando una salida. Le pisó el rabo al perro, se dio con la espinilla contra un banco de mármol y se hizo daño en las yemas de los dedos en un intento de abrir lo que creyó que podía ser otra puerta, pero que resultó ser un simple defecto de uno de los bloques de mármol.
Al parecer, quien entraba en aquel edificio estaba destinado a permanecer en él. Resultaba extraño, muy extraño. Alfred tomó asiento en el banco para reflexionar sobre ello.
Era cierto que los signos mágicos del exterior advertían que no se entrara, pero no formulaban una prohibición tajante. También era cierto que no tenía ningún asunto pendiente allí dentro, y que no había obtenido el permiso del Consejo para cruzar la puerta.
—Sí, me he saltado las advertencias —le dijo al perro mientras lo acariciaba para mantenerlo cerca de él; la presencia del animal a su lado le proporcionaba cierto consuelo—, pero no puedo haber cometido un acto tan grave; de lo contrario, seguro que habrían puesto en la puerta unos hechizos mucho más poderosos que impidieran rotundamente el paso a los no autorizados, y es evidente que la gente frecuenta este lugar. Al menos, lo frecuentaba en el pasado.
»Y el hecho de que no aparezca ninguna indicación de otra salida —continuó sus reflexiones en voz alta— debe de significar que esa otra salida existe y que todo el que entraba aquí sabía dónde estaba. La salida era conocida por todos y por eso no se molestaron en señalarla. Como es lógico, yo no sé dónde está porque soy forastero, pero debería ser capaz de encontrarla. Quizas haya alguna puerta en el lateral o en la pared del fondo del edificio.
Un poco más animado, Alfred entonó una runa de luz cuyos trazos aparecieron en el aire sobre su cabeza (ante la absoluta fascinación del perro) y se encaminó hacia el interior del recinto.
Ahora que había más claridad, el sartán pudo hacerse una imagen mucho más precisa del lugar en el que estaba. Era un pasadizo que corría paralelo a la fachada de extremo a extremo y, según dedujo mientras avanzaba, luego doblaba en ángulo recto y seguía a lo largo de la pared lateral. Una luz mortecina se filtraba a través de varias claraboyas abiertas en el techo; unas claraboyas que, según advirtió Alfred, necesitaban una buena limpieza.
El lugar le recordó uno de los juguetes de Bane, una caja que tenía en su interior otra más pequeña, y otra aún más pequeña dentro de ésta.
En el centro de la pared opuesta a la puerta de bronce por la que había entrado, descubrió por fin otra puerta que daba paso a la siguiente caja, más pequeña. Alfred estudió con detenimiento esta nueva puerta y las paredes que la enmarcaban, diciéndose a sí mismo que esta vez, si había alguna runa de advertencia sobre ella, haría caso del aviso. Sin embargo, la puerta estaba completamente lisa y no presentaba ningún signo mágico de advertencia o de consejo.
Alfred la empujó con suma cautela.
La puerta se abrió, girando con facilidad sobre unos goznes silenciosos. Penetró en la estancia, siempre con el perro pegado a él, y, cuando creyó que la abertura iba a cerrarse tras él, aseguró la puerta encajando un zapato debajo de ella como cuña. Cojeando, con un pie calzado y el otro no, avanzó unos pasos en el interior de la estancia y miró a su alrededor con asombro.
—Una biblioteca —murmuró para sí—. ¡Bah!, sólo es un almacén de libros.
Alfred no estaba muy seguro de qué había esperado encontrar allí (unos vagos pensamientos de bestias repulsivas con dientes largos y afilados habían acechado en lo más profundo de su mente antes de entrar) pero, desde luego, no era aquello. La sala era enorme, abierta y espaciosa. Una gran claraboya de cristal deslustrado amortiguaba el resplandor del sol y proporcionaba una luz con la que se podía leer sin hacerse daño a la vista. La zona central de la sala estaba ocupada por unas mesas y sillas de madera. En las paredes había grandes huecos taladrados en el mármol, y cada uno de ellos albergaba un montón ordenado de canutos dorados que contenían rollos manuscritos.
En aquella sala no había una mota de polvo y las paredes se hallaban adornadas con poderosas runas de conservación y protección destinadas a evitar que los documentos se deterioraran.
Alfred localizó una puerta en la pared del fondo.
—¡Ah! ¡Ahí está la salida!
Se encaminó hacia ella sin apresurar el paso, con el objeto de sortear el laberinto de mesas causando el menor daño posible a éstas y a sí mismo. Aun así, el avance le resultó difícil porque, mientras atravesaba la estancia, descubrió que los diversos compartimientos que contenían los documentos estaban rotulados y clasificados para facilitar el acceso a su contenido, y su atención no cesó de desviarse hacia ellos.
«El Mundo Antiguo.» Leyó los rótulos de los diversos apartados: «Artes…, Arquitectura…, Entomología…, Dinosaurios…, Fósiles…, Máquinas…, Psicología…, Religión…, Programa Espacial… (¿Espacial? ¿A qué se refería aquello? ¿A un espacio vacío? ¿A un espacio abierto?)… Tecnología…, Guerra…»
Alfred aminoró aún más el paso hasta detenerse. Después, dirigió una mirada en torno a él con creciente asombro. «Sólo un almacén de libros», se había dicho al entrar. ¡Qué estúpido había sido! Aquélla no era una biblioteca cualquiera. Era la biblioteca, la Gran Biblioteca de los sartán. En Ariano, los suyos la habían dado por perdida durante la Separación. Alfred se fijó en una de las paredes: «La Historia de los sartán», decía el rótulo. Y debajo, mucho menos extensa pero dividida en numerosos subapartados, vio «La Historia de los patryn».
De repente, Alfred tuvo que sentarse. Por suerte, cerca de donde estaba había una silla pues, de lo contrario, habría caído al suelo. Desapareció de su mente cualquier idea de marcharse de allí. ¡Qué riqueza! ¡Qué abundancia! ¡Qué fabuloso tesoro! Allí estaba la historia de un mundo que sólo conocía en sueños, un mundo que había existido completo y luego había sido violentamente desgarrado. Allí estaba la historia de su pueblo y la de su enemigo. Sin duda, allí estaban reflejados los hechos que habían conducido a la Separación, las reuniones del Consejo, las conversaciones…
—Podría pasarme aquí días enteros —murmuró para sí, aturdido y contento, más feliz de lo que recordaba haber estado en eones—. ¿Días? ¡Años!
Se sintió impulsado a expresar su homenaje a quienes habían puesto a salvo aquella cripta del conocimiento, a quienes tal vez habían sacrificado sus bienes personales más sagrados para poner a buen recaudo lo que sería de inmenso valor para las generaciones futuras. Puesto en pie otra vez, se dispuso a realizar una danza solemne (para gran diversión del perro) cuando una voz seca e irritada cortó de golpe su euforia.
—¡Debería haberlo sabido! ¿Qué haces aquí?
El perro se incorporó de un salto con los pelos del cuello erizados y empezó a lanzar frenéticos ladridos al vacío.
Alfred, sin aliento de puro pánico, se agarró débilmente a una mesa y miró a su alrededor con ojos desorbitados.
—¿Quién…, quién anda ahí…? —logró balbucear.
Una figura, luego otra, se materializaron delante de él.
—¡Samah! —Alfred exhaló un suspiro de alivio y se derrumbó de nuevo en la silla—. Ramu…
Sacó un pañuelo del sucio bolsillo y se secó el sudor de la calva.
El presidente del Consejo y su hijo avanzaron unos pasos hacia Alfred con expresión sombría y acusadora.
—Te lo repito, ¿qué haces aquí?
Alfred levantó la vista y empezó a temblar de pies a cabeza. El sudor se le heló en la piel. Samah estaba visible y peligrosamente furioso.
—Yo… buscaba la…, la salida… —respondió Alfred, sumiso.
—Sí, supongo que es verdad lo que dices. —El tono del Consejero era gélido y mordaz. Alfred se encogió al oírlo—. ¿Qué más andabas buscando?
—¿Yo? Nada…
—Entonces ¿por qué has entrado aquí, en la biblioteca? ¡Haz que se calle ese animal! —exclamó Samah.
Alfred extendió una mano temblorosa, cogió al perro por la pelambre del cuello y tiró de él para acercarlo a su pierna.
—No sucede nada, muchacho —dijo en voz baja, aunque se preguntó por qué habría de creerle el animal, cuando él mismo no estaba convencido de ello.
El perro se tranquilizó al contacto con Alfred; sus ladridos fueron sustituidos por un gruñido grave y ronco que salía de lo más profundo de su pecho. Sin embargo, sus ojos no se apartaron un segundo de Samah y en algunos momentos, cuando creía poder hacerlo impunemente, levantó el belfo para dejar a la vista sus dientes poderosos y afilados.
—¿Por qué has entrado en la biblioteca? ¿Qué andabas buscando? —repitió la pregunta Samah. Esta vez, acompañó la pregunta con un enérgico puñetazo sobre la mesa que hizo temblar por igual a ésta y a Alfred.
—¡Ha sido un accidente! He…, he entrado aquí sin querer. Es decir… —se corrigió, encogiéndose bajo la mirada colérica de Samah—, entré en el edificio por un motivo. Tenía calor, ¿sabes?… y la sombra… Me refiero a que no sabía que existiera una biblioteca… y tampoco sabía que no debía entrar aquí…
—En la puerta hay unas runas de prohibición. Al menos, estaban aún la última vez que miré —declaró Samah—. ¿Les ha sucedido algo?
—No —reconoció Alfred, tragando saliva—. Las he visto. Sólo me proponía echar un rápido vistazo al interior. La curiosidad. Es un defecto terrible que tengo. Entonces…, en fin, di un traspié y caí en el interior; luego, el perro me saltó encima y, con los pies, debí de…, es decir, creo que probablemente…, no estoy seguro de cómo, pero supongo que…, que le di un empujón a la puerta y se cerró —terminó de explicar con expresión abrumada.
—¿Accidentalmente?
—¡Sí, sí, desde luego! —aseguró Alfred—. Fue totalmente… accidental. —Notó la boca seca. Todo él estaba seco. Carraspeó y añadió—: Y…, y luego no podía encontrar la salida, de modo que, buscándola, he llegado hasta aquí…
—No existe ninguna salida —lo cortó Samah.
—¿No? —Alfred parpadeó como un búho sobresaltado.
—No. A menos que uno tenga el sello que sirve de llave, y yo soy el único que lo tiene. Para usarlo, es preciso pedírmelo.
—Yo… lo siento —tartamudeó Alfred—. Me he dejado llevar por la curiosidad, pero no pretendía causar ningún mal.
—La curiosidad… Un defecto de los mensch. Debería haber sabido que se te había contagiado. Ramu, comprueba que todo sigue en el debido orden.
Ramu se apresuró a obedecer. Alfred mantuvo la cabeza gacha y la vista vuelta hacia otra parte, hacia cualquier parte, para evitar cruzarla con la de Samah. Observó al perro, que no dejaba de gruñir. Miró a Ramu y advirtió, sin prestar atención, que se encaminaba directamente a cierto compartimiento situado bajo el rótulo de «La Historia de los sartán» y lo examinaba detenidamente, tomándose incluso la molestia de emplear la magia para comprobar si había rastros de la presencia de Alfred en las proximidades.
En aquel momento, abrumado y pesaroso, Alfred no sacó ninguna conclusión de lo que veía, aunque se fijó en que Ramu dedicaba mucho menos tiempo a comprobar los demás compartimientos, la mayoría de los cuales ni siquiera merecieron una mirada del sartán, hasta llegar a los marcados con el rótulo de «Los patryn». Éstos también los examinó con detalle.
—No ha llegado a acercarse —informó Ramu a su padre—. Probablemente, no le ha dado tiempo a hacer gran cosa.
—¡No tenía intención de hacer nada! —protestó Alfred, que empezaba a perder el miedo. Cuantas más vueltas le daba, más se convencía de que tenía derecho a sentirse enfadado por el trato de que era objeto. Se irguió y miró a Samah cara a cara con aire digno—. ¿Qué pensabas que iba a hacer? ¡Sólo he entrado en una biblioteca! ¿Desde cuándo me está prohibido el acceso a los conocimientos y al saber de mi pueblo? ¿Por qué les está vedado a los demás? —Un pensamiento le cruzó por la mente—. ¿Y vosotros? ¿Qué estáis haciendo aquí vosotros? ¿Cómo es que te has presentado aquí, Samah, a menos que supieras que me encontrarías…? ¡Eso es! ¡Claro que lo sabías! Tienes algún tipo de alarma que…
—Por favor, hermano, cálmate —respondió Samah en tono apaciguador. De pronto, su cólera parecía haber desaparecido como la lluvia cuando sale el sol. Incluso inició el gesto de posar una mano en el brazo de Alfred con ánimo conciliador. El movimiento no pareció gustarle al perro, que situó su cuerpo entre Alfred y el presidente del Consejo en actitud protectora.
Samah dirigió una mirada gélida al animal y retiró la mano.
—Parece que tienes un guardaespaldas.
Alfred, sonrojado, intentó apartar a un lado al perro.
—Lo siento. El animal…
—No, no, hermano. Soy yo quien debe presentar disculpas. —Samah meneó la cabeza y lanzó un suspiro desconsolado—. Orla dice que trabajo demasiado y tengo los nervios alterados. Me he excedido en mi reacción. He olvidado que eres forastero y no tenías modo de conocer nuestras normas respecto de la biblioteca.
«Naturalmente, está abierta a todos los sartán. No obstante, como puedes observar —señaló con la mano la sección dedicada a la historia antigua—, algunos de estos documentos son muy viejos y frágiles. Sería un riesgo inaceptable, por ejemplo, dejarlos al alcance de los niños. O de los que quisieran hojearlos por mera curiosidad. Estos curiosos, sin darse cuenta y sin pretender causar el menor daño, por supuesto, podrían provocar pese a todo algún destrozo irreparable. No creo que puedas culparnos por querer saber quién entra en nuestra biblioteca.
Alfred tuvo que reconocer que el argumento sonaba bastante razonable. Sin embargo, Samah no era de la clase de hombres que acudiría allí a toda prisa por temor a que unos niños estuvieran embadurnando de mermelada de uva sus preciados manuscritos. Y, además, se había mostrado asustado. Asustado y colérico; la cólera había disimulado el miedo. Los ojos de Alfred, por su cuenta y riesgo, se volvieron hacia aquel compartimiento, el primero que Ramu había comprobado a fondo.
—En cambio, los estudiosos serios son bien acogidos —prosiguió diciendo Samah—. Lo único que deben hacer es presentarse ante el Consejo a pedir la llave.
Samah lo observaba con atención. Alfred intentó evitar que sus ojos se volvieran hacia el compartimiento en cuestión y trató de mantenerlos fijos en Samah, pero le costó un esfuerzo denodado. Los ojos insistían en desviarse en aquella dirección, y Alfred los forzó a no hacerlo. La tensión se hizo excesiva, los párpados empezaron a vibrar y terminó presa de un parpadeo incontrolable.
Samah dejó de hablar y le dirigió una mirada penetrante.
—¿Te encuentras bien?
—Discúlpame —murmuró Alfred, con la mano por visera—. Es un trastorno nervioso.
El Gran Consejero frunció el entrecejo. Los sartán no padecían trastornos nerviosos.
—¿Entiendes ahora, hermano, por qué deseamos controlar las idas y venidas de todo el que entra aquí? —preguntó con voz algo tensa. Era evidente que lo fatigaba mantener aquella expresión paciente.
¿Que si entendía por qué una biblioteca se convertía en una trampa, disparaba una alarma y mantenía preso a todo el que entraba hasta que el presidente del Consejo de los Siete acudía a interrogarlo? No, se dijo Alfred. En realidad, no lo entendía en absoluto.
Pero se limitó a asentir y a murmurar algo que quiso que sonara como que sin duda había entendido.
—¡Vamos, vamos! —dijo entonces Samah con una sonrisa forzada—. Ha sido un accidente, como dices. No ha sucedido nada grave y estoy seguro de que lamentas lo que has hecho. Ramu y yo sentimos haberte dado un susto de muerte. Ahora se acerca la hora de la cena. Le contaremos lo sucedido a Orla. Ya verás, Ramu, cómo tu madre se reirá a gusto de nosotros por este patinazo.
Ramu soltó una risilla enfermiza, que sonaba a cualquier cosa menos a jocosidad.
—Toma asiento, hermano, haz el favor —le sugirió Samah, señalando una silla—. Se te nota fatigado y no es preciso que esperes de pie mientras procedo a abrir la salida. Las runas son complejas y lleva algún tiempo completarlas. Ramu se quedará a hacerte compañía en mi ausencia.
«Ramu se quedará para asegurarse de que no te espío y descubro la manera de salir», dijo Alfred para sí. Se dejó caer en el asiento, posó la mano sobre la testuz del perro y acarició sus orejas sedosas. Quizá la pregunta le haría más mal que bien, reflexionó, pero le pareció que tenía derecho a hacerla.
—Samah —dijo en voz alta. El jefe del Consejo, que ya iba camino de la puerta posterior, se detuvo y dio media vuelta—. Ahora que conozco las normas de la biblioteca, ¿me concedes tu permiso para entrar? Los mensch son una especie de entretenimiento para mí, ¿sabes? Una vez hice un estudio sobre los enanos de Ariano y observo que guardáis aquí varios textos que…
Alfred vio la respuesta en la mirada de Samah.
Se le quebró la voz, abrió y cerró la boca varias veces, pero no consiguió articular una palabra más.
Samah aguardó con paciencia hasta estar seguro de que Alfred había terminado.
—Por supuesto que puedes estudiar aquí, hermano. Nos complacerá facilitarte todos y cada uno de los documentos relacionados con el tema que te interesa. Pero no ahora.
—No ahora —repitió Alfred.
—No, me temo que no. El Consejo quiere inspeccionar la biblioteca para cerciorarse de que no ha sufrido daños durante el largo Sueño. Hasta que tengamos tiempo de dedicarnos a esa tarea, he recomendado al Consejo que la biblioteca permanezca cerrada. Y tendremos que asegurarnos de que, en adelante, no entre nadie más «por accidente».
Volviéndose en redondo, el presidente del Consejo abandonó la sala y desapareció por la puerta del fondo, que abrió mediante una runa que pronunció en voz suave y baja. La puerta se cerró tras él. A continuación, desde el otro lado, llegó hasta Alfred el sonido de un cántico mágico, pero fue incapaz de distinguir ninguna de las palabras.
Ramu tomó asiento cerca de Alfred y se puso a hacerle fiestas al perro; fiestas que el animal rechazó fríamente.
La mirada de Alfred se desvió, una vez más, hacia el compartimiento de los documentos prohibidos.