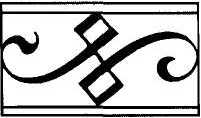
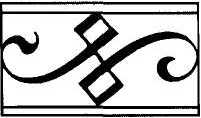
A LA DERIVA EN ALGÚN LUGAR
DEL MAR DE LA BONDAD
Alake sigue insistiendo en que tenemos que comer para conservar las fuerzas, pero no acabo de entender para qué cree que las vamos a necesitar. ¿Para luchar contra esas serpientes dragón, como supongo que debemos llamarlas? ¿Nosotros tres? Con estas mismas palabras se lo he dicho, malditos seamos los enanos por nuestra franqueza.
He notado que Alake estaba ofendida, aunque ella es demasiado amable como para devolverme el reproche. Devon se las ha arreglado para disimular lo embarazoso de la situación e incluso nos ha hecho reír, aunque sus bromas nos han puesto al borde de las lágrimas. Después, por supuesto, hemos tenido que comer algo para complacer a Alake. Ninguno de nosotros ha comido mucho, sin embargo, y todos —Alake incluida— nos hemos alegrado al terminar. Ella se ha levantado para seguir con su magia. Devon ha vuelto a su ocupación predilecta: soñar con Sadia. Y yo debo continuar con mi relato.
Una vez recuperados los cadáveres y extendidos por la playa para que los identificaran sus respectivas familias, éstas se alejaron en compañía de amigos que hacían lo posible por consolarlas. Como mínimo habían muerto veinticinco personas. Observé al amortajador andar de aquí para allá sin un objetivo concreto, con la mirada perdida. Nunca antes había tenido que preparar tantos cadáveres para el descanso final en el cementerio de la montaña.
Mi padre cruzó unas palabras con él, que consiguieron tranquilizarlo. Se mandó un destacamento de soldados para ayudarlo, entre los que se encontraba Hartmut. Era un trabajo triste y penoso y se me encogió el corazón por él.
Yo hacía cuanto estaba en mi mano por ayudar, lo que no era gran cosa. Estaba demasiado aturdida por los repentinos acontecimientos que habían trastornado mi ordenada vida. Por fin, me senté en la plataforma y me quedé contemplando el mar. Los cazadores de sol que habían quedado más o menos intactos flotaban panza arriba. No eran muchos y tenían un aspecto alicaído y deprimente, como si se tratara de peces muertos. Todavía tenía en la mano el mechón con el lazo azul. Lo arrojé al agua y miré cómo se alejaba lentamente sobre la superficie aceitosa.
Allí me encontraron mis padres. Mi madre me abrazó con fuerza. Estuvimos un largo instante sin hablar.
—Debemos contar lo ocurrido a nuestros amigos —suspiró mi padre.
—Pero ¿cómo vamos a hundirnos entre los mundos?[14] ¿Qué ocurrirá si nos atacan esas terribles criaturas? —preguntó ella, asustada.
—No lo harán —aseguró él rotundamente y con la vista clavada en el único barco que las serpientes habían dejado intacto—. ¿Recordáis sus palabras? «Contádselo a vuestros aliados.»
Al día siguiente nos hundimos rumbo a Elmas.
Elmasia, la ciudad de los reyes elfos, es un lugar lleno de belleza y encanto. Filigranas de coral rosa y blanco soportan el palacio, conocido con el nombre de la Gruta, que se alza a orillas de los diversos lagos de agua dulce de la luna marina. El coral está vivo y continúa creciendo. Los elfos se dejarían matar antes que sacrificarlo, de manera que la forma de la Gruta varía constantemente.
Esto nos puede parecer una molestia a humanos y enanos, pero los elfos lo encuentran muy ameno y entretenido. Si una habitación queda cerrada por el rápido desarrollo del coral, simplemente empaquetan sus cosas y se mudan a otra que con toda certeza se habrá creado mientras tanto.
Encontrar el camino en el interior del palacio es una experiencia interesante. Los corredores que un día conducen a un lugar pueden llevar a otro completamente distinto al siguiente. Como todas las habitaciones de la Gruta son de una belleza sin par —el coral blanco proyecta destellos opalescentes y el rosa produce un cálido resplandor—, a la mayoría de elfos no les importa demasiado dónde se encuentran. Algunos visitantes que acuden a tratar asuntos de negocios con el rey pueden vagar por la Gruta durante días antes de emprender el más insignificante intento de presentarse ante Su Majestad.
No hay asunto que resulte apremiante para la comunidad elfa. Las palabras «prisa», «precipitación» y «urgencia» no existían en su vocabulario hasta que comenzaron a tratar con los humanos. Nosotros los enanos no nos hemos relacionado con unos ni con otros hasta nuestra historia más reciente.
Estas divergencias tan manifiestas en la naturaleza de humanos y elfos provocaron en una ocasión serios enfrentamientos entre las dos razas. Los elfos de Elmas, aunque por lo general son tolerantes, no tardan en revolverse si se los presiona demasiado. No obstante, después de varias guerras destructivas, ambos bandos comprendieron que saldrían ganando si trabajaban juntos en vez de separados. Los humanos de Phondra son una gente encantadora, aunque muy enérgica. Pronto aprendieron a manejar a los elfos, y en la actualidad los engatusan y halagan de tal modo que consiguen de ellos lo que quieren. Esta marcada simpatía de los humanos ha surtido efecto incluso en los hoscos enanos, y han acabado por ganarse también nuestra confianza.
Durante muchas generaciones, las tres razas hemos vivido y trabajado juntas en pacífica armonía, cada una en su propia luna marina. No me cabe ninguna duda de que habríamos continuado en estrecha relación durante muchas generaciones más, de no ser porque el sol marino —fuente de calor, luz y vida de las lunas marinas— empezó a abandonarnos.
Fueron los magos humanos, que adoran investigar y escarbar hasta dar con el porqué, el cómo, el cuándo y el dónde, quienes descubrieron que el curso del sol marino se estaba alterando y que éste comenzaba a moverse a la deriva. Este hallazgo provocó un flujo de actividad en los humanos, digno de contemplación. Realizaron mediciones y cálculos, mandaron delfines a explorar en su lugar y los interrogaron ciclo tras ciclo, con la intención de averiguar lo que supieran sobre la historia del sol marino.[15]
Según Alake, ésta es la explicación que ofrecieron los delfines: «Chelestra es un globo de agua en la infinitud del espacio. Su exterior, en contacto con la glacial oscuridad de la Nada, está compuesto de una gruesa capa de hielo. El interior, que comprende el Mar de la Bondad, es templado por la acción del sol marino, un astro cuyas llamas desprenden tanto calor que el agua del mar no puede extinguirlas. El sol marino caldea el agua que tiene a su alrededor, derrite el hielo y da vida a las lunas marinas, pequeños planetas que los Creadores de Chelestra han ideado para que sean habitados».
Los enanos proporcionamos información concerniente a las lunas marinas, recopilada a base de dedicar largos Tiempos a la excavación y la investigación del interior de la esfera. Las esferas son una coraza de roca con un interior sometido a altas temperaturas y compuesto de diversos elementos químicos. Estas sustancias reaccionan ante los rayos del sol marino y producen aire respirable, que envuelve a las lunas marinas en una burbuja. El sol marino es, pues, imprescindible para que haya vida.
Los humanos de Phondra llegaron a la conclusión de que, dentro de unos cuatrocientos ciclos, el sol marino dejará muy atrás las lunas. Se impondrá una larga noche, el Mar de la Bondad se congelará, y con él cualquiera que permanezca en Phondra, Gargan o Elmas.
«Cuando el sol marino desvíe su curso —explicaron los delfines que habían sido testigos del fenómeno—, el Mar de la Bondad se convertirá en un estrato de hielo que, lentamente, aprisionará a las lunas marinas. Pero la naturaleza mágica de estas lunas es tal que la mayor parte de su vida vegetal y animal no perecerá, sino que se conservará en congelación. Cuando el sol marino regrese, las lunas iniciarán el deshielo y volverán a ser habitables. »
Recuerdo cuando Dumaka de Phondra, gobernante de su pueblo, explicó el relato de los delfines acerca de las lunas marinas en la primera reunión de emergencia de las familias reales de Elmas, Phondra y Gargan, encuentro que se celebró cuando tuvimos la primera noticia de la deriva del astro y de su distanciamiento respecto a nosotros.
La reunión tuvo lugar en Phondra, en la espaciosa casa grande donde los humanos celebran todas sus ceremonias. Las tres muchachas nos ocultábamos entre los matorrales en el exterior y, como siempre, escuchábamos a escondidas. (Estábamos acostumbradas a espiar a nuestros padres con todo descaro. Lo hacíamos desde pequeñas).
—¡Bah! ¿Qué sabrá un pez?[16] —exclamó mi padre con menosprecio, pues nunca había creído en la idea de hablar con los delfines.
—Pues yo considero que la posibilidad de ser congelados es increíblemente romántica —opinó Eliason, rey de los elfos—. Imaginaos: dormir durante siglos y despertar en una nueva era.
Su esposa había fallecido recientemente. Supongo que encontraba consuelo en la noción de un sueño sin imágenes oníricas, sin dolor.
Mi madre me confesó más tarde que había tenido la visión mental de cientos de enanos descongelándose en una nueva era, con las barbas hasta el suelo. A ella no le parecía romántico, sino desaliñado.
Dumaka de Phondra señaló a los elfos que la idea de congelarse y volver a la vida varios miles de ciclos después podía parecer romántica, pero el proceso de congelación tenía desventajas dolorosas concretas. Además, ¿cómo podíamos estar seguros de que finalmente volveríamos a despertar?
—En fin de cuentas, sólo contamos con la palabra de un pez —expuso mi padre, y la mayoría estuvo de acuerdo con él.
Los delfines habían traído noticias acerca de una nueva luna marina, mucho mayor que cualquiera de las nuestras, la cual se había deshelado hacía poco tiempo. Los delfines sólo habían empezado a inspeccionarla, pero pensaban que era un lugar idóneo para poder establecernos. Fue Dumaka quien propuso construir una flota de cazadores de sol para perseguir el sol marino y encontrar esta nueva luna como hicieron los antiguos. Los términos «construir» y «perseguir», que implicaban una cantidad considerable de actividad, desconcertaron un tanto a Eliason, pero no se opuso a la idea. Los elfos raramente se oponen a algo, pues objetar requiere demasiada energía. Del mismo modo, tampoco se muestran a favor de nada. Los elfos de Elmas se contentan con tomar la vida como viene y adaptarse a ella. Los humanos, en cambio, se empeñan siempre en cambiar y alterar, trastrocar, fijar e introducir mejoras. Y, por lo que respecta a nosotros, los enanos, nos sentimos satisfechos siempre que nos paguen.
Los phondranos y los elmanos acordaron financiar los cazadores de sol. Los gargan nos encargaríamos de construirlos. Los humanos suministrarían la madera, y los elfos, la magia necesaria para gobernar las embarcaciones. Los elmanos eran especialmente hábiles en magia mecánica. (¡Cualquier cosa con tal de librarse del trabajo físico!)
Y, con la eficacia característica de los enanos, se habían construido los cazadores de sol. Y se habían construido a conciencia.
—Pero ahora —oí que mi padre decía con un suspiro—, todo ha fracasado. Los cazadores de sol están destruidos.
Ésta era la segunda reunión de emergencia de las familias reales, convocada por mi padre. En esta ocasión nos reunimos en Elmas, como ya expliqué anteriormente.
A nosotras tres nos habían dejado en la habitación de Sadia para que nos hiciéramos una «visita». Tan pronto como nuestras familias se fueron, nos apresuramos a buscar un lugar favorable desde el cual, como ya era habitual, poder escuchar la conversación.
Nuestros padres se hallaban en una terraza desde la cual se dominaba el Mar de la Bondad. Descubrimos una pequeña habitación (una nueva) que se había creado encima de la terraza, y Alake utilizó su magia para abrir un agujero que nos permitiera ver y escuchar con claridad. Nos apiñamos tan cerca de la nueva ventana como nos fue posible, con la prudencia de permanecer en la penumbra para evitar que nos vieran.
Mi padre les habló del ataque de las serpientes a los sumergibles.
—¿Todos los cazadores de sol han sido destruidos? —susurró Sadia con los ojos tan abiertos como le permitía su forma almendrada, típica de los elfos.
Pobre Sadia. Su padre nunca le contaba nada. Así de protegida era la vida de las hijas de los elfos. El mío siempre discutía sus planes con mi madre y conmigo.
—¡Shhh! —la regañó Alake, que trataba de escuchar.
—Te lo contaré más tarde —le prometí a Sadia mientras le apretaba la mano para calmarla.
—¿No existe ninguna posibilidad de arreglarlos, Yngvar? —preguntó Dumaka.
—No, a menos que esos magos tuyos sean capaces de volver a convertir las astillas en barcos sólidos —gruñó mi padre.
Hablaba con sarcasmo. Los enanos somos poco tolerantes con cualquier tipo de magia, pues consideramos que casi siempre tiene truco, aunque nos cuesta trabajo explicar en qué consiste. Sin embargo, podría asegurar que esperaba secretamente que los humanos dieran con la solución.
El rey de Phondra no respondió, lo cual era una mala señal. Por lo general, los humanos se apresuran a asegurar que su magia puede resolver cualquier problema. Desde la repisa de la ventana, vi la preocupación reflejada en el rostro de Dumaka.
Mi padre lanzó otro suspiro y removió incómodo su corpachón en la silla. Me compadecí de él. Los asientos estaban hechos para las esbeltas posaderas de los elfos.
—Lo siento, amigo mío. —Mi padre se mesó la barba, signo inequívoco de preocupación—. No quería ofenderte. Esas malditas bestias nos tienen cogidos por las patillas, por extraño que parezca, y a este enano no se le ocurre qué podemos hacer ahora.
—Me parece que te inquietas por nada —lo tranquilizó Eliason con un lánguido movimiento de la mano—. Has navegado hasta Elmas sin ningún sobresalto. Tal vez esas criaturas tenían en su cabeza de serpiente la idea de que los cazadores de sol representaban algún tipo de amenaza para ellas, y, ahora que los han hecho añicos, se han calmado y se han marchado para no volver a molestarnos más.
—«Señores del Mar», dijeron llamarse —les recordó mi padre con un centelleo en sus negros ojos—. Y lo decían en serio. Navegamos hasta aquí con su permiso. Estoy tan seguro como si me hubieran dado su consentimiento. Estaban acechando.
He sentido cómo nos observaban sus ojos verde rojizos durante todo el viaje.
—Sí, supongo que estás en lo cierto.
Dumaka se levantó bruscamente, se acercó a un muro bajo de coral y se quedó mirando los destellos que proyectaban las profundidades del calmado y plácido Mar de la Bondad. ¿Me jugó una mala pasada la imaginación o vi realmente el brillo de un rastro de aceite?
—Querido, creo que deberías contarles nuestras noticias —lo instó Delu, su esposa.
Dumaka no contestó de inmediato, sino que continuó de espaldas, sin dejar de mirar al mar con expresión sombría. Es un hombre alto, al que los humanos consideran atractivo. Su forma de hablar rápida y encendida, su paso veloz y la brusquedad de sus gestos siempre daban la impresión, en el parsimonioso reino de Elmas, de que lo hacía y decía todo con el doble de velocidad. Sin embargo, ahora no iba y venía de aquí para allá con la enérgica actividad que lo caracterizaba, en su intento de dominar la condición de mortal que acabaría por imponerse inevitablemente.
—¿Qué le pasa a tu padre, Alake? —cuchicheó Sadia—. ¿Acaso está enfermo?
—Espera y escucha —le contestó Alake en un susurro. Tenía una expresión triste—. Los padres de Grundle no son los únicos que tienen un relato terrible que contar.
El cambio operado en su amigo debió de trastornar a Eliason tanto como a mí. Se puso de pie con los lánguidos movimientos y la gracia elegante propia de los elfos y apoyó una mano en el hombro de Dumaka, reconfortándolo.
—Las malas noticias, como el pescado, no por guardarse mucho tiempo huelen mejor —lo animó con amabilidad.
—Sí, tienes razón. —El rey de Phondra no apartó la vista del mar—. He intentado no contaros nada de esto a ninguno, porque no estaba seguro de los hechos. Los magos están investigando. —Cruzó una mirada con su mujer, que era una poderosa hechicera, y ella inclinó la cabeza como respuesta—. Quería esperar sus informes. Pero… —Suspiró profundamente—. Ahora todo lo sucedido me parece muy claro.
»Hace dos días, un pequeño pueblo de pescadores de Phondra que se encuentra en la costa opuesta a Gargan fue atacado y destruido por completo. Se hicieron pedazos los barcos, las casas fueron aplastadas. En la aldea vivían ciento veinte hombres, mujeres y niños. —Sacudió la cabeza, con los hombros encorvados—. Ahora todos están muertos.
—¡Oh, no! —dijo mi padre tocándose el mechón de la frente con respetuosa compasión.
—El Uno tenga piedad —murmuró Eliason—. ¿Una guerra entre tribus?
Dumaka paseó la mirada por los que se hallaban congregados en la terraza. Los humanos de Phondra son una raza de piel oscura. Al contrario que los elfos de Elmas, cuyas emociones afloran a la piel desde lo más profundo de su ser, según reza el dicho, los phondranos no se ruborizan de vergüenza ni los hace palidecer el miedo o la ira. Su color de ébano con frecuencia oculta sus sentimientos más íntimos. Lo más expresivo de su rostro es su mirada, y, en aquel momento, la furia, la amargura y la impotencia ardían como una llama en sus ojos.
—No fue una guerra, sino asesinato.
—¿Asesinato? —Eliason tardó unos instantes en comprender la palabra que su amigo había pronunciado en humano. En el vocabulario de los elfos no existe un término para un crimen tan atroz—. ¡Ciento veinte personas! Pero… ¿quién? ¿Qué?
—Al principio no estábamos seguros. Encontramos rastros que no sabíamos explicar. No lo comprendíamos hasta este momento. —Dumaka trazó con la mano una ese—. Olas sinuosas en la arena. Y estelas de aceite.
—¿Las serpientes? —preguntó Eliason, incrédulo—. Pero ¿por qué? ¿Qué querían?
—¡Asesinar! ¡Matar! —Cerró el puño—. Fue una carnicería. Una auténtica carnicería. El lobo se come al cordero y no nos enojamos porque sabemos que tal es su naturaleza y que el cordero servirá para llenar el estómago de sus cachorros. Pero esas serpientes o quienquiera que lo hiciese no mataban para comer. ¡Asesinaban por puro placer!
»Todas sus víctimas, incluso los niños, murieron lentamente y tuvieron una espantosa agonía. Y dejaron sus cadáveres allí para que los encontráramos. Me contaron que el terrible cuadro que hallaron los primeros que se acercaron al pueblo estuvo a punto de hacerles perder la razón.
—Yo estuve allí —afirmó Delu con un tono tan bajo en su sonora voz que nosotras tres tuvimos que pegarnos a la ventana para escuchar sus palabras—. Desde entonces, por la noche me atormentan horribles pesadillas. Ni siquiera pudimos darles un entierro decente en el Mar de la Bondad porque nadie fue capaz de soportar la evidencia de la agonía que reflejaban sus torturados rostros. Los magos decidimos que era mejor quemar el pueblo, o lo que de él quedaba.
—Parecía —añadió su esposo— como si los asesinos quisieran dejarnos un mensaje: «¡Ved en esto vuestro destino!».
Me vinieron a la memoria las palabras de la serpiente: «Esto es una muestra de nuestro poder… ¡Haced caso de nuestra advertencia!».
Las chicas nos miramos horrorizadas en silencio, un silencio como el que se impuso en la terraza de abajo. Dumaka dio media vuelta y fijó de nuevo la mirada en el mar. Eliason se hundió en su silla.
Mi padre intervino con la habitual franqueza de los enanos. Se levantó con dificultad de la estrecha silla y dio un enérgico pisotón en el suelo, seguramente con el propósito de restituir la circulación.
—No quiero parecer irreverente con los muertos, pero esa gente eran pescadores, inexpertos en temas militares, no tenían armas…
—Habría sido lo mismo si se hubiese tratado de un ejército —dictaminó Dumaka frunciendo el entrecejo—. Esa gente disponía de armas. Tenían que luchar contra otras tribus y defenderse de los animales de la jungla. Encontramos restos de flechas que habían sido disparadas, pero obviamente no sirvieron para nada. Las lanzas estaban partidas por la mitad, como si una boca gigantesca las hubiera masticado y escupido.
—Y la mayoría de nuestra gente maneja la hechicería —añadió Delu pausadamente— aunque sólo sea en un nivel inferior. Hallamos indicios de que trataron de utilizar la magia para defenderse, pero también fracasó.
—Pero quizás el Concilio de Magos pueda hacer algo —sugirió Eliason—. O tal vez las lanzas mágicas élficas, como las que fabricábamos en otros tiempos, funcionen allí donde otras fallan. Y no pretendo menospreciar a vuestros hechiceros —añadió con educación.
Delu miró a su marido, aparentemente buscando su aprobación para seguir dando a conocer las malas noticias. El asintió con la cabeza. La hechicera igualaba a su marido en altura. Su cabello canoso, que llevaba recogido en la nuca, proporcionaba un contraste atractivo a su piel oscura. Las siete bandas de color de su capa de plumas indicaban su rango de hechicera en la Séptima Casa, el máximo grado que podía alcanzarse en el arte de la magia. Se quedó mirando las manos entrelazadas, que apretaba para evitar que le temblaran.
—Un miembro del Concilio, la shamus del pueblo, se hallaba en la aldea en el momento del ataque. Encontramos su cadáver. Su muerte fue muy cruel. —Delu se estremeció, respiró profundamente y reunió fuerzas para proseguir—. Alrededor de su cuerpo desmembrado yacían las herramientas de su magia, esparcidas en una burla grotesca.
—Sola contra muchos… —comenzó a decir Eliason.
—¡Argana era un hechicera poderosa! —gritó Delu, y su alarido me hizo dar un brinco—. ¡Su magia era tan fuerte que podía calentar el mar hasta hacerlo hervir! Podía provocar un tifón con sólo mover una mano. ¡El suelo se abría a una palabra suya y podía tragarse enteros a sus enemigos! Sabemos que probó todo su poder. Y aun así murió. Murieron todos.
—Cálmate, querida. —Dumaka apoyó la mano en el hombro de su esposa para tranquilizarla—. Eliason sólo quería decir que el Concilio completo, todos unidos, quizá sea capaz de obrar un poder lo suficientemente fuerte como para que esas serpientes no puedan resistirlo.
—Perdóname. Lo siento, he perdido los estribos. —Sonrió débilmente al elfo—. Pero, al igual que Yngvar, he visto con mis propios ojos la terrible destrucción que esas criaturas han traído a mi pueblo. —Suspiró—. Nuestra hechicería es impotente frente a tales monstruos, nos superan incluso cuando no podemos verlos. Tal vez el motivo resida en el limo hediondo que dejan pegado a todo lo que tocan. No estamos seguros. Todo lo que sabemos es que, cuando los magos entramos en el pueblo, sentimos que nuestro poder decrecía. Ni tan sólo pudimos utilizar la hechicería para encender las piras con las que quemar los cadáveres.
—¿Qué podemos hacer? —Eliason paseó la mirada por el afligido y grave grupo.
Como elfo, su inclinación natural habría tendido a no hacer nada, esperar y ver qué traía el paso del tiempo. Pero, según palabras de mi padre, Eliason era un gobernante inteligente, uno de los más realistas y pragmáticos de su raza. Sabía, aunque habría preferido ignorar el hecho, que los días de su pueblo en la luna marina estaban contados. Había que tomar una decisión, pero se conformaría con que la tomaran los demás.
—Pasarán cien ciclos antes de que el efecto de la deriva del sol marino empiece a notarse —opinó Dumaka—. El tiempo suficiente para construir más cazadores de sol.
—Si nos lo permiten las serpientes —espetó mi padre en tono lúgubre—. Cosa que dudo. ¿Y cuál será el pago que pedirán? ¿Qué pueden querer?
Todos guardaron silencio, pensativos.
—Pensemos con lógica —propuso Eliason finalmente—. ¿Por qué lucha la gente? ¿Por qué se pelearon nuestras razas tiempo atrás? Por miedo, por incomprensión. Cuando nos reunimos y discutimos nuestras diferencias, encontramos el medio de afrontarlas y desde entonces hemos vivido en paz. Tal vez esas serpientes nos tengan miedo, a pesar de lo poderosas que parecen. Es posible que representemos una amenaza. Si intentamos hablar con ellas, si les hacemos comprender que no queremos causarles ningún daño, que lo único que deseamos es viajar hacia esa nueva luna marina, entonces, quizá…
Lo interrumpió un clamor.
El ruido procedía de la parte de la terraza adosada al palacio, que no entraba en mi campo de visión, pues mi baja estatura me impedía mirar por la ventana.
—¿Qué ocurre? —pregunté, impaciente.
—No sé. —Sadia trataba de observar sin ser vista. Al fin, Alake asomó la cabeza por la abertura. Por fortuna, nuestros padres no estaban prestándonos atención.
—Parece un mensajero —informó.
—¿Un mensajero que interrumpe una conferencia real? —Sadia estaba desconcertada.
Arrastré un taburete y me subí encima. Entonces vi al lacayo de cara pálida que, contra todas las normas del protocolo, se había precipitado en la terraza. El hombre, que parecía a punto de desmayarse, inclinó la cabeza para susurrar algo en el oído de Eliason. Él rey elfo lo escuchó con el entrecejo fruncido.
—Tráelo aquí —ordenó por fin. El lacayo salió corriendo.
—Uno de los mensajeros ha sido atacado por el camino y parece herido de gravedad. —Eliason miró con expresión severa a sus amigos—. Trae un mensaje para todos los que hoy nos hallamos aquí reunidos. He ordenado que lo traigan a nuestra presencia.
—¿Quién lo atacó? —quiso saber Dumaka.
—Las serpientes —contestó tras un breve silencio.
—Un mensaje para «todos los aquí reunidos»… —repitió mi padre con expresión hosca—. Yo tenía razón: están observándonos.
—El pago —dijo mi madre. Era la primera palabra que pronunciaba desde que había empezado la conferencia.
—No comprendo. —Eliason parecía frustrado—. ¿Qué querrán?
—Apuesto a que enseguida lo sabremos.
Sin decir nada más, se sentaron a esperar, evitando mirar a los otros, pues no hallaban ningún consuelo en ver en el rostro de sus amigos el reflejo de su propia perplejidad.
—No deberíamos estar aquí. No deberíamos estar haciendo esto —dijo Sadia de pronto. Estaba muy pálida y le temblaban los labios.
Alake y yo volvimos la vista hacia ella, nos miramos y agachamos la cabeza avergonzadas. Sadia tenía razón. Espiar a nuestros padres siempre había sido un juego para nosotras, algo de lo que nos reíamos por la noche cuando nos mandaban a la cama. Pero ahora ya no era un simple juego. No estaba segura de cómo se sentían las otras dos, pero a mí me resultaba espantoso ver a mis padres, que siempre me habían parecido fuertes y sabios, tan confusos y angustiados.
—Tenemos que irnos —urgió la princesa élfica. Yo sabía que estaba en lo cierto, pero me costaba tanto bajar de aquel taburete como salir volando por la ventana.
—Sólo un momento —suplicó Alake.
Hasta nosotras llegó el rumor de unos pies que se movían con lentitud y avanzaban como si arrastrasen una carga. Nuestras familias se levantaron y se irguieron en toda su estatura, sustituyendo la inquietud por una severa gravedad. Mi padre se alisó la barba. Dumaka cruzó los brazos sobre el pecho. Delu sacó una piedra de la bolsa que llevaba colgada a un lado y la frotó con los dedos, mientras movía los labios.
Comparecieron seis elfos que transportaban una litera. Se movían despacio, con cuidado para no magullar al herido. A una señal de su rey, dejaron delicadamente la litera en el suelo delante de él.
Los acompañaba un médico de su raza, avezado en las artes curativas de su gente. Al entrar vi que miraba con desconfianza a Delu, tal vez por temor a una interferencia. Las técnicas curativas de elfos y humanos son sustancialmente distintas; mientras las primeras se basan en un estudio profundo de la anatomía y la alquimia, las segundas tratan las heridas a través de la magia comprensiva, utilizan salmodias para extraer humores malignos y aplican ciertas piedras en las zonas vitales del cuerpo. Los enanos nos guiamos por el Uno y por nuestro sentido común.
Al comprobar que Delu no hacía ninguna tentativa de acercarse a su paciente, el médico se relajó. O tal vez comprendiera que no serviría de nada que la hechicera humana intentara usar su magia. Era obvio para todos los presentes que no había nada en este mundo que pudiera ayudar a aquel elfo moribundo.
—No mires, Sadia —advirtió Alake al tiempo que se echaba para atrás y trataba de ocultar a su amiga la horrible escena.
Pero era demasiado tarde. Oí la respiración entrecortada en su garganta y supe que lo había visto.
El joven elfo tenía la ropa rasgada y empapada de sangre. De la carne amoratada de las piernas sobresalían unos huesos astillados. Le habían arrancado los ojos. Giró la cabeza ciega y abrió y cerró la boca para repetir en un cántico febril unas palabras que no alcancé a oír.
—Lo encontramos esta mañana en las afueras de la muralla de la ciudad, majestad —explicó uno de los acompañantes—. Oímos sus alaridos.
—¿Quién lo trajo? —preguntó Eliason, que había endurecido la voz para ocultar su horror.
—No vimos a nadie, majestad. Sólo había un reguero de limo maloliente que conducía a la playa.
—Gracias. Podéis iros. Esperad fuera.
Con una reverencia, los elfos que habían entrado la litera abandonaron la terraza.
Una vez solos, nuestros padres dieron rienda suelta a sus sentimientos. Eliason se cubrió la cabeza con la capa y apartó la cara, signo élfico de pesadumbre. Dumaka se dio la vuelta, y su cuerpo fornido tembló de furia y tristeza. Su esposa se levantó para ponerse a su lado y apoyar la mano en su brazo. Mi padre se tironeó de la barba con lágrimas en los ojos. Mi madre se estiró las patillas.
Yo hice lo mismo. Alake intentaba consolar a Sadia que casi había perdido el conocimiento.
—Deberíamos llevarla a su habitación —opiné.
—No. No iré. —Sadia levantó el mentón—. Algún día seré reina y tengo que aprender a controlar este tipo de situaciones.
La miré con sorpresa y un nuevo respeto. Alake y yo siempre habíamos considerado a Sadia una persona débil y delicada. La había visto palidecer ante la visión de un pedazo de carne cruda y sanguinolenta. Pero, enfrentada a una crisis, estaba reaccionando como un auténtico soldado enano. Me sentí orgullosa de ella. La cuna se deja notar, dicen.
Observamos con cautela por la ventana.
El médico estaba hablando con el rey.
—Majestad, este mensajero ha rechazado cualquier medicina para comunicaros el mensaje. Os ruego que lo escuchéis. Eliason se descubrió y se arrodilló junto al moribundo.
—Te hallas en presencia del rey —dijo con voz pausada y suave. Tomó la mano del hombre que se aferraba al aire débilmente—. Entrega tu mensaje y, después, con todos los honores, reúnete con el Uno y descansa en paz.
Las cuencas sangrientas de los ojos del elfo se volvieron hacia la voz. Las palabras fluyeron despacio, con numerosas interrupciones para tomar aliento penosamente.
—Los Señores del Mar me ordenan hablar así: «Os permitiremos construir barcos para transportar a vuestros subditos a un lugar seguro si nos entregáis como tributo a la hija mayor de cada familia real. Si estáis de acuerdo con el trato, debéis embarcar a las muchachas en un bote que ha de surcar las aguas del Mar de la Bondad. Si no, lo que le hemos hecho a este elfo, al pueblo de pescadores humanos y a los constructores de barcos, será tan sólo una muestra de la destrucción que llevaremos a vuestro pueblo. Tenéis dos ciclos para tomar una decisión».
—Pero ¿por qué? ¿Por qué nuestras hijas? —sollozó Eliason, aferrando por los hombros al herido hasta casi sacudirlo.
—Yo… no lo sé. —El mensajero exhaló un último jadeo y murió.
Alake se apartó de la ventana. Sadia se encogió contra la pared. Y yo, que estaba a punto de caerme, bajé del taburete.
—No tendríamos que haberlo escuchado —murmuró la humana con voz cavernosa.
—No —admití. Tenía frío y calor al mismo tiempo y no conseguía detener el escalofrío que recorría mi cuerpo.
—¿A nosotras? ¿Nos quieren a nosotras? —susurró Sadia como si no pudiera creerlo.
Intercambiamos miradas de impotencia sin saber qué hacer.
—La ventana —advertí, y Alake se apresuró a hacerla desaparecer por medio de la magia.
—Nuestros padres jamás consentirían tal cosa —aseguró enérgicamente—. Tenemos que evitar que sepan que estamos al corriente, pues se llevarían un gran disgusto. Volvamos a la habitación de Sadia y actuemos como si no hubiera ocurrido nada.
Miré a mi hermana élfica con cierta reserva. Estaba tan blanca como el papel de fumar y parecía a punto de sufrir un colapso.
—¡No puedo mentir! —protestó—. Nunca he engañado a mi padre.
—No es necesario que mientas —se enfureció Alake con una brusquedad que provocaba el propio miedo—. No tienes que decir nada. Sólo has de mantener la boca cerrada.
Tiró de la pobre Sadia que se acurrucaba contra el muro y entre las dos la ayudamos a recorrer los luminosos corredores. Tras desandar un par de pasillos equivocados dimos con el que conducía al dormitorio de la princesa élfica. Ninguna de nosotras habló por el camino.
La imagen del elfo torturado nos absorbía el pensamiento. El pánico me oprimía y notaba un sabor desagradable en la boca. No sabía por qué estaba tan aterrorizada. Como había dicho Alake, mi familia nunca permitiría que me llevaran las serpientes.
Ahora no me cabe duda de que era la voz del Uno la que me hablaba, pero yo me resistía a escucharla.
Entramos en la habitación de la princesa élfica, en la que afortunadamente no había ningún sirviente, y cerramos la puerta. Sadia se dejó caer en el borde de la cama y comenzó a retorcerse las manos. Alake se puso a mirar furiosa por la ventana, como si quisiera salir a pegar a alguien.
En medio del silencio, no pude seguir desoyendo al Uno. Por la expresión que vi en la cara de mis amigas, supe que también se dirigía a ellas. Me tocó a mí, la enana, pronunciar en voz alta las amargas palabras.
—Alake tiene razón. Nuestros padres no lo consentirán. Ni siquiera nos hablarán de ello. Ocultarán el secreto a los súbditos y el pueblo morirá, sin saber que hubo una posibilidad de evitar la tragedia.
—¡Desearía no haberlo oído nunca! ¡Ojalá no hubiésemos subido allá arriba! —murmuró Sadia.
—Teníamos que escucharlo —gruñí.
—Estás en lo cierto, Grundle —coincidió la humana, y se dio la vuelta para mirarnos—. El Uno ha querido que lo oyéramos. Tenemos la oportunidad de salvar a los nuestros.
Es el deseo del Uno que la elección esté en nuestras manos y no en las de nuestros padres. Nosotras hemos de ser las fuertes ahora.
Mientras hablaba, me di cuenta de que Alake había encontrado un sentido a todo aquello: el romanticismo del martirio y el sacrificio. Los humanos tienen una marcada tendencia hacia esos aspectos, algo que jamás entenderemos los enanos. La mayoría de sus héroes mueren jóvenes, prematuramente, y entregan su vida a alguna causa noble. Los nuestros no siguen este patrón. Nuestros héroes son los ancianos, que viven unas vidas largas a través de décadas repletas de conflictos, trabajo y penalidades.
No pude menos que pensar en el elfo moribundo al que habían arrancado los ojos.
«¿Qué nobleza encuentras en esa muerte?», habría querido preguntarle.
Pero por una vez me sujeté la lengua. Que Alake encontrara consuelo donde le fuera posible. Yo tenía que buscarlo en mis obligaciones. En cuanto a Sadia, decía realmente lo que pensaba, cuando había hablado de ser reina.
—Pero estaba a punto de casarme —dijo. No era un reproche ni una queja. Era su forma suave de quejarse ante un destino tan cruel.
Alake acaba de entrar por segunda vez para recordarme que debo dormir. Tenemos que «conservar las fuerzas».
¡Bah! Pero la complaceré. Es mejor que deje aquí mi relato por el momento. El resto de la narración —la historia de Devon y Sadia— es tan tierna como triste. El recuerdo me consolará mientras descanso despierta y lucho por alejar en lo posible el miedo en la soledad de la penumbra.