
Ninguna de mis experiencias pasadas podría haberme preparado jamás para lo que vi aquella fatídica noche. La luz del candil de Abigail iluminó un extraño universo. Me sentí como si hubiera hallado la cueva de Aladino, si bien la riqueza de su interior era mucho mayor que un tesoro de oro, plata y joyas. Para un viejo impresor como yo, un hombre que había hecho su fortuna produciendo manuscritos, fue un gozo supremo dar con el mayor tesoro conocido por el hombre entre las tapas de aquellos volúmenes tan exquisitamente encuadernados.
Con ambos pies en suelo firme, Benjamin Franklin se encontró rodeado de gruesos libros de piel y envuelto en el aroma dulzón y mohoso de los tegumentos animales utilizados para crearlos. Abigail estaba a su lado, sosteniendo en alto el candil.
—¿Ve? Ya se lo dije —señaló, orgullosa—. Se lo dije.
—Me dijiste que encontraría pruebas de la existencia de Dios, hija, y lo único que veo es una inmensa biblioteca subterránea.
—No es una biblioteca corriente, señor Franklin. Coja un libro. Mire dentro.
Franklin alargó el brazo al azar hacia un libro que tenía a la altura de los ojos y lo sacó con dificultad de la estantería. En el trabajado lomo había grabada una fecha: 1324. Lo abrió y el lomo crujió como si fuera la primera vez que las páginas se separaran. De pronto, consciente de que no llevaba anteojos de leer, le pasó el libro a Abigail y se palpó en busca de la funda de las lentes. Una vez aseguradas las patillas de alambre, le reclamó el libro y exploró la página.
—Parece alguna clase de registro. Nombres y fechas. Un registro curioso, desde luego. Todo tipo de nombres extranjeros, no la mezcla de almas que habría imaginado por estos lares en el siglo XIV. ¿Por qué iba a haber chinos, árabes y portugueses en la isla de Wight?
—Mire las fechas, señor Franklin —lo instó la joven.
—Ah, natus y mors, mors y natus, una y otra vez. Son fechas de nacimiento y de defunción. Sigo sin verle el verdadero propósito, no acabo de comprender la naturaleza de la población registrada.
—Entonces, yo se lo enseñaré —dijo Abigail—. Venga conmigo.
Franklin dejó el libro en su sitio y, a la luz del candil, ella lo guió estantería tras estantería de idénticos tomos de piel hasta el centro de la vasta cámara, donde descubrieron un pasillo central que atravesaba el largo eje como una flecha. Giraron a la izquierda, pero la joven vio que las fechas de los lomos de los libros iban en el sentido contrario y, tirando de la manga del perplejo anciano, cambió de rumbo.
—¿Adónde vamos? —quiso saber Franklin.
—A 1774.
—¿Cómo, si me permites la pregunta, puede haber libros fechados en 1774, que es el año en curso? Es obvio que esta cámara lleva sellada un tiempo considerable.
—Ya verá —se limitó a decir ella.
—Este lugar me tiene despistado —comentó él.
El candil de Abigail iluminaba solo cinco o seis metros por delante. Si aquel pasillo tenía fin, Franklin no lo veía, y el cansancio y la perplejidad hacían que le pesaran las piernas y que caminara arrastrando los pies por el suelo de piedra.
Las fechas se aproximaban cada vez más al presente. Franklin se vio tentado en más de una ocasión de sacar un libro y examinarlo, pero Abigail avanzaba a buen paso y él no quería quedarse atrás. Pero, de repente, al ver el año 1581 en los lomos que tenía más cerca, le gritó a Abigail que se detuviera. Con el rabillo del ojo vio algo en el suelo.
—¡Ven aquí!
Mientras ella volvía sobre sus pasos, él, con su candil en alto, enfiló el estrecho pasillo lateral. Había un montón de ropa en el suelo, un bulto de tela marrón y negra. Se acercó e hizo un aspaviento al comprobar que era un esqueleto vestido y tendido boca arriba.
La calavera, grande y de color pajizo, tenía restos de carne correosa y algunos mechones de pelo negro donde antes hubo cuero cabelludo. Junto a ella descansaba un gorro negro plano. Franklin se arrodilló con la curiosidad propia de un juez de instrucción e indicó a la petrificada joven que le habían hundido la base del cráneo y que la sangre, ya antigua, había teñido la piedra de debajo. La ropa era de hombre: un jubón negro y acolchado con cuello alto, bombachos marrones hasta las rodillas, calzas negras sobre unos huesos largos, botas de piel. El cuerpo se hallaba sobre un largo manto negro, con el cuello remendado con una tela andrajosa.
—Por su atuendo, diría que este caballero expiró durante el reinado de Isabel.
—¿Y eso cuándo fue? —quiso saber la joven.
—Mira las fechas de los libros más próximos —dijo Franklin—. Me aventuraría a decir que estaba tan interesado en su presente como nosotros en el nuestro. Y le partieron la cabeza por entrometido. ¿Aún crees que deberíamos curiosear en los libros de 1774?
—Sí, si quiere entender este lugar —insistió Abigail.
—Muy bien. Dejemos que este caballero descanse en paz. Él no me asusta. Son los vivos los que me inquietan.
Continuaron avanzando por el pasillo central, dejando atrás libros fechados entre los siglos XVII y XVIII. Cuanto más se acercaban a 1774, mayor era el recelo de Franklin. ¿Qué era aquel lugar? ¿Qué pretendía mostrarle aquella joven?
Por fin, Franklin vio el primer libro con fecha de 1774, pero Abigail siguió adentrándose en la cámara.
—¡Aquí! —gritó él—. ¡Aquí está 1774!
—Ya casi hemos llegado —replicó ella.
Él la siguió. En cuanto vio el primero de los libros de 1775, Abigail se detuvo y se acercó a las estanterías.
—Levante su candil y alúmbreme —le pidió.
Bajó un libro, miró la página, lo devolvió a su sitio, luego avanzó unos pasos y cogió otro.
—¿Qué estás buscando? —le preguntó él, impaciente.
—Dígame la fecha en que falleció su esposa.
A Franklin casi se le cayó el candil.
—¿Para qué diantres quieres saber eso?
—Por favor, dígamelo.
—El 19 de diciembre.
—¿Cuál era su nombre de soltera?
—¿Qué clase de pregunta es esa?
—¡Usted dígamelo!
—Se llamaba Deborah Read.
—Deletréemelo.
—R-E-A-D. En serio, hija, ¡esto es demasiado!
Después de buscar unos minutos en las estanterías, el semblante de la joven pasó de angustiado a triunfante.
—Aquí tiene, señor Franklin. ¡Mire esto!
La página estaba repleta de nombres, pero todos parecieron esfumarse cuando vio el de Deborah Read escrito a pluma, con una caligrafía prieta.
Junto a su nombre estaba escrito:

A Franklin le daba vueltas la cabeza. Notó que le flojeaban las piernas y tuvo que recostarse en una de las pesadas librerías.
—¿Lo entiende ahora? —le preguntó la joven.
—¿Cómo es posible? —inquirió él con dificultad.
—Dios guiaba las manos de los que escribieron esto. Así es posible.
—No lo puedo creer, sencillamente. Eso es imposible.
—Entonces le enseñaré más —repuso ella—. ¿En qué fecha nació usted?
—El 17 de enero de 1706.
—Busquémoslo a usted.
Deshicieron el camino y diez minutos más tarde Franklin miraba fijamente su propio nombre.
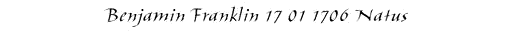
No había donde sentarse, así que se dejó caer al suelo de piedra y le hizo señas a Abigail para que se sentara con él.
—Debes contármelo todo. Tengo tantas preguntas que apenas sé por dónde empezar. ¿Cómo supiste que esta biblioteca estaba aquí?
—El conocimiento de la existencia de la Biblioteca de Vectis se ha ido transmitiendo de padres a hijos en mi familia. Tenía la certeza de que era así, pero temía no ser capaz de encontrarla.
El rostro de Franklin se enrojecía mientras iba soltando preguntas sin parar.
—¿Por qué sabe tu familia de la existencia de este sitio? ¿Qué sabes tú de los hombres que escribieron estos libros? ¿Hasta cuándo se predice el futuro? ¿Por qué…?
—Por favor, señor Franklin, cálmese o enfermará —lo interrumpió ella—. Le contaré lo que sé.
Cuando Abigail terminó de relatarle la historia con la que había crecido, Franklin parecía exhausto. Se había sacado del bolsillo el cuaderno y el portaminas que llevaba a todas partes y había tomado algunas notas mientras ella hablaba. Al soltar el lápiz, había escrito palabras como abadía de Vectis, monjes, Orden de los Nombres, escribas, pelirrojo, Clarissa Lightburn, Pinn…
La miró con cara de cansancio.
—Me he pasado la vida explorando ese mundo natural que Dios creó. Siempre he sentido una admiración extrema por la obra de nuestro Creador, pero ahora veo con absoluta claridad que sostiene firmemente las riendas de nuestro destino. Resulta verdaderamente asombroso.
Abigail asintió con la cabeza.
—¿Y dices, querida mía, que esta biblioteca sigue en marcha en tu domicilio de Yorkshire? —preguntó Franklin.
—Sí —contestó ella—. Por eso me fui.
—Explícate.
—Había llegado mi hora de engendrar a uno de ellos.
—Ah, entiendo —dijo él, paternal—. Pero aun así deseas volver.
—No debería haberme ido —replicó Abigail—. He visto y hecho cosas peores en el tiempo que he pasado al servicio del barón, ahí abajo, en las cuevas.
—Lo comprendo. —Se levantó y cojeó unos pasos con su pie gotoso—. Abigail, me queda poco tiempo en Inglaterra, pero te llevaré a Yorkshire. Alquilaré el más lujoso de los coches y el más rápido de los tiros. El científico que llevo dentro no puede resistir la tentación de ver a esas criaturas en persona. Pero hay algo que debemos hacer primero.
—¿El qué? —Parecía muy contenta.
—¿Hasta qué año llega esta biblioteca?
—La nuestra comienza en 2027, así que supongo que hasta entonces.
—¡Dios santo! —exclamó Franklin—. Eso queda enormemente lejos. Qué barbaridad. Mi horizonte de interés es bastante más modesto. Solo quiero curiosear en el futuro próximo.
Dicho esto empezó a escribir en una hoja nueva de su cuaderno, luego la arrancó.
—Escucha, Abigail: en América están pasando cosas importantes. Mis compatriotas se están preparando para una guerra con Inglaterra. Pronto se celebrará en Filadelfia el segundo Congreso Continental, y confío en estar allí, codo con codo con los míos. Recurrirán a mí en busca de consejo. ¿Seguimos hablando o empezamos a luchar? ¿Podemos ganar o tenemos todas las de perder? Se me ha ocurrido una idea que podría ayudarme a aumentar considerablemente mi sabiduría. En este papel hay una lista de los mayores estadistas de América. Aunque me aflige sobremanera la tarea, me vendría muy bien saber las fechas de su muerte.
Le enseñó lo que había escrito:
John AdamsThomas JeffersonGeorge WashingtonAlexander HamiltonJohn JayJames Madison
Luego le pidió que la cogiera.
—Trabajemos lo más rápido posible. Empezaremos por el presente y nos iremos abriendo paso hacia el futuro. Nos repartiremos la tarea. Yo buscaré las fechas de defunción de estos caballeros en 1775 y los siguientes años impares; tú haz lo mismo con 1776 y los años pares. ¿Lo entiendes? Si encuentras alguno de los nombres, llámame enseguida.
Abigail necesitó que se lo volviera a explicar, pero, en cuanto hubo captado la idea, se separaron y empezaron a sacar libros de las estanterías.
Pasaron las horas. En la oscuridad de la cámara, Franklin ignoraba que la noche había pasado hacía rato. Inmerso en su tarea, se olvidó de todos sus sentidos salvo de la vista, con la que exploraba un mar infinito de almas en busca de los nombres que le interesaban.
Uno por uno fueron apareciendo ante Abigail y él, hasta que Franklin llamó a la joven y declaró concluido el ejercicio cuando solo faltaba un nombre por descubrir.
—Hemos hecho un buen trabajo —señaló Franklin—. Todos menos Madison. Tú has encontrado tres, yo he encontrado dos y ya tengo resuelta mi duda.
—Yo he encontrado uno más —dijo ella mirando el suelo.
—¿Al final has encontrado a Madison? —inquirió él.
—No. Lo he encontrado a usted.
Franklin suspiró hondo.
—No deseo saberlo. —Se hizo un silencio largo e incómodo, hasta que añadió—: ¿Es pronto?
—No es pronto.
—Bueno, eso está bien, tengo mucho que hacer antes del sueño eterno. Veamos, esto es lo que tenemos: Washington, el 14 de diciembre de 1799; Hamilton, el 12 de julio de 1804; Adams y Jefferson, los dos, curiosamente, el mismo día, el 4 de julio de 1826; Jay, el 17 de mayo de 1829. Madison, que Dios bendiga su alma, los sobrevivirá a todos, salvo que se nos haya escapado. ¿Sabes lo que esto significa, Abigail?
Ella negó con la cabeza.
—Si se avecina una guerra, estos hombres, nuestros mejores líderes, nuestros generales, no perecerán en el conflicto ni terminarán colgados de un mástil británico. Vivirán vidas largas y plenas. Significa, Abigail, que, si luchamos contra los ingleses, ¡ganaremos nosotros! Así que les diré a mis compañeros de armas: ¡haya guerra!