
Well, when the pipeline gets broken
And I’m lost on the river-bridge,
I’m all cracked up on the highway
And in the water’s edge,
Medics come down the Thruway,
Ready to sew me up with the thread,
And if I fall down dyin
Y’know she’s bound to put a blanket
on my bed.
BOB DYLAN
Lo que ocurrió durante las tres semanas siguientes, más o menos, era que Leigh y yo jugamos a ser detectives y nos enamoramos.
Ella fue a las Oficinas Municipales al día siguiente, y pagó cincuenta centavos para que le fotografiaran dos documentos: aquellos documentos que van a Harrisburg, pero que Harrisburg devuelve una copia a la ciudad.
Esta vez mi familia estaba en casa cuando llegó Leigh. Ellie asomaba la cabeza en cuanto tenía oportunidad. Estaba fascinada por Leigh y me hizo reír por lo bajo cuando, transcurrida una semana del nuevo año comenzó a peinarse el pelo atándolo detrás como Leigh solía hacer. Estuve tentado de meterme con ella por eso… pero resistí la tentación. Quizás estaba creciendo un poco (pero no lo suficiente para resistir quitarle una de sus golosinas, que descubrí escondida detrás de las cajas Tupperware con restos de comida en el frigorífico).
Con excepción de las ojeadas ocasionales de Ellie, tuvimos la sala de estar, principalmente, para nosotros a la tarde siguiente, al 26 de diciembre, después de haber cumplido con las cortesías sociales.
Presenté Leigh a mi madre y a mi padre, mi madre sirvió café y todos hablamos. Elaine es quien habló más: charlando sobre su escuela y haciéndole a Leigh toda clase de preguntas sobre la nuestra. Al principio me molestó y, después, me sentí agradecido. Mis padres son el espíritu de la cortesía de la clase media (si a mi madre la estuvieran llevando a la silla eléctrica y tropezara con el capellán, seguro que se excusaría), y yo sentí claramente que Leigh les gustó, pero también era obvio —por lo menos para mí— que estaban preguntándose, un poco ansiosos, dónde encajaba Arnie en todo este asunto.
Que era, precisamente, lo que Leigh y yo nos preguntábamos también, supongo. Finalmente, hicieron lo que hacen los padres cuando dudan en semejantes situaciones: se olvidaron de ello, considerándolo cuestión de chicos, y se preocuparon de sus propios asuntos. Papá se excusó primero, diciendo que su taller en el sótano tenía el desorden normal posnavideño y que debería comenzar a hacer algo al respecto. Mamá dijo que tenía que escribir algo.
Ellie me miró con solemnidad y manifestó:
—Dennis, ¿sabes si Jesús tuvo un perro?
Yo me eché a reír a carcajadas y lo mismo hizo Ellie y Leigh siguió sentada, contemplando cómo nos reíamos y sonriendo cortésmente, de la manera que lo hacen los forasteros en un chiste familiar.
—Lárgate, Ellie —le ordené.
—¿Y qué me harás si no me voy? —preguntó ella, pero sólo era una fanfarronería de rutina: ya se estaba levantando para marcharse.
—Puedes lavarme la ropa interior —le dije.
—¡Y un cuerno me la harás lavar! —declaró Ellie altivamente, y salió de la habitación.
—Mi hermanita —comenté yo.
Leigh sonreía.
—Es formidable.
—Si tuvieras que vivir con ella todo el tiempo, seguro que cambiarías de parecer. Veamos lo que tenemos ya.
Leigh sacó una de las fotocopias, que colocó en la mesilla, allí donde el día anterior habían estado mis pedazos de yeso.
Era el nuevo registro de un auto usado, un Plymouth sedán 1958 (4 puertas), rojo y blanco. Llevaba la fecha de 10 de noviembre de 1978, y estaba firmado Arnold Cunningham. La firma de su padre estaba junto a la de Arnie.
PROPIETARIO:

FIRMA TUTOR:

—¿Qué te parece esto? —le pregunté.
—Una de las firmas está en uno de los cuadrados que me enseñaste —dijo ella—. ¿Cuál de ellas?
—Así es como firmaba Arnie justo después que yo me casqué en Ridge Rock —le dije yo—. Así es como era siempre su firma. Ahora veamos la otra.
La puso en la mesa junto a la primera. Se trataba de un albarán de registro para un coche nuevo, un sedán Plymouth 1958 (4 puertas), rojo y blanco. Llevaba fecha de noviembre de 1957: sentí un desagradable sobresalto ante la similitud exacta, y una ojeada al rostro de Leigh me indicó que también ella se había dado cuenta.
—Mira la firma —dijo ella en voz baja.
Lo hice.
PROPIETARIO:
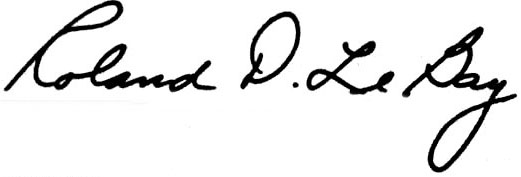
Este era el tipo de letra que Arnie había usado la víspera de Acción de Gracias, no era necesario ser un genio o un experto en caligrafía para darse cuenta. Los nombres eran diferentes, pero la escritura era exactamente la misma.
Leigh alargó su mano, que yo cogí entre las mías.
Lo que mi padre hacía en su taller del sótano eran juguetes, supongo que eso les parecerá algo extraño, pero tal vez es su pasatiempo. O quizás es más que un pasatiempo: creo que pudo haber en su vida un momento en que tuvo que tomar una difícil decisión entre ir a la Universidad o salir por su cuenta y convertirse en fabricante de juguetes. Si eso es cierto, creo que escogió el camino seguro. Algunas veces, opino que lo veo en sus ojos, como un viejo fantasma inquieto, pero, probablemente, eso está en mi imaginación, que solía ser mucho menos activa de lo que es ahora.
Ellie y yo éramos los principales beneficiarios, pero también Arnie había encontrado algunos de los juguetes de mi padre bajo diversos árboles de Navidad y junto a varios pasteles de aniversario, como había ocurrido con la mejor amiga de infancia de Ellie, Aimee Carruthers (que hacía mucho tiempo que se había ido a vivir a Nevada y ahora se hablaba de ella en los tonos tristes reservados para aquellos que mueren jóvenes y sin sentido) y con otras amiguitas.
Ahora mi padre daba la mayoría de cosas que hacía al Ejército de Salvación, Fondo 400 y, antes de Navidad, el sótano siempre me recordaba el taller de Papá Noel: justo hasta antes de Navidad rebosaba de cajas de cartón ordenadas que contenían trenes de madera, pequeñas cómodas, relojes de construcción que daban la hora, animales rellenos, uno o dos pequeños teatros de títeres. Su interés principal estaba en los juguetes de madera (hasta que surgió lo de Vietnam había estado construyendo batallones de saldados de juguete, pero, en los últimos cinco años, más o menos, habían sido eliminados silenciosamente, incluso ahora no estoy seguro de que ni él se diese cuenta de que estaba suprimiéndolos), pero como buen investigador de éxitos, mi padre se dedicaba a todos los campos. Durante la semana después de Navidad se producía una pausa. El taller parecía terriblemente vacío, y únicamente quedaba el olor dulzón del aserrín para recordarnos que los juguetes habían estado allí.
Aquella semana mi padre barrería, limpiaría, engrasaría su maquinaria y se prepararía para el año siguiente. Entonces, a medida que el invierno avanzara para enero y febrero, pronto comenzarían a aparecer juguetes y pedazos de madera que serían piezas de algún juguete: trenes y danzarinas de madera, con círculos de color rojo en las mejillas, una caja de relleno recuperado del viejo sofá de alguien que más tarde acabaría en la barriga de algún oso (mi padre llamaba a todos sus osos Owen u Olive; yo había destrozado cinco osos Owen entre la infancia y el segundo grado y Ellie había destrozado una cifra igual de osos Olive), pequeños fragmentos de alambre, botones y ojos lisos, sin su cuerpo, esparcidos por su banco de trabajo como algo extraído de un cuento sangriento de horror. Finalmente, aparecían las cajas de los almacenes de licores y, nuevamente, los juguetes comenzarían a ser depositados en ellas.
En los últimos tres años, mi padre había recibido tres diplomas del Ejército de Salvación, pero los guardaba ocultos en un cajón, como si se avergonzara de ellos. Yo no lo comprendí entonces y tampoco ahora —no completamente—, pero por lo menos sé que no era por vergüenza. Mi padre no tenía por qué avergonzarse de nada.
Aquella noche después de la cena bajé penosamente, agarrado a la barandilla con todas mis fuerzas, utilizando la otra muleta como un palo de esquí.
—Dennis —me dijo él, complacido pero ligeramente aprensivo—. ¿Necesitas ayuda?
—No, ya la tengo.
Mi padre dejó la escoba a un lado, junto a un pequeño montón de virutas, y estuvo contemplándome para ver si, realmente, iba a conseguirlo.
—¿Qué te parecería un empujoncito entonces?
—Ja, ja, muy gracioso.
Llegué abajo, y a la pata coja me acerqué a la gran butaca que mi padre tiene en el rincón junto a nuestra vieja Motorola negra y blanca, y me senté.
Plonc.
—¿Cómo te van las cosas? —me preguntó.
—Muy bien.
Recogió un puñado de virutas de madera que arrojó a su barril de desperdicios, y recogió alguna más.
—¿No te duele?
—No. Bueno…, un poco.
—Has de tener cuidado con la escalera. Si tu madre hubiera visto lo que acabas de hacer…
Yo hice una mueca.
—Se echaría a gritar, seguro.
—¿Dónde está tu madre?
—Ella y Ellie se fueron a casa de los Renneke. Dinah Renneke recibió por Navidad una librería completa de los álbumes de Shaum Cassidy. Ellie está verde.
—Yo creía que Shaum había pasado de moda —explicó mi padre.
—Yo creo que ella tiene miedo de que la moda la traicione.
Mi padre se echó a reír. Siguió un silencio de camaradería durante un rato, yo sentado y él barriendo. Yo sabía que él le daba vueltas al asunto y, finalmente, lo abordó.
—Leigh —me dijo—. ¿Verdad que solía salir con Arnie?
—Sí —respondí.
Tendió una ojeada y, después, se aplicó de nuevo a su tarea. Yo creía que ahora me preguntaría si yo creía que era sensato, o, a lo mejor, mencionaría que un tipo que le quitara a otro la novia no estaba haciendo lo adecuado para perpetuar la amistad, etcétera. Pero no dijo nada de todo ello.
—Ya no vemos mucho a Arnie por aquí. ¿Crees que estará avergonzado por el lío en que se ha metido?
Yo tenía el presentimiento de que mi padre no creía absolutamente en eso, que, simplemente, estaba probando de dónde venía el viento.
—No lo sé —le respondí.
—No creo que tenga que preocuparse demasiado. Con Darnell muerto… —inclinó el recogedor en el barril y las virutas se deslizaron dentro con un suave ruido. Dudo que ni tan siquiera le acusen.
—¿No?
—No. No a Arnie. No por nada serio en todo caso. Puede ser que le multen, y el juez, probablemente, le echará un sermón, pero nadie quiere poner una marca indeleble en la historia de un buen muchachito blanco suburbano que ha de ir a la Universidad y está destinado a ocupar un buen lugar en la sociedad.
Me lanzó una mirada interrogadora, y yo me removí súbitamente incómodo en mi asiento.
—Sí, claro, supongo que sí.
—Excepto que ya ha dejado de ser eso, ¿no es verdad, Dennis?
—Sí. Ha cambiado.
—¿Cuándo fue la última vez que le viste?
—El día de Acción de Gracias.
—¿Y estaba bien aquel día?
Sacudí lentamente la cabeza, con ganas de pronto de llorar y descargarme contándoselo todo. En otra ocasión había sentido lo mismo y no lo hice, tampoco lo hice esta vez, pero por razones distintas. Recordé lo que Leigh me había dicho respecto a sentirse nerviosa por sus padres en Navidad y a mí me parecía que cuantas menos personas supieran de nuestras sospechas, tanto más seguro para ellas.
—¿Qué es lo que pasa?
—No lo sé.
—¿Lo sabe Leigh?
—No. No está segura. Tenemos… algunas sospechas.
—¿Deseas hablar de ello?
—Sí. En cierto modo tengo ganas. Pero creo que sería mejor que no lo hiciera.
—De acuerdo —me respondió—. Por ahora.
Barrió el suelo. El ruido de las cerdas duras en el piso de cemento casi era hipnótico.
—Y quizá sería mejor hablar con Arnie antes de que pase mucho tiempo.
—Sí. Ya lo he pensado.
Pero no era una entrevista que yo deseara mucho. Siguió otro momento de silencio. Papá acabó de barrer después echó una mirada alrededor.
—Parece que está bastante limpio, ¿verdad?
—Espléndido, papá.
Sonrió algo tristemente y encendió un Winston. Desde que tuvo el ataque al corazón, casi había dejado de fumar por completo, pero siempre tenía un paquete cerca y, de vez en cuando, se fumaba un pitillo. Solía hacerlo cuando se sentía bajo alguna tensión.
—Bobadas. Está tan vacío que da miedo.
—Bueno…, sí.
—¿Quieres que te eche una mano para subir, Dennis?
Me coloqué las muletas debajo de los sobacos.
—No creo que deba rechazar esa ayuda.
Me miró y soltó una risita.
—John Silver el Largo. Todo lo que te hace falta es un loro.
—¿Vas a quedarte ahí burlándote de mi o vas a echarme una mano?
—Supongo que te echaré una mano.
Yo colgué un brazo por encima de su hombro, sintiéndome, en cierta manera, de nuevo como un chico: me trajo recuerdos casi olvidados de mi padre cargando conmigo y llevándome arriba, a la cama, las noches del domingo, después de que ya había empezado a dormitar a la mitad del Show de Ed Sullivan. El olor de su loción después del afeitado, seguía siendo el mismo.
Una vez arriba, me explicó:
—No te enfades si te parezco demasiado inquisitivo, Denny. Pero ¿verdad que Leigh ya no sale con Arnie?
—No, papá.
—¿Es que ahora sale contigo?
—Yo…, bueno, realmente no podría decirlo. Supongo que no.
—Quieres decir todavía no.
—Bueno…, sí, supongo que es eso.
Comenzaba a sentirme incómodo y él debió verlo, pero siguió adelante de todos modos.
—¿Sería aventurado suponer que ella rompió con Arnie porque él ya no era el mismo de antes?
—Sí. Supongo que eso sería lo cierto.
—¿Sabe Arnie ya lo tuyo con Leigh?
—Padre, no hay nada que saber… por lo menos, todavía no.
Mi padre se aclaró la garganta, pareció reflexionar y no añadió nada más. Le solté y me esforcé por colocar ambas muletas por debajo de mí. Seguramente, me afané algo más de lo necesario.
—Te daré un consejo gratuito —me dijo, finalmente, mi padre—. No le digas lo que sucede entre tú y Leigh… Y deja a un lado las protestas de que no está sucediendo nada. Estás intentando ayudarle de alguna manera, ¿no es verdad?
—No sé si nosotros, Leigh y yo, podremos hacer nada por Arnie, padre.
—Le he visto dos o tres veces —dijo mi padre.
—¿Le has visto? —le pregunté, asombrado—. ¿Dónde?
Mi padre se encogió de hombros.
—En la calle. En el centro. ¿Sabes?, Libertyville no es tan grande, Dennis. El…
—¿Qué…?
—Casi no me reconoció. Y parece más viejo. Ahora qué está más pálido, parece mucho más viejo. Antes creía que Arnie se parecía a su padre, pero ahora…
Se interrumpió de repente.
—Dennis, ¿se te ha ocurrido pensar que Arnie quizás esté sufriendo alguna crisis nerviosa?
—Sí —repuse, y sólo deseaba haberle podido contar que había otras posibilidades también.
Peores. Posibilidades que hubieran hecho pensar a mi padre si era él mismo el que sufría una crisis nerviosa.
—Ten cuidado —concluyó y, aunque no mencionó lo que le había sucedido a Will Darnell, de pronto sentí, con fuerza, que en eso estaba pensando mi padre—. Ten cuidado, Dennis.
Leigh me llamó por teléfono al día siguiente y me dijo que su padre tenía que ir a Los Angeles por negocios de año, y que había propuesto, de golpe, que todos fuesen con él, alejándose del frío y la nieve.
—Mi madre se entusiasmó con la idea y no pude encontrar ninguna excusa plausible para decir que no —me explicó—. Sólo serán diez días, y la escuela no empezará hasta el 8 de enero.
—Parece espléndido —repliqué—. Diviértete.
—¿Crees que debería ir?
—Si no vas, será mejor que te hagas examinar la cabeza.
—¿Dennis?
—¿Qué?
Bajó un poco la voz.
—Tendrás cuidado, ¿verdad? Yo…, bueno, yo últimamente he estado pensando mucho en ti…
Colgó entonces el teléfono, dejándome sorprendido y algo de tibieza. Pero el sentimiento de culpa permaneció, desvaneciéndose ahora un poco, quizá, pero ahí todavía.
Mi padre me había preguntado si estaba intentando ayudar a Arnie. ¿Lo estaba? ¿O estaría yo sólo metiéndome una parte de su vida en donde él había marcado unos apuntes…? ¿Y, además, robándole la novia en el proceso? ¿Qué es lo que exactamente diría Arnie si lo descubría?
La cabeza me dolía con tantas preguntas, y pensé que quizá sería lo mejor que Leigh se ausentara por unos días.
Como ella misma había dicho sobre nuestros padres, parecía más seguro.
El viernes día 29, el último día laboral del año viejo, llamé por teléfono a la Oficina de la Legión Americana de Libertyville y pregunté por el secretario. Me dieron su nombre, Richard McCandless, y el conserje me facilitó, además un número de teléfono. El número resultó ser el de David Emerson, la «mejor» tienda de muebles de Libertyville. Me dijeron que esperase un momento y entonces habló McCandless, con una voz profunda, grave, que sonaba como de un sesentón: como si quizá Patton y el propietario de aquella voz se hubieran abierto camino a través de Alemania hasta Berlín, hombro contra hombro, probablemente mordiendo balas del enemigo en el aire con los dientes a medida que avanzaban.
—McCandless —replicó.
—Señor McCandless, me llamo Dennis Guilder. El pasado mes de agosto organizó usted un funeral, estilo militar, para un tipo llamado Roland LeBay…
—¿Era amigo suyo?
—No, sólo un conocido, pero…
—En ese caso, no tengo que ofenderle en sus sentimientos —dijo McCandless, y en su garganta resonaban estertores. Parecía como un Andy Devine cruzado con Broderick Crawford—. LeBay no era sino un puro hijo de perra, y si yo me hubiera salido con la mía, la Legión no hubiera tenido nada que ver para meterlo en el hoyo. Dejó la organización en 1970. Si no se hubiera marchado, le hubiéramos echado nosotros. El tipo ese era el bastardo más pendenciero que ha habido en la Tierra.
—¿Lo era?
—Ya puede usted apostar algo. Primero discutía contigo, y entonces, si podía, pasaba a una pelea. No se podía jugar al póquer con ese hijo de puta y, claro está, que no se podía beber un trago con él. Uno no podía seguirle, por una parte, y, por otro lado, se comportaba malévolamente. Y no es que tuviera que ir muy lejos para mostrarse maligno. Era un bastardo loco, y espero que usted me perdone la franqueza. ¿Quién eres, chico?
Por un momento demencial estuvo a punto de citar a Emily Dickinson: «¡Yo no soy nadie! ¿Quién es usted?»
—Un amigo mío compró un auto a LeBay justo antes de que muriese…
—¡Mierda! ¿No sería ese cincuenta y siete?
—Bueno, realmente era un cincuenta y ocho…
—Ya, ya, cincuenta y siete o cincuenta y ocho, rojo y blanco. Esa era la única maldita cosa por la que se preocupaba. Lo trataba como si fuese una mujer. Fue por ese auto que abandonó la Legión, ¿lo sabía usted?
—No —le dije yo—. ¿Qué sucedió?
—Ah, mierda… Una historia antigua, muchacho, estoy llenándote de rollo. Pero, cada vez que me acuerdo de ese hijo de perra, ese LeBay, lo veo todo rojo. Todavía tengo cicatrices en las manos. El Tío Sam gozó de tres años de mi vida durante la Segunda Guerra Mundial y no saqué ello más que un Corazón Púrpura, aunque estuve en combate casi todo el tiempo. Luché avanzando por la mitad de las islitas de mierda del sur del Pacífico. Yo y unos cincuenta tipos hicimos frente a una carga banzai en Guadalcanal…, dos jodidos millones de japoneses embistiéndonos drogados hasta las orejas y blandiendo esos sables que construían con botes de café de Maxwell House…, y ni tan siquiera una cicatriz en mi cuerpo. Sentí un par de balas que me rozaron y, antes de que rompiéramos esa carga, el tipo que estaba a mi lado quedó con las tripas desordenadas por cortesía del Emperador del Japón, pero la única vez que vi el color de mi sangre allí, en el Pacífico, fue cuando me corté al afeitarme. Entonces…
McCandless se echó a reír.
—Mierda y más mierda, ahí voy otra vez. Mi mujer dice que algún día abriré demasiado la boca y me caeré dentro. ¿Cómo me has dicho que te llamabas?
—Dennis Guilder.
—Muy bien, Dennis, te he llenado el oído, ahora tú debes decirme cosas. ¿Qué querías?
—Bueno, mi amigo compró ese auto y lo arregló…, como un brazo de mar, supongo que diría usted. Una pieza de museo.
—Sí, justo como LeBay —convino McCandless, y se mojó la boca—. Él adoraba ese jodido auto, todo hay que oírlo. Su mujer no le importaba una mierda… ¿Sabes que le sucedió a ella?
—Sí —repuse.
—La empujó a ese fin —siguió McCandless con gravedad—. Después de morir su hija, ella no obtuvo ningún consuelo en LeBay. Ninguno. No creo que su hija le importara ni una mierda tampoco. Lo siento, Dennis. Nunca he sabido cerrar la boca. Hablo y hablo. Siempre he sido así. Mi madre solía decirme: «Dickie, tu lengua está colgada en medio y corre por los dos costados.» ¿Qué me has dicho que querías?
—Mi amigo y yo fuimos al funeral de LeBay —le expliqué— y, después que hubo terminado, me presenté al hermano de LeBay…
—Me pareció un tipo muy sensato —interrumpió McCandless—. Maestro de escuela, Ohio.
—Cierto. Hablé un rato con él, y a mí me pareció un tipo agradable. Le conté que iba a preparar mi examen de inglés superior sobre Ezra Pound…
—¿Ezra cómo?
—Pound.
—¿Y quién demonios es ese? ¿Estaba en el funeral de LeBay?
—No, señor. Pound era un poeta.
—¿Un qué?
—Poeta. También está muerto.
—Vaya.
McCandless parecía dudoso.
—Bueno, pues LeBay, es decir George LeBay, me dijo que me enviaría un puñado de revistas sobre Ezra Pound para mi informe, si es que me interesaban. Bueno, pues resulta que me serían muy útiles, pero me olvidé de apuntarme su dirección. Y he creído que, a lo mejor, usted la tendría.
—Seguro, estará en los registros, todo eso figura al dorso. Estoy más harto de ser un maldito secretario, pero mi cargo en el puesto acaba el próximo julio y nunca más me atraparán. ¿Entiendes lo que quiero decir? No volverán a joderme…
—Confío en que no le habré molestado mucho.
—No, demonios, no. Quiero decir, que para esto es la Legión Americana, ¿no es así? Para ayudar a la gente. Dame tu dirección, Dennis, y te enviaré una tarjeta con toda la información.
Le facilité mi nombre y mi dirección y me disculpe otra vez por molestarle en su trabajo.
—Nada, no tiene ninguna importancia —me dijo—. Ahora estoy, de todos modos, en mi maldito descanso para tomar café.
Tuve un momento para estar pensando qué haría él en David Emerson’s, que, realmente, era en donde compraba la gente fina de Libertyville. ¿Sería un vendedor? Me imaginaba acompañando a alguna joven dama por el almacén, diciéndole: «Aquí tiene usted un jodido sofá muy agradable, señora, y fíjese usted en esta maldita butaca, seguro que nosotros no teníamos nada como eso en Guadalcanal cuando esos jodidos japoneses drogados se lanzaban contra nosotros con sus sables de Maxwell House».
Hice una media mueca, pero lo que dijo a continuación me serenó de golpe.
—Yo fui con LeBay en ese coche un par de veces, y nunca me gustó. Que me aspen si sé el porqué, pero es así. Jamás me metí en ese coche después de que su mujer… ya sabes. Jesús, me daba escalofríos.
—Seguro que sí —convine, y mi voz parecía venir de muy lejos—. Escuche, ¿qué sucedió cuando dejó la Legión? ¿Usted ha dicho que tuvo algo que ver con el auto?
El hombre se echó a reír y pareció un poco complacido.
—Realmente, no estás muy interesado en historias antiguas, ¿verdad?
—Bueno, sí, lo estoy. Mi amigo compró ese coche, recuérdelo.
—Bueno, entonces te lo diré. Además, fue una cosa realmente divertida, a decir verdad. Algunos de los nuestros lo mencionan alguna vez, cuando todos nos hemos tomado unos tragos. Yo no soy el único con cicatrices en mis manos. Si vamos al fondo de la cuestión, resulta algo escalofriante.
—¿Qué ocurrió?
—Bueno, fue un truco de muchacho. Pero, realmente, ese bastardo no caía bien a nadie, ¿sabes…? Era un marginado, un solitario…
Como Arnie, pensé yo.
—… y todos habíamos estado bebiendo —terminó McCandless—. Ocurrió después de la reunión y LeBay había sido más quisquilloso que de costumbre. Así que un grupo de nosotros estaba en el bar, ¿sabes?, y veíamos que LeBay se disponía a volver a su casa. Estaba poniéndose la chaqueta y discutiendo con Poochie Anderson sobre alguna cuestión de béisbol. Cuando LeBay se marchó, siempre se iba por el mismo camino, chico. Entraba en aquel Plymouth suyo, retrocedía y después adelante. Esa cosa salía del aparcamiento como un cohete, esparciendo gravilla por todas partes. De modo que, fue idea de Sonny Bellerman, salimos cuatro de nosotros por la puerta de atrás hasta el estacionamiento mientras LeBay le gritaba a Poochie. Todos nos situamos en el rincón más apartado del edificio, porque sabíamos que allí es donde él acabaría haciendo retroceder el coche antes de salir disparado. Llamaba siempre a su coche con un nombre de chica. Ya te he dicho que era como si estuviera casado con esa maldita cosa.
»—Mantened los ojos abiertos y las cabezas gachas, o nos verá —dijo Sonny—. Y no os mováis hasta que yo os dé la señal.
»Todos estábamos algo alegres, ¿sabes? Así que el hombre sale unos diez minutos después, borracho como una cuba y buscando las llaves en sus pantalones. Sonny nos dijo: «¡Preparados, chicos, y manteneos agachados!» LeBay se metió en el auto y retrocedió. Era perfecto, porque se detuvo para encender un cigarrillo. Mientras lo hacía, nosotros alzamos las ruedas de atrás separadas del suelo, de modo que cuando él intentara arrancar, esparciendo gravilla por todo el edificio como de costumbre, ¿sabes?, lo único que haría sería hacer girar las ruedas y no ir a ninguna parte. ¿Comprendes lo que quiero decir?
—Sí —le respondí.
Era un truco de chico, nosotros habíamos hecho lo mismo de vez en cuando en bailes del instituto, y una vez, como broma, habíamos bloqueado el Dodge del entrenador Puffer de modo que las ruedas motrices estaban alzadas del suelo.
—Pero, sin embargo, nos dio una especie de susto. Enciende el cigarrillo y entonces pone la radio. Esa era otra cosa que nos ponía frenéticos, la manera en que siempre escuchaba aquella música de rock and roll como si fuese un muchacho en vez de ser un tipo a punto para la jodida Seguridad Social. Entonces empieza a conducir el cacharro. Nosotros no nos percatamos porque todos estábamos agachados para que no nos viera. Recuerdo que Sonny Bellerman estaba riéndose y, justo antes de que la cosa ocurriera, nos murmuró: «¿Están alzadas, chicos?» Yo le murmuré como respuesta: «Tu picha está arriba, Bellerman» Él fue el único que realmente, se hizo daño, ¿sabes…? A causa de su anillo de boda. Pero juro ante Dios que aquellas ruedas estaban levantadas. Teníamos la parte trasera de aquel Plymouth por lo menos a diez centímetros del suelo.
—¿Qué sucedió? —pregunté.
Por el modo en que iba la historia, me parecía que podía adivinarlo.
—¿Qué sucedió? Ese tipo salió como siempre ¡Esto es lo que sucedió! Justo como si las cuatro ruedas tocasen el suelo. Esparció gravilla y arrancó el parachoques de nuestras manos y, al mismo tiempo, nos arrancó también un metro de piel con la pieza. Se llevó la mayor parte del dedo medio de Sonny Bellerman, su anillo de boda quedó enganchado debajo del parachoques, y ese dedo salió disparado como un corcho al salir de una botella. Y todos oímos a LeBay riéndose, mientras se alejaba, como si hubiera sabido todo el rato que estábamos allí. Hubiera podido saberlo, de haber vuelto a usar el lavabo después de terminar de dar gritos a Poochie, hubiera podido mirar por la ventanilla mientras meaba y nos hubiera visto de detrás del edificio, esperándole. Bueno, eso fue el final para él y la Legión. Le enviamos una carta diciéndole que no volviera, y nos dejó. Y para que veas lo divertido que es el mundo, fue Sonny Bellerman el que se levantó en nuestra reunión, cuando LeBay murió, y dijo que igualmente deberíamos cumplir con él. «Claro está —dijo Sonny—, ese tipo era un asqueroso hijo de perra, pero luchó en la guerra con todos nosotros. Así que, ¿por qué no le mandamos al otro mundo como es de rigor?». Y así lo hicimos. No sé… Supongo que Sonny Bellerman es mucho más cristiano de lo que yo nunca seré.
—Seguramente no alzarían ustedes las ruedas del suelo —dije yo, pensando en lo que había sucedido a los tipos que habían estado metiéndose con Christine en noviembre. Ellos habían perdido bastante más que la piel de los dedos.
—Sin embargo, lo hicimos —concluyó McCandless—. Cuando nos salpicó la gravilla, lo hizo desde las ruedas delanteras. No he podido comprender hasta ahora cómo pudo hacer ese truco. Es un poco misterioso y escalofriante, como te he dicho antes. Gerry Barlow, ese es uno de los que lo hizo, siempre declaró que LeBay metió en Christine de alguna manera la transmisión en las cuatro ruedas, pero yo no creo que haya ninguna posibilidad para eso, ¿no te parece?
—No —le respondí—. No creo que pudiera hacerse.
—No, no es posible —estuvo de acuerdo McCandless—. No se puede hacer. Bueno… Casi he devorado todo mi tiempo de tomarme el café, muchacho. Quiero volver a tomarme otro antes de terminar mi descanso. Te enviaré esa dirección si la tenemos. Creo que sí.
—Gracias, señor McCandless.
—Con mucho gusto, Dennis. Cuídate.
—Seguro. Usar pero no abusar, ¿no es así?
Se echó a reír.
—Eso es lo que, de todos modos, solíamos decir en el Quinto Batallón.
Colgó el teléfono.
Yo colgué lentamente y pensé en los coches que siguen moviéndose incluso cuando uno les ha alzado del suelo las ruedas motrices. Algo escalofriante. Era escalofriante, sí, señor, y McCandless todavía tenía cicatrices que lo de mostraban. Eso me hizo recordar algo que George LeBay me había dicho. Tenía también una cicatriz como resultado de su asociación con Roland LeBay. Y a medida que envejecía, su cicatriz seguía agrandándose.