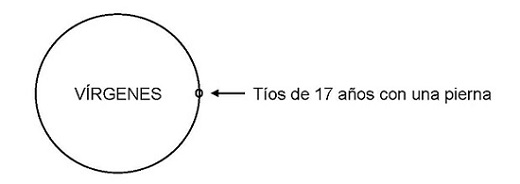
Tuya,
Hazel Grace.
Me desperté a las cuatro de la madrugada en Holanda, cuando todavía no había amanecido. Mis intentos de volver a dormirme fracasaron, así que me quedé tumbada, con el BiPAP bombeando el aire hacia dentro y hacia fuera, disfrutando de los sonidos del dragón, aunque deseando poder decidir cuándo respirar.
Releí Un dolor imperial hasta las seis, cuando mi madre se despertó y rodó hacia mí. Se frotó la cabeza contra mi hombro, lo que me pareció incómodo y ligeramente augustiniano.
El hotel nos trajo a la habitación el desayuno, que, para mi gran alegría, se componía de fiambres, entre muchas otras negativas del esquema de desayuno estadounidense. Para ir a cenar al Oranjee me había puesto el vestido que había planeado ponerme para ir a ver a Peter van Houten, así que, después de ducharme y alisarme un poco el pelo, pasé casi media hora debatiendo con mi madre las ventajas y los inconvenientes de la ropa que tenía, hasta que decidí vestirme lo más parecida posible a Anna en Un dolor imperial: las Converse, vaqueros oscuros, como ella siempre llevaba, y una camiseta azul claro.
La camiseta llevaba impresa la famosa obra surrealista de René Magritte en la que dibujó una pipa, y debajo escribió en letra cursiva: Ceci n’est pas une pipe («Esto no es una pipa»).
—No entiendo esta camiseta —me dijo mi madre.
—Peter van Houten la entenderá, créeme. En Un dolor imperial hay siete mil alusiones a Magritte.
—Pero es una pipa.
—No, no lo es —le dije—. Es un dibujo de una pipa. ¿Lo pillas? Todas las representaciones de algo son intrínsecamente abstractas. Es muy inteligente.
—¿Cómo has crecido tanto que entiendes cosas que confunden a tu vieja madre? —me preguntó—. Parece que fue ayer cuando le contaba a la Hazel de siete añitos por qué el cielo era azul. En aquella época pensabas que era un genio.
—¿Por qué el cielo es azul? —le pregunté.
—Porque sí —me contestó.
Me reí.
A medida que se acercaban las diez, estaba cada vez más nerviosa. Nerviosa por ver a Augustus, por conocer a Peter van Houten, por no haberme vestido bien, por si no encontrábamos la casa, ya que todas las casas de Amsterdam parecían iguales, por si nos perdíamos y no sabíamos volver al Filosoof… Era un manojo de nervios. Mi madre intentaba charlar conmigo, pero la verdad es que no la escuchaba. Estuve a punto de pedirle que subiera a asegurarse de que Augustus se había levantado cuando llamó a la puerta.
Abrí. Se quedó mirando mi camiseta y sonrió.
—Qué gracia —dijo.
—No me digas que te hacen gracia mis tetas —le contesté.
—Estoy aquí —nos recordó mi madre desde atrás.
Pero había conseguido que Augustus se ruborizara y lo había dejado tan fuera de juego que por fin pude alzar la mirada hacia él.
—¿Estás segura de que no quieres venir? —le pregunté a mi madre.
—Hoy voy al Rijksmuseum y al Vondelpark —me contestó—. Además, no entiendo su libro. Sin ánimo de ofender. Da las gracias a él y a Lidewij de nuestra parte, ¿vale?
—Vale —le dije.
Abracé a mi madre, que me dio un beso en la cabeza, por encima de la oreja.
La casa de Peter van Houten estaba justo después de girar la esquina del hotel, en la Vondelstraat, frente al parque. Número 158. Augustus me cogió de la mano, y con la otra mano agarró el carrito del oxígeno y subimos los tres peldaños que llevaban a la puerta de la calle, de color azul oscuro. El corazón me latía a toda prisa. Una puerta cerrada me separaba de las respuestas con las que soñaba desde que había leído por primera vez aquella última página inconclusa.
Desde dentro llegaba el sonido de un bajo a un volumen tan alto que las repisas de las ventanas vibraban. Me pregunté si Peter van Houten tenía un hijo al que le gustaba el rap.
Agarré la aldaba, con forma de cabeza de león, y llamé. La música siguió sonando.
—Quizá no oye la puerta con esta música —me dijo Augustus.
Cogió la cabeza de león y llamó más fuerte.
La música cesó y se oyó el sonido de unos pasos. Se deslizó un pestillo. Otro. La puerta se abrió con un chirrido. Un hombre barrigudo, con poco pelo, mejillas caídas y barba de una semana entrecerró los ojos deslumbrado. Llevaba un pijama azul celeste como los de las películas antiguas. Su cara y su barriga eran tan redondas y sus brazos tan flacos que parecía una bola de masa con cuatro palillos clavados.
—¿El señor Van Houten? —le preguntó Augustus alzando un poco la voz.
Cerró de un portazo. Desde el otro lado de la puerta oí un grito balbuceante y agudo:
—¡LIDEWIJ!
—¿Han llegado, Peter? —preguntó una mujer.
Lo oíamos todo desde fuera.
—Hay… Lidewij, hay dos apariciones adolescentes en la puerta.
—¿Apariciones? —preguntó la mujer con una bonita cadencia holandesa.
—Fantasmas, espectros, demonios, visitantes, extraterrestres, apariciones, Lidewij —contestó Van Houten—. ¿Cómo es posible que alguien que está haciendo un posgrado en literatura estadounidense maneje tan mal el inglés?
—Peter, no son extraterrestres. Son Augustus y Hazel, los jóvenes admiradores con los que te has escrito.
—¿Que son… qué? ¡Pensaba que estaban en Estados Unidos!
—Sí, pero los invitaste a venir, ¿recuerdas?
—¿Sabes por qué me marché de Estados Unidos, Lidewij? Para no tener que volver a ver a estadounidenses.
—Pero tú eres estadounidense.
—No puedo remediarlo, parece. Pero, en cuanto a esos estadounidenses, diles que se vayan ahora mismo, que ha sido un terrible error, que la invitación del bendito Van Houten era retórica, no real, que este tipo de ofertas deben entenderse simbólicamente.
Pensé que iba a vomitar. Miré a Augustus, que no apartaba los ojos de la puerta, y vi sus hombros caídos.
—No voy a hacerlo, Peter —contestó Lidewij—. Tienes que hablar con ellos. Debes hacerlo. Necesitas verlos. Necesitas ver que tu obra es importante.
—Lidewij, ¿me has engañado a propósito para organizarlo?
Siguió un largo silencio, y por fin la puerta se abrió. Van Houten nos miró alternativamente a Augustus y a mí, todavía con los ojos entrecerrados.
—¿Quién de los dos es Augustus Waters? —preguntó.
Augustus levantó la mano con cautela.
Van Houten asintió.
—¿Habías llegado a un acuerdo con esta chavala?
Por primera y única vez vi a un Augustus Waters que no sabía qué decir.
—Pues… —empezó a decir—, pues… yo… Hazel, pues… bueno…
—Este chico parece un poco retrasado —dijo Peter van Houten a Lidewij.
—¡Peter! —le regañó la chica.
—Bueno —continuó Peter van Houten tendiéndome la mano—, en cualquier caso, es un placer conocer a criaturas tan ontológicamente inverosímiles.
Le estreché la mano, que era fofa, y después se la tendió a Augustus. Me preguntaba qué quería decir «ontológicamente». A pesar de todo, me gustó. Augustus y yo estábamos juntos en el club de las criaturas inverosímiles. Nosotros y los ornitorrincos.
Por supuesto, había esperado que Peter van Houten estuviera cuerdo, pero el mundo no es una fábrica de conceder deseos. Lo importante era que la puerta estaba abierta y que estaba a punto de descubrir qué pasaba después del final de Un dolor imperial. Con eso bastaba. Lo seguimos a él y a Lidewij, dejamos atrás una enorme mesa de roble con solo dos sillas y llegamos a una sala de estar escalofriantemente aséptica. Parecía un museo, con la salvedad de que en las blancas paredes no había cuadros. En la sala, que parecía vacía, no había más que un sofá y un diván, ambos de metal y cuero negro. De pronto vi dos bolsas grandes de basura, llenas y arrugadas, debajo del sofá.
—¿Basura? —murmuré a Augustus en voz tan baja que pensé que nadie más podría oírlo.
—Cartas de admiradores —contestó Van Houten sentándose en el diván—. Nada menos que dieciocho años. No puedo abrirlas. Me aterrorizan. Las vuestras son las primeras cartas que he respondido, y ya veis lo que me ha pasado. Sinceramente, no me apetece nada saber quiénes son mis lectores.
Eso explicaba por qué nunca había contestado mis cartas. No las había leído. Me pregunté por qué las conservaba, por lo demás en una sala de estar vacía. Van Houten subió los pies encima del diván, cruzó las zapatillas y se reclinó en el sofá. Augustus y yo nos sentamos juntos, aunque no pegados.
—¿Queréis desayunar algo? —nos preguntó Lidewij.
Había empezado a decir que ya habíamos comido cuando Peter me interrumpió.
—Es demasiado temprano para desayunar, Lidewij.
—Bueno, son estadounidenses, Peter, así que para ellos son más de las doce.
—Entonces es demasiado tarde para desayunar —replicó—. Pero, bueno, como para ellos es mediodía, deberíamos tomarnos una copa. ¿Un whisky? —me preguntó.
—Pues… no. No quiero nada, gracias —le contesté.
—¿Augustus Waters? —preguntó Van Houten girando la cara hacia Gus.
—No, gracias.
—Pues solo para mí, Lidewij. Whisky con agua, por favor. —Y volvió a dirigirse a Augustus—: ¿Sabes cómo preparamos el whisky con agua en esta casa?
—No, señor —le contestó Augustus.
—Servimos whisky en un vaso, después pensamos en agua, y mezclamos el whisky real con la idea abstracta del agua.
—Quizá podrías comer algo antes, Peter —dijo Lidewij.
—Cree que tengo problemas con la bebida —respondió mirándonos a nosotros.
—Y creo que ha salido el sol —contestó Lidewij.
Aun así, la mujer se dirigió al mueble bar del salón, sacó una botella de whisky, llenó medio vaso y se lo llevó. Peter van Houten dio un sorbo y se incorporó.
—Una bebida tan buena merece la mejor postura —comentó.
Fui consciente de mi postura y me incorporé un poco en el sofá. Me coloqué bien los tubos. Mi padre siempre me decía que puedes hacerte una idea de las personas por cómo tratan a los camareros y a sus ayudantes. Según este criterio, Peter van Houten era seguramente el tipo más despreciable del mundo.
—Así que te gusta mi libro —le dijo a Augustus después de dar otro sorbo.
—Sí —dije en nombre de Augustus—. Y sí, pedimos… Bueno, Augustus pidió como deseo conocerlo para que pudiéramos venir a Amsterdam y nos contara qué pasa después del final de Un dolor imperial.
Van Houten no dijo nada. Se limitó a dar un largo trago de whisky.
—De alguna manera, su libro es lo que nos unió —dijo Augustus un minuto después.
—Pero no estáis juntos —comentó sin mirarme.
—Lo que nos acercó —dije yo.
Esta vez se dirigió a mí:
—¿Te has vestido cómo ella a propósito?
—¿Como Anna? —le pregunté.
Me miró fijamente sin contestarme.
—Más o menos —dije.
Volvió a dar otro largo trago e hizo una mueca.
—No tengo problemas con la bebida —comentó en voz innecesariamente alta—. Mantengo una relación churchilliana con el alcohol. Puedo soltar bromas, gobernar Inglaterra y hacer lo que me dé la gana, menos no beber.
Lanzó una mirada a Lidewij y señaló el vaso con la cabeza. La chica lo cogió y volvió al mueble bar.
—Solo la idea de agua, Lidewij —le ordenó.
—Sí, ya lo sé —le contestó su asistente con acento casi estadounidense.
Llegó la segunda copa. Van Houten volvió a estirar la columna por respeto. Se quitó las zapatillas. Tenía los pies muy feos. Estaba mandando al traste mi idea de un escritor genial. Pero tenía las respuestas que estaba esperando.
—Bueno, pues… —dije— ante todo, queremos agradecerle la cena de ayer y…
—¿Les pagamos la cena ayer? —preguntó Van Houten a Lidewij.
—Sí, en el Oranjee.
—Ah, sí. Bueno, creedme si os digo que no tenéis que agradecérmela a mí, sino a Lidewij, que tiene un don especial para gastarse mi dinero.
—Ha sido un placer —dijo Lidewij.
—Bueno, gracias en cualquier caso —contestó Augustus.
Su tono delataba que estaba molesto.
—En fin, aquí me tenéis —dijo Van Houten al rato—. ¿Qué queréis preguntarme?
—Pues… —dijo Augustus.
—Con lo inteligente que parecía por escrito… —añadió Van Houten a Lidewij mirando a Augustus—. Quizá el cáncer le ha abierto una brecha en el cerebro.
—¡Peter! —exclamó Lidewij, lógicamente horrorizada.
También yo estaba horrorizada, pero el hecho de que un tipo fuera tan despreciable como para no tratarnos con cierta deferencia tenía un punto simpático.
—En realidad queremos hacerle varias preguntas —le respondí—. Le hablé de ellas en mi e-mail. No sé si lo recuerda.
—No.
—Le falla la memoria —dijo Lidewij.
—Si solo me fallara la memoria… —le contestó Van Houten.
—Lo que queremos preguntarle…
—Habla en plural mayestático —apuntó Peter sin dirigirse a nadie en concreto.
Otro trago. No tenía ni idea de a qué sabía el whisky, pero, si se parecía al champán, no entendía cómo podía beber tanto, tan deprisa y tan temprano.
—¿Conoces la paradoja de la tortuga de Zenón? —me preguntó.
—Lo que queremos preguntarle es qué sucede con los personajes después del final del libro, en concreto la madre…
—Te equivocas si piensas que tengo que escuchar tu pregunta para poder responderla. ¿Conoces al filósofo Zenón?
Negué ligeramente con la cabeza.
—Una lástima. Zenón fue un filósofo presocrático que se dice que descubrió cuarenta paradojas en la visión del mundo de Parménides… Seguro que sabes quién es Parménides.
Asentí, aunque no sabía quién era Parménides.
—Menos mal —dijo—. Zenón se dedicó sistemáticamente a poner de manifiesto las inexactitudes y las simplificaciones de Parménides, lo cual no era tan complicado, porque Parménides siempre se equivocó en todo. Parménides tiene valor exactamente en el mismo sentido que tiene valor conocer a alguien que elige el caballo equivocado cada vez que lo llevas a una carrera. Pero lo más importante de Zenón… Espera, dime si sabes algo de hip-hop sueco.
Me preguntaba si Peter van Houten estaba tomándonos el pelo. Augustus le contestó por mí:
—Muy poco.
—Vale, pero seguramente conocéis Fläcken, el primer álbum de Afasi och Filthy.
—No, no lo conocemos —contesté por los dos.
—Lidewij, pon «Bomfalleralla» inmediatamente.
Lidewij se acercó a un reproductor de MP3, giró un poco la rueda y presionó un botón. Un rap resonó por todo el salón. Parecía un rap típico, solo que la letra era en sueco.
Cuando acabó la canción, Peter van Houten nos miró expectante, con los ojos abiertos como platos.
—¿Sí? —preguntó—. ¿Sí?
—Lo siento, pero no hablamos sueco —le dije.
—Por supuesto que no. Yo tampoco. ¿Quién mierda habla sueco? Lo importante no es las gilipolleces que dicen las voces, sino lo que las voces sienten. Seguro que sabéis que solo hay dos sentimientos, el amor y el odio, y Afasi och Filthy navega entre ambos con una facilidad que sencillamente es imposible encontrar en el hip-hop fuera de Suecia. ¿Queréis que os la vuelva a poner?
—¿Está de broma? —le preguntó Gus.
—¿Cómo?
—¿Está representando una obra de teatro? ¿Es eso? —preguntó mirando a Lidewij.
—Me temo que no —le contestó Lidewij—. No siempre es… No suele…
—Oh, cállate, Lidewij. Rudolf Otto decía que si no te has topado con el noúmeno, si no has experimentado un contacto no racional con el mysterium tremendum, entonces su obra no era para ti. Y yo os digo a vosotros, chavales, que si no oís cómo responde al miedo Afasi och Filthy, entonces mi obra no es para vosotros.
Vuelvo a repetir que era un rap totalmente normal, solo que en sueco.
—Bueno… —le dije—. Volviendo a Un dolor imperial… Cuando el libro acaba, la madre de Anna está a punto…
Van Houten me interrumpió. Repiqueteó con el vaso mientras hablaba hasta que Lidewij volvió a llenárselo.
—Zenón es famoso sobre todo por su paradoja de la tortuga. Imaginemos que haces una carrera con una tortuga. La tortuga empieza a correr con diez metros de ventaja. En el tiempo que tardas en recorrer esos diez metros, la tortuga quizá ha avanzado uno. Y en el tiempo que tardas en recorrer esa distancia, la tortuga sigue avanzando, y así indefinidamente. Eres más rápida que la tortuga, pero nunca podrás alcanzarla. Solo podrás reducir su ventaja.
»Por supuesto, te limitas a adelantar a la tortuga sin prestar atención a lo que implica, pero la cuestión de cómo puedes hacerlo resulta ser increíblemente complicada, y nadie pudo resolverla hasta que Cantor nos mostró que hay infinitos más grandes que otros infinitos.
—Pues… —dije.
—Supongo que esto responde a tu pregunta —me dijo muy seguro de sí mismo.
Y bebió un trago generoso.
—La verdad es que no —le contesté—. Nos preguntábamos si al final de Un dolor imperial…
—Abomino de todo lo que dice esa putrefacta novela —me cortó Van Houten.
—No —dije yo.
—¿Perdón?
—No, es inaceptable —añadí—. Entiendo que la historia acaba en mitad de una frase porque Anna muere o está demasiado enferma para seguir, pero usted dijo que nos contaría qué les sucede a los personajes, y por eso estamos aquí, y necesitamos… necesito que me lo cuente.
Van Houten suspiró y dio otro trago.
—Muy bien. ¿Qué historia te interesa?
—La de la madre de Anna, el Tulipán Holandés, el hámster Sísifo… En fin, lo que les sucede a todos los demás personajes.
Van Houten cerró los ojos, resopló inflando las mejillas y alzó la mirada hacia las vigas de madera que cruzaban el techo.
—El hámster —dijo un momento después—. Christine adopta al hámster.
Christine era una amiga de Anna de antes de la enfermedad. Tenía sentido. Christine y Anna jugaban con Sísifo en varias escenas.
—Christine lo adopta, vive un par de años más después de que acaba la novela y muere en paz mientras duerme.
Por fin avanzábamos.
—Muy bien —le dije—. Muy bien. ¿Y el Tulipán Holandés? ¿Es un farsante? ¿Se casa con la madre de Anna?
Van Houten seguía contemplando las vigas del techo. Dio un trago. El vaso volvía a estar casi vacío.
—Lidewij, no puedo. No puedo. No puedo.
Bajó la mirada hasta mí.
—Al Tulipán Holandés no le sucede nada. Ni es un farsante ni deja de serlo. Es Dios. Es obviamente, y sin lugar a dudas, una representación metafórica de Dios, así que preguntar qué ha sido de él es intelectualmente equivalente a preguntar qué ha sido de los ojos incorpóreos del doctor T. J. Eckleburg en Gatsby. ¿Se casó con la madre de Anna? Estamos hablando de una novela, querida niña, no de un acontecimiento histórico.
—Vale, pero seguramente ha pensado qué sucede con ellos, quiero decir como personajes, al margen de su significado metafórico y todo eso.
—Son ficciones —me contestó volviendo a repiquetear el vaso—. No les sucede nada.
—Dijo que me lo contaría —insistí.
Me dije a mí misma que tenía que ser firme. Tenía que mantener su dispersa atención en mis preguntas.
—Es posible, pero tenía la errónea impresión de que no podrías cruzar el Atlántico. Pretendía… reconfortarte, supongo. Debería habérmelo pensado mejor. Pero, para serte del todo sincero, esa infantil idea de que el autor de una novela sabe algo de sus personajes… es ridícula. Esa novela surgió de garabatos en un papel, querida. Los personajes que la habitan no tienen vida fuera de esos garabatos. ¿Qué sucede con ellos? Todos dejan de existir en el momento en que acaba la novela.
—No —dije levantándome del sofá—. No. Eso lo entiendo, pero es imposible no imaginarles un futuro. Y usted es la persona más cualificada para imaginar ese futuro. Algo le sucedió a la madre de Anna. O se casó o no se casó. O se fue a Holanda a vivir con el Tulipán Holandés o no. O tuvo más hijos o no. Necesito saber qué le pasó.
Van Houten frunció los labios.
—Lamento no poder satisfacer tus caprichos infantiles, pero me niego a compadecerte, como estás acostumbrada.
—No quiero su compasión —le contesté.
—Como todos los niños enfermos —me dijo con tono indiferente—, dices que no quieres compasión, pero tu propia existencia depende de ella.
—Peter —añadió Lidewij.
Pero Van Houten se reclinó y siguió hablando. Las palabras se gestaban en su boca de borracho.
—Es inevitable que los niños enfermos se queden atrás. Estás destinada a vivir los días que te quedan como la niña que eras cuando te diagnosticaron la enfermedad, la niña que cree que hay vida después del final de una novela. Y nosotros, como adultos, te compadecemos, así que pagamos tus tratamientos y tus máquinas de oxígeno. Te damos de comer y de beber aunque hay pocas posibilidades de que vivas lo suficiente…
—¡PETER! —gritó Lidewij.
—Eres un efecto colateral —siguió diciendo Van Houten— de un proceso evolutivo al que le importan poco las vidas individuales. Eres un experimento de mutación fallido.
—¡DIMITO! —gritó Lidewij con lágrimas en los ojos.
Pero yo no estaba enfadada. Van Houten buscaba la manera más hiriente de decirme la verdad, pero por supuesto yo ya sabía la verdad. Había pasado años contemplando el techo de mi habitación y de la UCI, de modo que hacía mucho tiempo que había encontrado las maneras más hirientes de imaginar mi enfermedad. Di un paso hacia él.
—Escúchame, gilipollas —le dije—. No puedes decirme nada sobre la enfermedad que no sepa. Necesito única y exclusivamente una cosa de ti antes de que salga de tu vida para siempre: ¿QUÉ LE SUCEDE A LA MADRE DE ANNA?
Alzó ligeramente su fofa barbilla hacia mí y se encogió de hombros.
—Puedo decirte lo que le sucede tanto como lo que le pasa al narrador de Proust, a la hermana de Holden Caulfield o a Huckleberry Finn cuando se marcha al oeste.
—¡GILIPOLLECES! Puras gilipolleces. ¡Dímelo de una vez! ¡Invéntate algo!
—No, y te agradecería que no dijeras palabrotas en mi casa. No es propio de una señorita.
Seguía sin estar enfadada, pero ponía todo mi empeño en conseguir lo que me había prometido. Algo se apoderó de mí, me acerqué a Van Houten y le pegué un golpe en la abotargada mano que sujetaba el vaso de whisky. El resultado fue que el whisky le salpicó toda la cara, y el vaso le rebotó en la nariz, dio vueltas por los aires y se estrelló con un ruido espantoso contra el viejo suelo de madera.
—Lidewij —dijo Van Houten con tono tranquilo—, un martini, por favor. Solo una gota de vermut.
—He dimitido —le contestó la chica.
—No seas ridícula.
No sabía qué hacer. Ser buena no había funcionado. Ser mala tampoco. Necesitaba una respuesta. Había hecho un largo camino y le había robado a Augustus su deseo. Necesitaba saberlo.
—¿Alguna vez te has parado a preguntarte por qué te importan tanto tus estúpidas preguntas? —me dijo arrastrando las palabras.
—¡LO PROMETISTE! —grité.
Creí oír el llanto de impotencia de Isaac la noche de los trofeos rotos.
Van Houten no me contestó.
Estaba todavía frente a él, esperando que me dijera algo, cuando sentí que Augustus me cogía del brazo y tiraba de mí hacia la puerta. Lo seguí mientras Van Houten despotricaba sobre lo ingratos que eran los adolescentes de hoy en día y cómo se había perdido la educación, y Lidewij, histérica, le gritaba en holandés a toda velocidad.
—Tendréis que perdonar a mi exasistente —dijo Van Houten—. El holandés es más una enfermedad de la garganta que una lengua.
Augustus siguió tirando de mí hasta que cruzamos la puerta de la calle y salimos a la mañana primaveral, con el confeti cayendo de los olmos.
Para mí no existían las huidas deprisa y corriendo, pero bajamos la escalera, Augustus sujetando mi carrito, y emprendimos el regreso al Filosoof por una acera desigual de imbricados ladrillos rectangulares. Por primera vez desde los columpios me eché a llorar.
—Hey —me dijo Augustus tocándome la cintura—. Eh, no pasa nada.
Asentí y me sequé la cara con el dorso de la mano.
—Es un capullo.
Volví a asentir.
—Te escribiré un epílogo —me dijo Gus.
Me hizo llorar con más fuerza.
—Sí —continuó—, lo escribiré. Mejor que cualquier mierda que pueda escribir ese borracho. Se le ha reblandecido el cerebro. Ni siquiera recuerda que escribió el libro. Puedo escribir diez veces la historia que pueda escribir ese tipo. Habrá sangre, tripas y sacrificio. Un dolor imperial y El precio del amanecer se dan la mano. Te encantará.
Seguí asintiendo y fingiendo sonreír. Augustus me abrazó. Sus fuertes brazos me apretaron contra su pecho musculoso y le mojé un poco el jersey, pero luego me recuperé un poco y pude hablar.
—He gastado tu deseo en este gilipollas —le dije apoyada contra su pecho.
—Hazel Grace, no. Estoy de acuerdo en que has gastado mi único deseo, pero no en él. Lo has gastado en nosotros.
Oí el sonido de unos tacones corriendo hacia nosotros por la acera y me giré. Era Lidewij, con el lápiz de ojos corrido por toda la cara y horrorizada, con razón.
—Quizá podríamos ir a la casa de Ana Frank —dijo.
—Yo no voy a ninguna parte con ese monstruo —le respondió Augustus.
—Él no está invitado —contestó Lidewij.
Augustus, protector, seguía abrazándome. Me acarició la cara con una mano.
—No creo que… —empezó a decir.
Pero lo interrumpí.
—Tenemos que ir.
Todavía quería respuestas de Van Houten, pero no era lo único. Solo me quedaban dos días en Amsterdam con Augustus Waters. No iba a permitir que un viejo patético me los echara a perder.
Lidewij conducía un viejo Fiat gris con un motor que sonaba como una niña de cuatro años nerviosa. Mientras circulábamos por las calles de Amsterdam, no dejaba de pedirnos disculpas.
—Lo siento mucho. No tiene excusa. Está muy enfermo —nos dijo—. Pensé que veros lo ayudaría. Quería que viera que su obra ha influido en vidas reales, pero… Lo siento mucho. Ha sido bochornoso.
Ni Augustus ni yo dijimos nada. Yo iba en el asiento trasero, detrás de él. Pasé la mano entre la carrocería del coche y su asiento para buscar la suya, pero no la encontré.
—He seguido trabajando con él porque creo que es un genio y porque me paga muy bien —siguió diciendo Lidewij—, pero se ha convertido en un monstruo.
—Supongo que se hizo bastante rico con el libro —le contesté.
—Oh, no, no. Es un Van Houten —me contestó—. En el siglo XVII un antepasado suyo descubrió cómo mezclar cacao en agua. Algunos Van Houten se trasladaron a Estados Unidos hace mucho, y Peter desciende de ellos, pero vino a vivir a Holanda después de publicar su novela. Es una vergüenza para su importante familia.
El motor gritó. Lidewij cambió de marcha y cruzamos un puente sobre un canal.
—Son sus circunstancias —nos dijo—. Las circunstancias lo han hecho tan cruel. No es malo. Pero hoy no pensaba que… Cuando ha dicho esas barbaridades, no podía creérmelo. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo.
Tuvimos que aparcar a una manzana de la casa de Ana Frank. Mientras Lidewij hacía cola para sacar nuestras entradas, me senté con la espalda apoyada en un pequeño árbol y observé las casas flotantes amarradas en el canal Prinsengracht. Augustus estaba de pie ante mí, trazando pequeños círculos con mi carrito del oxígeno y contemplando cómo giraban las ruedas. Quería que se sentara a mi lado, pero sabía que le resultaba muy difícil sentarse, y todavía más levantarse.
—¿Estás bien? —me preguntó.
Me encogí de hombros y alargué una mano para tocarle la pierna. Era su pierna falsa, pero dejé la mano. Me miró desde arriba.
—Quería… —le dije.
—Ya sé —me contestó—, ya sé, pero por lo visto el mundo no es una fábrica de conceder deseos.
Me hizo sonreír un poco.
Lidewij volvió con las entradas, pero con sus finos labios fruncidos en un gesto preocupado.
—No hay ascensor —nos dijo—. Lo siento muchísimo.
—No pasa nada —le dije.
—No, hay muchas escaleras —dijo—. De escalones altos.
—No pasa nada —repetí.
Augustus empezó a decir algo, pero lo interrumpí.
—No pasa nada. Puedo subir.
Empezamos en una sala que mostraba un vídeo sobre los judíos en Holanda, la invasión nazi y la familia Frank. Luego subimos a la casa del canal en la que estuvo la empresa de Otto Frank. La escalera era pronunciada tanto para Augustus como para mí, pero me sentía fuerte. Enseguida contemplé la famosa estantería que había ocultado a Ana Frank, a su familia y a otras cuatro personas. Estaba separada de la pared, y detrás de ella había una escalera todavía más pronunciada, de una anchura en la que solo cabía una persona. Había gente visitando la casa, y yo no quería que tuvieran que esperarme, pero Lidewij les pidió un poco de paciencia y empecé a subir. Lidewij me siguió con el carrito, y detrás de ella subió Gus.
Eran catorce escalones. No dejaba de pensar en la gente que iba detrás de nosotros —en su mayoría adultos que hablaban diferentes lenguas— y me sentía incómoda, como un fantasma que reconforta y atormenta a la vez, pero por fin llegué a una inquietante habitación vacía y me apoyé en la pared. Mi cerebro decía a mis pulmones: «Ya está, ya está, tranquilos, ya está», y mis pulmones decían a mi cerebro: «Ay, aquí nos morimos». Ni siquiera había visto llegar a Augustus, que se acercó, se pasó la mano por la frente, como diciendo «¡uf!».
—Eres una campeona —me dijo.
Tras varios minutos apoyada en la pared, me dirigí a la siguiente habitación, la que Ana compartió con el dentista Fritz Pfeffer. Era diminuta y no tenía un solo mueble. Nunca pensarías que alguien vivió en aquella habitación si no fuera porque las fotos de revistas y periódicos que Ana Frank pegó en la pared seguían ahí.
Otra escalera conducía a la habitación en la que vivió la familia Van Pels, más pronunciada todavía que la anterior y con dieciocho peldaños, básicamente una escalera de mano con pretensiones. Llegué al umbral, miré hacia arriba y pensé que no podía, pero sabía que el único camino era subir.
—Volvamos —dijo Gus detrás de mí.
—Estoy bien —le contesté en voz baja.
Es una tontería, pero pensaba que se lo debía —a Ana Frank, quiero decir—, porque ella estaba muerta y yo no, porque se había pasado mucho tiempo en silencio y con las persianas bajadas, lo había hecho todo bien, pero aun así murió, de modo que yo tenía que subir los escalones y ver el resto del espacio en el que vivió durante años, antes de que llegara la Gestapo.
Empecé a subir la escalera casi a gatas, como una niña, al principio despacio para poder respirar, pero después un poco más deprisa porque sabía que no iba a poder respirar y quería llegar arriba antes de estar agotada. La oscuridad invadía mi campo de visión mientras me arrastraba por los dieciocho escalones de mierda. Por fin llegué, casi ciega, con náuseas y con los músculos de las piernas y de los brazos pidiendo oxígeno a gritos. Me desplomé contra una pared jadeando. Por encima de mí había una estructura cuadrada de vidrio clavada en la pared. Alcé los ojos para ver el techo a través de ella e intenté no desmayarme.
Lidewij se agachó a mi lado.
—Ya estás arriba del todo. No hay más escaleras.
Asentí. Me daba más o menos cuenta de que las personas que me rodeaban me miraban preocupadas, de que Lidewij hablaba en voz baja con varios visitantes en una lengua, luego en otra, y en otra más, de que Augustus estaba de pie frente a mí y me acariciaba el pelo con una mano.
Largo rato después Lidewij y Augustus me ayudaron a levantarme y vi lo que protegía la estructura de vidrio: marcas a lápiz en el papel pintado que señalaban cómo habían ido creciendo los niños en el anexo durante el período en que vivieron allí, centímetro a centímetro, hasta que no pudieron seguir creciendo.
Allí terminaba la zona en la que vivieron los Frank, pero el museo continuaba. En un largo y estrecho vestíbulo había fotos de las ocho personas que vivieron en el anexo y descripciones de cómo, dónde y cuándo murieron.
—Fue el único miembro de la familia que sobrevivió a la guerra —nos contó Lidewij refiriéndose a Otto, el padre de Ana.
Hablaba en susurros, como si estuviéramos en una iglesia.
—En realidad no sobrevivió a una guerra, sino a un genocidio —dijo Augustus.
—Es cierto —respondió Lidewij—. No sé cómo es posible seguir adelante sin tu familia. No lo sé.
Mientras leía la información sobre los siete que murieron, pensaba en Otto Frank, que dejó de ser padre, y lo único que le quedó tras perder a su mujer y a sus dos hijas fue un diario. Al final del vestíbulo, un libro enorme, más grande que un diccionario, contenía los nombres de los ciento tres mil holandeses que murieron en el Holocausto. (Una etiqueta en la pared explicaba que solo sobrevivieron cinco mil deportados judíos, cinco mil Otto Frank). El libro estaba abierto por la página en la que aparecía el nombre de Ana Frank, pero lo que me llamó la atención fue que justo debajo de su nombre había cuatro Aron Frank. Cuatro. Cuatro Aron Frank sin museo, sin detalles históricos y sin nadie que llorara por ellos. Decidí en silencio recordar y rezar por los cuatro Aron Frank mientras estuviera viva. (Quizá algunos necesiten creer en un Dios real y omnipotente para rezar, pero yo no).
Cuando llegábamos al final de la sala, Gus se detuvo.
—¿Estás bien? —me preguntó.
Asentí.
—Lo peor es que casi se salva, ¿sabes? —me dijo señalando la foto de Ana—. Murió unas semanas antes de que los liberaran.
Lidewij se alejó unos pasos para ver un vídeo, y yo cogí a Augustus de la mano mientras entrábamos en la siguiente sala. Era una sala triangular con cartas que Otto Frank escribió en los meses en que buscaba a sus hijas. En medio de la sala, en la pared, se proyectaba un vídeo en el que aparecía Otto Frank hablando en inglés.
—¿Quedan nazis a los que pueda perseguir y llevar ante la justicia? —me preguntó Augustus mientras nos acercábamos a las vitrinas para leer las cartas de Otto y las sangrantes respuestas, que decían que no, nadie había visto a sus hijas tras la liberación.
—Creo que están todos muertos, pero no creo que los nazis tuvieran el monopolio del mal.
—Es verdad —me contestó—. Podemos hacer una cosa, Hazel Grace: nos unimos y formamos juntos una patrulla de discapacitados que clame por todo el mundo, repare daños, defienda a los débiles y proteja a los que estén en peligro.
Aunque era su sueño, no el mío, acepté. Al fin y al cabo, él había aceptado el mío.
—La audacia será nuestra arma secreta —le dije.
—Nuestras gestas sobrevivirán mientras el ser humano tenga voz —dijo Augustus.
—Incluso después, cuando los robots recuerden lo absurdos que eran los sacrificios y la piedad de los hombres.
—Los robots se reirán de nuestra valiente locura —dijo—. Pero algo en sus corazones de hierro anhelará haber vivido y haber muerto como nosotros, cumpliendo nuestra misión como héroes.
—Augustus Waters —le dije.
Alcé la mirada hacia él y pensé que no estaba bien besar a alguien en la casa de Ana Frank, pero luego pensé que, al fin y al cabo, Ana Frank besó a alguien en la casa de Ana Frank, y que seguramente nada le habría gustado más para su casa que verla convertida en un lugar en el que jóvenes irreparablemente destrozados se abandonan al amor.
Otto Frank decía en el vídeo, en su inglés con acento: «Debo decir que me sorprendió mucho que los pensamientos de Ana fueran tan profundos».
Nos besamos. Solté el carrito del oxígeno y le pasé la mano por la nuca, y él me alzó por la cintura hasta dejarme de puntillas. Cuando sus labios entreabiertos rozaron los míos, empecé a sentir que me faltaba la respiración, pero de una manera nueva y fascinante. El mundo que nos rodeaba se esfumó, y por un extraño momento me gustó realmente mi cuerpo. De pronto, aquel cuerpo destrozado por el cáncer que llevaba años arrastrando parecía merecer la batalla, los tubos en el pecho, las cánulas y la incesante traición de los tumores.
«Era una Ana muy diferente de la que había conocido como mi hija. La verdad es que nunca mostraba este tipo de sentimientos íntimos», continuó diciendo Otto Frank.
El beso se prolongó mientras Otto Frank seguía hablando detrás de mí.
«Y como yo mantenía una excelente relación con Ana, mi conclusión es que la mayoría de los padres no conocen realmente a sus hijos».
Me di cuenta de que tenía los ojos cerrados y los abrí. Augustus estaba mirándome, sus ojos azules más cerca de mí que nunca, y detrás de él una multitud había formado a nuestro alrededor una especie de grueso corro. Pensé que estarían enfadados. Horrorizados. Estos jovencitos y sus hormonas, pegándose el lote debajo de un vídeo que reproducía la voz quebrada de un padre que había perdido a sus hijas.
Me separé de Augustus, que me dio un beso en la frente mientras yo miraba fijamente mis Converse. Entonces empezaron a aplaudir. Toda aquella gente, aquellos adultos, empezó a aplaudir, y alguien gritó «¡Bravo!» con acento europeo. Augustus se inclinó hacia delante con una sonrisa. Yo, riéndome, hice una ligera reverencia justo cuando volvía a estallar un aplauso.
Nos dispusimos a bajar, pero primero dejamos que aquellos adultos pasaran por delante de nosotros. Justo antes de llegar a la cafetería (donde un bendito ascensor nos llevó a la planta baja y a la tienda del museo) vimos páginas del diario de Ana y también su libro de citas, que no se había publicado. Este libro estaba abierto en una página que contenía citas de Shakespeare. Ana había anotado: «¿Quién es tan firme que no se le pueda seducir?».
Lidewij nos acompañó en coche al Filosoof. Aunque estaba lloviznando, Augustus y yo nos quedamos en la acera, frente al hotel, mojándonos poco a poco.
Augustus: Tendrías que descansar un rato.
Yo: Estoy bien.
Augustus: Bien. (Pausa). ¿En qué piensas?
Yo: En ti.
Augustus: ¿En qué de mí?
Yo: «No sé qué preferir, / si la belleza de las inflexiones / o la belleza de las insinuaciones, / el mirlo cuando silba / o cuando acaba de hacerlo».
Augustus: Qué sexy eres.
Yo: Podríamos ir a tu habitación.
Augustus: He oído ideas peores.
Nos apretamos en el diminuto ascensor, todo él, incluso el techo, de espejo. Tuvimos que tirar de la puerta para cerrar, y luego el viejo cacharro chirrió mientras subía lentamente al segundo piso. Estaba cansada, sudorosa y preocupada por estar hecha un asco y oler fatal, pero aun así besé a Augustus en el ascensor. Él se apartó un poco, señaló un espejo y dijo:
—Mira, infinitas Hazel.
—Hay infinitos más grandes que otros infinitos —contesté arrastrando las palabras e imitando a Van Houten.
—Menudo mamarracho de mierda —añadió Augustus.
Tardamos una eternidad en llegar al segundo piso. Al final, el ascensor dio una sacudida, se detuvo y Augustus empujó la puerta de espejo. Cuando estaba medio abierta, hizo un gesto de dolor y dejó de empujarla un segundo.
—¿Estás bien? —le pregunté.
—Sí, sí —me contestó—. Es solo que la puerta pesa demasiado, me temo.
Volvió a empujar y la abrió. Me dejó salir antes que él, por supuesto, pero no sabía hacia dónde dirigirme, así que me quedé parada junto a la puerta del ascensor. Gus se detuvo también, con la cara todavía contraída.
—¿Estás bien? —volví a preguntarle.
—Solo en baja forma, Hazel Grace. No hay problema.
Estábamos en medio del vestíbulo. Augustus no se dirigía hacia su habitación, y yo no sabía cuál era. Al ver que no salíamos de aquel punto muerto, llegué a la conclusión de que estaba intentando encontrar la manera de no enrollarse conmigo, de que no debería habérselo propuesto yo, de que no era propio de una señorita, y por lo tanto no le había gustado a Augustus Waters, que me miraba imperturbable, intentando que se le ocurriera una manera de zafarse de la situación con elegancia.
Y por fin, tras una eternidad, me dijo:
—Es por encima de la rodilla. Se estrecha un poco y luego solo hay piel. La cicatriz es asquerosa, pero solo parece…
—¿Qué? —le pregunté.
—Mi pierna —me contestó—. Así estás preparada por si… quiero decir, por si la ves y…
—Venga, supéralo de una vez.
Avancé los dos pasos que me separaban de él, lo besé muy fuerte, presionándolo contra la pared, y seguí besándolo mientras se hurgaba en el bolsillo buscando la llave de la habitación.
Nos metimos sigilosamente en la cama. El oxígeno limitaba un poco mi libertad de movimientos, pero aun así me coloqué encima de él, le quité el jersey y saboreé el sudor de su piel por debajo de la clavícula mientras le susurraba: «Te quiero, Augustus Waters». Al oírmelo decir, su cuerpo se relajó. Extendió los brazos e intentó quitarme la camiseta, pero se quedó enredada en el tubo. Me reí.
—¿Cómo puedes desnudarte todos los días? —me preguntó mientras yo desenredaba la camiseta.
Fue una estupidez, pero de pronto se me ocurrió que mis bragas de color rosa no pegaban con mi sujetador violeta, como si los chicos se fijaran en estas cosas. Me deslicé debajo del edredón y me quité los vaqueros y los calcetines. Y después contemplé el baile del edredón mientras Augustus, debajo de él, se quitaba primero los vaqueros y después la pierna.
Nos tumbamos boca arriba, muy juntos, tapados con el edredón, y un segundo después alargué la mano hasta su muslo y la deslicé hacia abajo, hacia el muñón, donde estaba la gruesa cicatriz. Agarré el muñón un instante, y Augustus se estremeció.
—¿Te duele? —le pregunté.
—No —me contestó.
Se colocó de lado y me besó.
—Estás buenísimo —le dije con la mano todavía en su pierna.
—Empiezo a pensar que te dan morbo los amputados —me contestó sin dejar de besarme.
Me reí.
—Me da morbo Augustus Waters —le expliqué.
La cosa fue exactamente lo contrario de lo que me había imaginado: lenta, paciente, silenciosa y ni especialmente dolorosa ni especialmente extasiante. Tuvimos problemas con los condones, a los que no presté demasiada atención. No rompimos el cabezal. No gritamos. La verdad es que seguramente fue la vez que pasamos más tiempo juntos sin hablar.
Solo una cosa siguió el estereotipo: después, cuando tenía la cara apoyada en el pecho de Augustus y escuchaba los latidos de su corazón, me dijo:
—Hazel Grace, se me cierran literalmente los ojos.
—Abusas de la literalidad —le contesté.
—No —me dijo—. Estoy muy cansado.
Giró la cara, y yo seguí con el oído sobre su pecho, escuchando sus pulmones ajustarse al ritmo del sueño. Al rato me levanté, me vestí, encontré un bloc con el membrete del hotel Filosoof y le escribí una carta de amor:
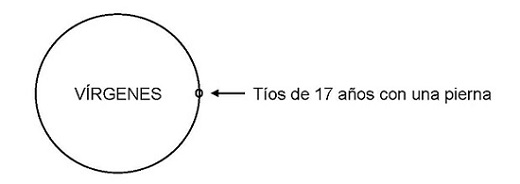
Tuya,
Hazel Grace.