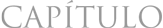
9

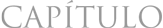
9

Bella se recostó contra la pared del pasillo y comenzó a trenzarse mechones de pelo, algo que siempre hacía cuando estaba nerviosa.
Había escuchado que los miembros de la Hermandad eran casi una especie aparte, pero nunca creyó que fuera verdad. Hasta ese momento. Esos dos machos no sólo eran colosales en lo físico; también irradiaban dominación. Diablos, hacían que su hermano pareciera un aficionado en el campo de la agresividad, y eso que Rehvenge era el tipo más rudo que conocía.
Dios santo, ¿qué había hecho llevando allí a Mary y a John? Estaba un poco menos preocupada por el chico, pero con Mary era otro cantar. La forma en que el guerrero rubio había actuado con ella anunciaba problemas graves. Sin sospecharlo, había puesto a hervir un mar de lujuria, y los miembros de la Hermandad de la Daga Negra no estaban acostumbrados a ser rechazados. Por lo que había oído contar, cuando querían una hembra, la tomaban.
Por fortuna, no se les conocía como violadores, aunque por lo que acababa de ver, no tendrían ninguna necesidad de serlo. Los cuerpos de esos guerreros estaban hechos para el sexo. Copular con uno de ellos, ser poseída por toda esa potencia, sería una experiencia extraordinaria.
Aunque Mary, siendo humana, bien podría no sentir lo mismo.
Bella recorrió el pasillo con la mirada, intranquila, tensa. No había nadie por los alrededores, y si tenía que permanecer quieta por más tiempo, el pelo le quedaría completamente lleno de pequeñas trenzas, estilo afro. Se echó hacia atrás la cabellera, escogió una dirección al azar, y caminó sin rumbo. Cuando captó el sonido de un lejano golpeteo rítmico, siguió el ruido hasta un par de puertas metálicas. Abrió uno de las batientes y cruzó el umbral.
El gimnasio tenía el tamaño de una cancha profesional de baloncesto, con suelo de madera barnizado y muy brillante. Había colchonetas de color azul aquí y allá, y luces fluorescentes empotradas en cajas colgaban del alto cielo raso. Un palco sobresalía hacia la izquierda, y bajo el saliente, pendiendo de cuerdas, había varios sacos de arena.
Un magnífico macho estaba vapuleando de lo lindo uno de ellos, de espaldas a la mujer. Bailando sobre las puntas de los pies, ligero como la brisa, lanzaba golpe tras golpe, agachándose, pegando, empujando la pesada bolsa con la fuerza de sus puños, de modo que el saco siempre estaba en movimiento.
No podía verle la cara, pero tenía que ser atractivo. El pelo, cortado al rape, era castaño claro, y llevaba puesto un suéter negro de cuello vuelto, pegado al cuerpo, y unos holgados pantalones de entrenamiento de nailon negro. Las correas de una funda de puñal se entrecruzaban sobre su ancha espalda.
La puerta se cerró a su espalda con un leve sonido metálico.
De un manotazo, el macho desenfundó una daga de hoja negra y la enterró en la bolsa. Rasgó el saco, y la arena y el relleno se derramaron sobre la colchoneta. Entonces, giró en redondo.
Bella se llevó una mano a la boca. Su cara estaba cruzada por una gran cicatriz, como si alguien hubiera tratado de cortarla por la mitad con un cuchillo. La gruesa línea empezaba en la frente, descendía por el puente de la nariz, y se curvaba sobre la mejilla. Terminaba en una de las comisuras de la boca, distorsionándole el labio superior.
Unos ojos entornados, negros y fríos como la noche, la observaron, y luego se fueron abriendo muy lentamente. Parecía desconcertado, su cuerpo permanecía inmóvil, agitado sólo por la fuerte respiración.
El macho la deseaba, pensó Bella. Y no estaba muy segura de cómo debía comportarse.
Pero en un instante la especulación y la confusión desaparecieron. En su lugar afloró una furia cortante que la llenó de terror. Sin apartar la vista del hombre, retrocedió hasta la puerta y apretó el pestillo. Al comprobar que no cedía, tuvo el presentimiento de que él la había aprisionado allí dentro.
El macho observó su forcejeo por un momento y luego fue hasta ella. Al tiempo que avanzaba sobre las colchonetas, hizo girar la daga en el aire y la atrapó por el mango. Nuevamente la hizo girar y la volvió a sujetar. Una y otra vez.
—No sé qué estás haciendo aquí —dijo con voz profunda—, además de fastidiar mi entrenamiento.
Cuando los terribles ojos recorrieron su cara y su cuerpo, la hostilidad que despedían era palpable; pero también irradiaban calor animal, una especie de amenaza sexual.
—Lo siento. No sabía…
—¿No sabías qué, hembra?
Dios, estaba muy cerca. Y era mucho más grande que ella.
Se apretó contra la puerta.
—Lo siento…
El macho colocó de un golpe ambas manos en el metal, una a cada lado de su cabeza. Ella vio de reojo el cuchillo que él sostenía, pero se olvidó del arma en cuanto el macho se inclinó sobre ella. Se detuvo justo antes de que sus cuerpos se tocaran.
Bella tomó aire con fuerza, oliéndolo. Su aroma la impactó, pues era lo más parecido al fuego que hubiera percibido jamás. Y ella respondió calentándose, esperando.
—Lo lamentas —dijo él, ladeando la cabeza y fijando la vista en su cuello. Cuando sonrió, asomaron sus colmillos, largos y muy blancos—. Sí, seguro que sí.
—Lo siento, sí, y mucho.
—Entonces pruébalo.
—¿Cómo? —preguntó ella con voz ronca.
—Al suelo, sobre las manos y las rodillas. Yo me haré cargo de todo.
Una puerta se abrió de golpe al otro lado del gimnasio.
—Oh, por Dios… ¡Suéltala! —Otro macho, este con una larga cabellera, cruzó trotando el recinto—. Quítale las manos de encima, Z. Ahora.
El macho de la cara cruzada se inclinó de nuevo sobre ella, colocando la deforme boca junto a su oído. Algo le presionó el esternón, sobre el corazón. Era la yema del dedo del tipo.
—Te acaban de salvar, hembra.
Pasó junto a ella y salió por la puerta, justo cuando el otro macho llegaba a su lado.
—¿Estás bien?
Bella observó el destruido saco de boxeo. Apenas podía respirar, pero no estaba muy segura de si se debía al temor o a la excitación sexual. Probablemente a una combinación de ambas causas.
—Sí, eso creo. ¿Quién es ese?
El macho abrió la puerta y la guio hasta la sala de interrogatorios, sin responder a la pregunta.
—Hazte un favor y quédate aquí, ¿de acuerdo?
«Buen consejo», pensó ella cuando se quedó sola.