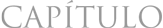
3

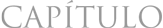
3

Pavlov tenía razón, pensó Mary mientras conducía hacia el centro de la ciudad. Su reacción de pánico al escuchar el mensaje de la doctora Della Croce era un reflejo condicionado, no algo lógico. Un reconocimiento rutinario podía ser muchas cosas. Que ella asociara cualquier noticia de los médicos con una catástrofe no significaba que pudiera ver el futuro. No tenía ni idea de lo que andaba mal, si es que había algo mal. Después de todo, la enfermedad llevaba en proceso de remisión cerca de dos años y se sentía bastante bien. Claro, se agotaba, ¿pero quién no? Su empleo y el trabajo voluntario la mantenían ocupada.
A primera hora de la mañana había llamado para solicitar la cita. Ahora se dirigía a trabajar, es decir, a cubrir la primera hora del turno de Bill en la línea directa de suicidios.
Cuando la ansiedad amainó un poco, respiró profundamente. Las siguientes veinticuatro horas iban a ser una prueba de resistencia, con los nervios convirtiendo su cuerpo en un trampolín y su mente en un torbellino. El truco estaba en aguantar las fases de pánico y luego consolidar sus fuerzas cuando el miedo disminuyera.
Aparcó el Civic en un estacionamiento de la calle Diez y caminó rápido hacia un vetusto edificio de seis pisos. Esta era la parte lúgubre de la ciudad, los restos del esfuerzo que se había hecho en los años setenta por adecentar, llenándolo de oficinas, un área de nueve manzanas de lo que entonces era un «mal vecindario». El empeño fracasó y ahora oficinas clausuradas se mezclaban con alojamientos baratos.
Se detuvo en la entrada y saludó con la mano a dos policías que pasaron en un coche patrulla.
La sede de la línea directa de Prevención de Suicidios estaba en el segundo piso, y ella alzó la vista hacia las ventanas iluminadas. Su primer contacto con aquella organización sin ánimo de lucro fue en calidad de usuaria. Tres años después, respondía al teléfono cada jueves, viernes y sábado por la noche. También lo hacía algunos días festivos y suplía a otra gente cuando se lo pedían.
Nadie sabía que una vez había llamado, desesperada. Nadie sabía que había tenido leucemia. Y si tenía que volver a la guerra contra su propia sangre, eso también se lo iba a guardar para sí.
Habiendo visto morir a su madre, no quería que hubiera nadie sollozando junto a su cama. Ya conocía la rabia impotente que se sentía cuando la gracia salvadora no acudía a la llamada de la oración y las lágrimas. No tenía ningún interés en revivir los gestos de su madre durante el tiempo en que luchaba por respirar y nadaba en un siniestro mar de órganos defectuosos.
De acuerdo. La ansiedad había vuelto.
Mary escuchó un ruido a su izquierda, como si alguien estuviera arrastrando los pies, y captó un movimiento, como si alguien se hubiera agazapado para ocultarse detrás del edificio. Alarmada, pulsó un código en una cerradura, entró y subió deprisa las escaleras. Cuando llegó al segundo piso, tocó el timbre del portero automático para entrar en las oficinas de la línea directa.
Cuando pasó junto al mostrador de la recepción, saludó con la mano a la directora ejecutiva, Rhonda Knute, quien estaba al teléfono. Luego hizo un gesto con la cabeza a Nan, Stuart y Lola, de turno esa noche, y ocupó un cubículo vacante. Tras cerciorarse de que había suficientes impresos de admisión, un par de bolígrafos y el libro de registros de la línea directa, sacó una botella de agua de su bolso.
Casi inmediatamente, sonó una de las líneas de su teléfono y Mary revisó la pantalla para identificar al usuario. Conocía el número. Y la policía le había dicho que era de un teléfono público. En el centro de la ciudad.
Era su usuario habitual.
El teléfono sonó una segunda vez y ella lo descolgó, siguiendo las normas de la línea directa.
—Línea directa de Prevención de Suicidios, habla Mary. ¿Puedo ayudarle?
Silencio. Ni siquiera una lejana respiración.
Débilmente, escuchó en el fondo el rumor del motor de un coche aproximándose y luego alejándose. Según el control de llamadas entrantes de la policía, la persona en cuestión siempre telefoneaba desde la calle y variaba su ubicación para que no pudieran rastrearla.
—Habla Mary. ¿Puedo ayudarle? —Bajó la voz y rompió el protocolo—. Sé que es usted, y me alegra que llame otra vez esta noche. Pero, por favor, ¿no puede decirme su nombre o cuál es su problema?
Esperó. El teléfono quedó en silencio.
—¿Otro de los tuyos? —preguntó Rhonda, tomando un sorbo de un tazón de té de hierbas.
Mary colgó.
—¿Cómo lo sabes?
La mujer asintió con la cabeza.
—Ya tengo mucha experiencia. He recibido muchas llamadas silenciosas. Y he visto que, de repente, estabas encorvada sobre tu teléfono.
—Sí, bueno…
—Escucha, la policía me llamó hoy. No pueden hacer un seguimiento a cada teléfono público de la ciudad, y no están dispuestos a ir muy lejos por ahora, si no tienen verdaderas evidencias.
—Ya te lo dije. No siento que esté en peligro.
—No sabes si lo estás o no.
—Vamos, Rhonda, esto dura ya nueve meses, ¿no es así? Si alguien quisiera atacarme, ya lo habría hecho. Y, de verdad, quiero ayudar…
—Eso también me preocupa. Es obvio que quieres proteger a quienquiera que sea el que llama. Lo estás convirtiendo en un asunto personal.
—No, no es cierto. Está llamando por una razón, y sé que puedo ayudar.
—Mary, ya basta. Escúchate, reflexiona. —Rhonda acercó una silla y bajó la voz mientras se sentaba—. Es difícil para mí decirlo, pero creo que necesitas un descanso.
Mary retrocedió.
—¿De qué?
—Pasas demasiado tiempo aquí.
—Trabajo el mismo número de días que todos los demás.
—Pero permaneces aquí horas después de terminar tu turno, y reemplazas a gente constantemente. Estás demasiado involucrada. Sustituyes a Bill en este momento, pero cuando él regrese deseo que te marches. Y no quiero que vuelvas en un par de semanas. Necesitas otra perspectiva. Este es un trabajo difícil y agotador, y debes aprender a mantener una distancia prudente.
—Ahora no, Rhonda. Por favor, ahora no. Necesito estar aquí más que nunca.
Rhonda apretó suavemente la tensa mano de Mary.
—Este no es el lugar adecuado para que trates de resolver tus propios problemas, y lo sabes. Eres una de las mejores voluntarias que tengo y quiero que regreses. Pero sólo después de que hayas descansado y hayas tenido tiempo de aclarar tu mente.
—Quizás no disponga de ese tiempo —susurró Mary.
—¿Qué dices?
Mary se sacudió y forzó una sonrisa.
—Nada, no me hagas caso. Por supuesto, tienes razón. Me iré en cuanto Bill llegue.
‡ ‡ ‡
Bill llegó una hora después, y Mary salió del edificio en menos de dos minutos. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta y se recostó contra los paneles de madera, escuchando el silencio. El horrible, aplastante silencio.
Cómo deseaba regresar a las oficinas de la línea directa. Necesitaba escuchar las voces apagadas de los otros voluntarios. Y los timbres de los teléfonos. Y el zumbido de los tubos fluorescentes del techo…
Porque si no tenía distracciones, su mente evocaba terribles imágenes: camas de hospital, agujas, bolsas de medicinas colgando junto a ella. En una atroz imagen mental, vio su cabeza calva, su piel grisácea y sus ojos hundidos. Ya no se parecía a sí misma, ya no era ella misma.
Y recordó lo que se sentía al dejar de ser una persona. Cuando los médicos empezaron a darle quimioterapia, se había hundido en la frágil clase inferior de los enfermos, los moribundos, convirtiéndose en poco más que un lastimoso y tenebroso recordatorio de la provisionalidad de la existencia, un anuncio del carácter finito de la vida.
Mary cruzó rápidamente el salón, atravesó la cocina y abrió de golpe la puerta corredera. Cuando salió a la noche, el miedo no le permitía respirar, pero el impacto del aire gélido hizo que sus pulmones se normalizaran.
«No sabes si hay algo malo. No sabes qué es», pensaba.
Repitió el mantra, tratando de controlar el aplastante pánico mientras se dirigía a la piscina.
El pozo de metacrilato empotrado en el suelo no era más que una bañera grande, y el agua, que se diría espesada por el frío, parecía aceite negro bajo la luz de la luna. Se sentó, se quitó los zapatos, y dejó colgar los pies en las heladas profundidades. Los mantuvo sumergidos aun cuando se le entumecieron, deseando tener el coraje de zambullirse y nadar hasta la rejilla del fondo. Si se agarraba a ella el tiempo suficiente, quizá podría anestesiarse completamente.
Pensó en su madre. Y en cómo Cissy Luce había muerto en su propia cama en la casa que ambas siempre habían llamado hogar.
Recordaba perfectamente aquella habitación. La forma en que la luz entraba a través de las cortinas de encaje y se posaba sobre todas las cosas. Recordaba las paredes de color pastel y la alfombra de un blanco opaco, que cubría el suelo de pared a pared. Aquel edredón que su madre adoraba, el de las pequeñas rosas sobre un fondo crema. El olor a nuez moscada y jengibre que salía de un pebetero. El crucifijo sobre la cabecera curva y el gran icono de la Virgen sobre el suelo, en el rincón.
Los recuerdos quemaban, así que Mary se obligó a recordar la habitación tal como quedó cuando todo hubo terminado, la enfermedad, el momento de la muerte, la limpieza, la venta de la casa. La vio justo antes de mudarse. Pulcra. Ordenada. El crucifijo católico de su madre empaquetado, y la tenue sombra que dejó sobre la pared cubierta por un grabado de Andrew Wyeth.
Las lágrimas no se hicieron esperar. Llegaron lentamente, incesantes, cayendo sobre el agua. Las vio chocar contra la superficie y desaparecer.
Cuando alzó la vista, no estaba sola.
Mary se puso de pie de un salto y retrocedió dando traspiés, pero enseguida se dominó, se detuvo y se secó los ojos. Era sólo un muchacho. Un adolescente. Cabello oscuro, piel pálida. Tan delgado que parecía demacrado, tan hermoso que no parecía humano.
—¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó, sin sentir demasiado temor. Era difícil tener miedo de algo tan angelical—. ¿Quién eres?
Él simplemente meneó la cabeza.
—¿Estás perdido? —Lo parecía. Y hacía demasiado frío para permanecer afuera con los pantalones vaqueros y la camiseta sin mangas que llevaba puestos—. ¿Cómo te llamas?
El chico se llevó una mano a la garganta y la movió atrás y adelante mientras meneaba la cabeza. Como si fuera extranjero y se sintiera frustrado por la barrera del idioma.
—¿Hablas inglés?
Él asintió y luego sus manos empezaron a revolotear de un lado a otro. Lenguaje de señas. Estaba usando el lenguaje de los mudos.
Mary rememoró su antigua vida, cuando enseñaba a sus pacientes autistas a usar las manos para comunicarse.
—¿Lees los labios o puedes oír? —le preguntó con señas.
Él se paralizó, como si el hecho de que ella lo entendiera fuera lo último que hubiera esperado.
—No oigo bien. No puedo hablar —respondió con signos.
Mary lo miró fijamente durante largo rato.
—Tú eres quien llama.
Él dudó. Entonces asintió con la cabeza.
—No quería asustarte. Y no te llamo para fastidiarte. Sólo… me gusta saber que estás ahí. Pero no soy ningún pervertido, de veras. Lo juro —le dijo, siempre mediante señas.
La miraba a los ojos con calma.
—Te creo —respondió. ¿Qué podía hacer? La línea directa prohibía el contacto con los usuarios, pero no iba a echar al pobre chico a patadas de su propiedad.
—¿Quieres algo de comer?
Él negó con la cabeza.
—¿Podría sentarme contigo un rato? Me quedaré al otro lado de la piscina.
Parecía acostumbrado a que la gente le dijera que se mantuviese lejos.
—No —dijo ella. Él asintió una vez y se dio la vuelta—. Quiero decir que no te alejes, siéntate aquí. Junto a mí.
Él se aproximó lentamente, como si esperara que ella cambiase de idea. Cuando lo único que hizo fue sentarse y volver a introducir los pies en el agua, el muchacho se quitó un par de andrajosas zapatillas deportivas, enrolló las holgadas perneras, y escogió un lugar a un metro de ella.
Era tan joven.
Deslizó los pies dentro del agua y sonrió.
—Está fría —dijo con un gesto.
—¿Quieres un jersey?
Él meneó la cabeza y movió los pies en círculos.
—¿Cómo te llamas?
—John Matthew.
Mary sonrió, pensando que los dos nombres tenían algo en común.
—Dos evangelistas del Nuevo Testamento[1].
—Las monjas me lo pusieron.
—¿Monjas?
Hubo una larga pausa, como si estuviera pensando qué decirle.
—¿Estuviste en un orfanato? —preguntó ella amistosamente. Recordó que aún quedaba uno en la ciudad, el de Nuestra Señora de la Merced.
—Nací en el baño de una estación de autobuses. El conserje que me encontró me llevó a Nuestra Señora. A las monjas se les ocurrió ponerme ese nombre.
Ella contuvo una mueca de desagrado.
—Ah. ¿Y dónde vives ahora? ¿Fuiste adoptado?
Él negó con la cabeza.
—¿Padres de acogida?
«Por favor, Dios», imploró en silencio, «que haya tenido padres de acogida. Unos tutores agradables. Que lo hayan abrigado y alimentado. Buenas personas que le hicieran saber que es importante, aunque sus padres biológicos lo abandonaran».
Cuando no respondió, ella observó su ropa deteriorada y la expresión ajada de su rostro. No parecía que hubiera conocido nada agradable.
Finalmente, las manos del muchacho se movieron.
—Vivo en la calle Diez.
Lo que significaba que era, o un okupa que vivía en un edificio declarado inhabitable, o inquilino de alguna casucha infestada de ratas. Cómo se las arreglaba para estar tan limpio era un milagro.
—Vives cerca de las oficinas de la línea directa, ¿no es cierto? Por eso supiste que estaría allí esta noche aunque no era mi turno.
Él asintió.
—Mi apartamento está cruzando la calle. Te veo ir y venir, pero no furtivamente. Me gusta pensar en ti como en una amiga. Cuando llamé la primera vez… ya sabes, fue algo así como un capricho. Tú respondiste… y me gustó tu voz.
Tenía unas manos hermosas, pensó ella. Como de chica. Gráciles. Delicadas.
—¿Y me seguiste a casa esta noche?
—Casi todas las noches lo hago. Tengo una bicicleta, y tú conduces muy despacio. Pienso que si te vigilo estarás más segura. Te quedas hasta muy tarde, y esa zona no es una parte recomendable de la ciudad para una mujer sola. Ni siquiera aunque vaya en coche.
Mary meneó la cabeza, pensando que el chico era extraño. Parecía un niño, pero sus palabras eran las de un hombre. Bien pensado, probablemente debería estar asustada. El muchacho parecía obsesionado con ella, creyéndose algo así como un protector, aunque parecía que más bien era él quien necesitaba ser rescatado.
—Dime por qué estabas llorando hace un momento —dijo él con sus señas.
El joven tenía una mirada muy directa, y era sobrecogedor que la mirase así un hombre adulto con cara de niño.
—Porque tal vez se me ha agotado el tiempo —dijo ella impulsivamente.
—¿Mary? ¿Tienes visita?
Mary se volvió a mirar. Bella, su única vecina, había cruzado el trecho que había entre sus casas y estaba parada al borde del césped.
—Hola, Bella. Te presento a John.
Bella se aproximó a la piscina. La mujer se había mudado a la vieja casona de la granja un año antes y ambas se habían habituado a charlar por la noche. Con un metro ochenta, y una melena de ondas negras que le caían hasta la espalda, Bella era una mujer despampanante. Su rostro era tan hermoso que a Mary le había costado varios meses dejar de mirarla fijamente. El cuerpo de la vecina parecía salido directamente de la portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated.
Naturalmente, John la miró alucinado.
Mary se preguntó qué se sentiría al ser recibida de esa manera por un hombre, aunque fuera impúber. Nunca fue hermosa, y se consideraba componente de esa vasta categoría de mujeres que no son ni feas ni guapas. Eso, antes de que la quimioterapia hiciera estragos en su cabello y su piel.
Bella se inclinó con una leve sonrisa y tendió la mano al chico.
—Hola.
John alargó el brazo y la tocó brevemente, como si no estuviera seguro de que fuera real. Mary pensó que era un comportamiento curioso, pues a menudo había sentido lo mismo respecto de aquella mujer. Había en ella algo demasiado… era excesiva. Simplemente parecía fuera de serie, más real, más viva que las demás personas que Mary conocía. Ciertamente, más hermosa.
No obstante, Bella no actuaba como una mujer fatal. Era tranquila, sin pretensiones, y vivía sola, al parecer trabajando como escritora. Mary nunca la veía durante el día, y nadie parecía entrar o salir de la vieja granja.
John miró a Mary, y sus manos se movieron.
—¿Quieres que me vaya?
Luego, como anticipándose a su respuesta, sacó los pies del agua.
Ella posó una mano sobre el hombro del chico, tratando de ignorar los angulosos huesos perceptibles bajo su camisa.
—No. Quédate.
Bella se quitó las zapatillas deportivas y los calcetines y dio unos golpecitos sobre la superficie del agua con los dedos de los pies.
—Sí, vamos, John. Quédate con nosotras.