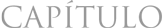
23

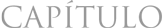
23

Bella tenía que regresar a casa. Esa misma noche.
Rehvenge no era el tipo de hombre que tolerara bien la frustración, ni siquiera en las mejores circunstancias. Así que de ninguna manera iba a esperar más tiempo a que su hermana regresara a donde debía estar. ¡Maldición, él no sólo era su hermano, era su ghardian y eso le daba algunos derechos!
Se puso el abrigo de marta cibelina; la piel dio primero un giro alrededor de su enorme cuerpo y cayó luego a la altura de los tobillos. Llevaba un traje negro de Ermenegildo Zegna y las dos pistolas de calibre nueve milímetros que llevaba en la cinta atada alrededor del pecho eran de Heckler & Koch.
—Rehvenge, por favor no lo hagas.
Miró a su madre. Madalina estaba en el vestíbulo, bajo el candelabro, y su imagen era la representación misma de la realeza, con ese magnífico porte y todos sus diamantes y su bata de satén. Lo único que no cuadraba era la expresión de preocupación de su rostro, pero el problema no era que la tensión no se llevara bien con su gargantilla Harry Winston y su vestido de alta costura. El problema era que ella nunca se preocupaba. Nunca.
Rehvenge respiró hondo. Tenía más probabilidades de calmarla si no hacía gala de su famoso temperamento, porque, en el estado en que se encontraba, no era capaz de responder de sí mismo si perdía el control.
—De esa manera vendrá a casa —dijo Rehvenge.
Su madre se llevó una de sus esbeltas manos a la garganta, señal de que estaba atrapada entre lo que deseaba y lo que creía que era correcto.
—Pero es tan extremo…
—¿Quieres que vuelva a dormir en su cama? ¿Quieres que esté donde debe estar? —vociferó Rehvenge—. ¿O quieres que se quede con la Hermandad? Ellos son guerreros, mahmen. Guerreros sedientos de sangre, ávidos guerreros. ¿Crees que tendrían reparos en aprovecharse de una mujer? Y tú bien sabes que, por ley, el Rey Ciego puede acostarse con cualquier mujer que elija. ¿Quieres que Bella esté en ese tipo de ambiente? Yo no.
Al ver que su madre retrocedía, Rehvenge se dio cuenta de que le estaba gritando, así que tomó aire nuevamente.
—Pero, Rehvenge, yo hablé con ella. Todavía no quiere volver a casa. Y ellos son hombres honorables. En los tiempos antiguos…
—Ya ni siquiera sabemos quién forma parte de la Hermandad.
—Ellos la salvaron.
—Entonces ahora pueden devolverla a su familia. ¡Por Dios, ella es una mujer de la aristocracia! ¿Crees que la glymera la aceptará después de esto? Acuérdate de que ya tuvo esa otra historia.
Que había sido un verdadero desastre. El hombre no la merecía en absoluto, un total idiota, y sin embargo el bastardo había logrado escaparse sin decir nada. Bella, por otra parte, había sido la comidilla de la sociedad durante meses y, aunque fingía que no le importaba, Rehv sabía que sí le afectaba.
Rehv odiaba a la aristocracia en que estaban atrapados, realmente la odiaba.
Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo.
—Nunca se debió marchar de esta casa. Nunca debí permitirlo.
Y en cuanto la tuviera de regreso, no la dejaría volver a salir sin su permiso. Iba a pedir autorización para aplicarle el estatus de sehcluded. Su sangre era lo suficientemente pura como para justificarlo y, francamente, Bella debería haber tenido esa condición desde el principio. Cuando eso sucediera, la Hermandad tendría la obligación legal de entregarla al cuidado de Rehvenge y, de ahí en adelante, no podría salir de la casa sin su autorización. Y había más. Cualquier hombre que quisiera verla tendría que pasar primero por él como cabeza de esa casa, y pensaba rechazar a cada uno de los sinvergüenzas que apareciesen. Había fallado una vez al proteger a su hermana, pero no permitiría que eso volviera a ocurrir.
Rehv miró el reloj, aunque sabía que ya era tarde para iniciar las gestiones. Le enviaría al rey la petición de sehclusion desde la oficina. Era extraño hacer algo tan antiguo y tradicional por correo electrónico, pero así funcionaban ahora las cosas…
—Rehvenge…
—¿Qué?
—La alejarás más de nosotros.
—Imposible. Una vez me encargue del asunto, no tendrá otro lugar adonde ir.
Tomó su bastón y se detuvo. Su madre se veía tan triste que se inclinó y la besó en la mejilla.
—No te preocupes por nada, mahmen. Voy a encargarme de que nunca le vuelva a pasar nada. ¿Por qué no preparas la casa para cuando regrese? Podrías quitar las cortinas negras.
Madalina negó con la cabeza. Con voz llena de respeto, dijo:
—No. Las quitaré cuando la tengamos aquí. Asumir que regresará sana y salva ofendería a la Virgen Escribana.
Rehv contuvo una maldición. La devoción de su madre por la Madre de la Raza era legendaria. ¡Demonios, debería haber sido parte de Las Elegidas, con todas esas plegarias y reglas y temores de que una palabra suelta pueda atraer una desgracia!
En fin. Ésa era la jaula espiritual de su madre, no la suya.
—Como quieras —dijo, se inclinó sobre su bastón y dio media vuelta.
Se movía lentamente por la casa y dependía de los distintos tipos de suelo para saber en qué habitación estaba. Había mármol en el corredor, una alfombra persa en el comedor, suelo de madera en la cocina. Usaba la vista sólo para saber si sus pies estaban bien apoyados y si era seguro descargar su peso en ellos. Llevaba el bastón por si cometía un error de criterio y perdía el equilibrio.
Cuando salió al garaje, se agarró del marco de la puerta antes de poner un pie, y luego el otro, en los escalones. Después de deslizarse dentro de su Bentley blindado, oprimió el botón del control de la puerta del garaje y esperó a que se abriera.
¡Maldición! Ardía en deseos de saber quiénes eran esos hermanos y dónde vivían. Iría allí, rompería la puerta y alejaría a Bella de esa gente.
Cuando la puerta se abrió totalmente, dio marcha atrás y aceleró tanto que las llantas chirriaron. Ahora que estaba al volante, podía moverse a la velocidad que quería. Rápido. Con agilidad. Sin tomar precauciones.
El inmenso jardín pasó borrosamente ante sus ojos, mientras recorría el camino hacia las puertas de la entrada, que estaban retiradas de la calle. Tuvo que detenerse un minuto mientras se abrían; luego se dirigió a la Avenida Thorne y bajó por una de las calles más lujosas de Caldwell.
Rehv trabajaba en cosas despreciables, para mantener segura a su familia y que nunca les faltara de nada. Pero era bueno en lo que hacía y su madre y su hermana se merecían la vida que llevaban. Él les daba todo lo que querían, complacía todos sus caprichos. Las cosas habían sido muy duras para ellas durante mucho tiempo…
Sí, la muerte de su padre había sido el primer regalo que les había dado, la primera de las muchas maneras en que había mejorado su calidad de vida y las había mantenido a salvo. Y no iba a detenerse ahora.
Rehv iba muy rápido y se dirigía al centro, cuando sintió un cosquilleo en la base del cráneo. Trató de hacer caso omiso de la sensación, pero en cuestión de segundos el cosquilleo se transformó en una fuerte punzada, como si una prensa metálica le oprimiera la parte superior de la columna. Levantó el pie del acelerador y esperó a que pasara.
Luego sucedió.
Sintió una puñalada de dolor y todo se volvió rojo de repente, como si se hubiese puesto un velo transparente sobre la cara: las luces de los coches que circulaban en sentido contrario se veían de color rosa, la calle le parecía como cubierta de óxido, y el cielo como un vino de borgoña. Miró el reloj del tablero, cuyos números tenían ahora un brillo color rubí.
¡No! Esto no debía de estar pasando…
Rehv parpadeó y se frotó los ojos. Cuando los volvió a abrir, había perdido la percepción de profundidad.
¡Sí, claro que estaba pasando! Y así no llegaría al centro.
Giró a la derecha y se metió en un pequeño centro comercial, el mismo en que estaba la Academia de Artes Marciales de Caldwell, antes de que se incendiara. Apagó las luces del Bentley y se metió entre los largos y estrechos edificios. Se detuvo.
Dejó el motor en marcha, se quitó el abrigo de piel y la chaqueta del traje y luego se enrolló la manga izquierda. A través de la neblina roja, abrió la guantera y sacó una jeringuilla hipodérmica y un torniquete de caucho. Las manos le temblaban tanto que dejó caer la aguja y tuvo que estirarse para recogerla.
Palpó los bolsillos de la chaqueta hasta que encontró el frasquito de dopamina y lo puso sobre el salpicadero.
Necesitó dos intentos para abrir el paquete de la jeringuilla y luego casi rompió la aguja al tratar de pasarla por la tapa de caucho de la dopamina. Cuando estuvo lista, se puso el torniquete alrededor de los bíceps con la otra mano, ayudándose con los dientes; luego trató de encontrar una vena. Como había perdido la visión en perspectiva y lo veía todo plano, el asunto era más complicado.
Sencillamente no podía ver bien. Todo lo que tenía enfrente era… rojo.
«Rojo… rojo… rojo…». La palabra resonó en su mente y se estrelló contra las paredes de su cráneo. El rojo era el color del pánico. El color de la desesperación. El color del desprecio que sentía hacia sí mismo.
No era el color de su sangre. No en ese momento, en todo caso.
Hizo un esfuerzo por concentrar su atención y se pasó los dedos por el antebrazo, buscando una ruta para la droga, una superautopista que la llevara enseguida a los receptores de su cerebro. Sólo que sus venas se estaban desintegrando.
No sintió nada cuando metió la aguja. Pero luego… sintió un pequeño ardor en el lugar donde se había puesto la inyección. El estado de insensibilidad en que se encontraba estaba a punto de terminar.
Mientras trataba de hallar bajo su piel una vena buena, comenzó a experimentar distintas sensaciones: su peso sobre el asiento de cuero del automóvil; la calefacción que soplaba alrededor de sus tobillos; el aire que entraba y salía de su boca y le secaba la lengua.
El terror le hizo enterrar más la jeringuilla y quitarse el torniquete. ¡Sólo Dios sabía si había encontrado el lugar correcto!
Con el corazón a punto de salírsele del pecho, miró fijamente el reloj.
—Vamos —musitó y comenzó a mecerse en el asiento del conductor—. Vamos… comienza a hacer efecto.
El rojo era el color de sus mentiras. Estaba atrapado en un mundo rojo. Y uno de esos días la dopamina no iba a funcionar. Se perdería para siempre en el rojo.
El reloj avanzó. Pasó un minuto.
—¡Ay!, mierda… —Se frotó los ojos como si eso pudiera hacer que recuperara la visión de profundidad y el espectro normal de los colores.
Su móvil sonó, pero no hizo caso.
—Por favor… —Odiaba el tono de súplica de su voz, pero no podía fingir que se sentía fuerte—. No quiero perderme…
En un instante recuperó la visión y el velo rojo comenzó a retirarse de su campo visual, mientras regresaba la visión en tres dimensiones. Era como si le hubieran sacado el demonio de dentro y su cuerpo se fuese anestesiando; todas las sensaciones se fueron evaporando, hasta que lo único que quedó fueron los pensamientos de su cabeza. Con la droga se convertía en un bulto que se movía, respiraba y hablaba, y que por fortuna sólo tenía que preocuparse por cuatro sentidos, ahora que el del tacto había quedado anestesiado por el medicamento.
Se desplomó sobre el asiento. El estrés que había rodeado el secuestro y el rescate de Bella estaba haciendo mella en él. Ésa era la razón por la cual el ataque lo había golpeado tan deprisa y con tanta fuerza. Y tal vez necesitaba ajustar otra vez la dosis. Iría a ver a Havers y le preguntaría.
Pasó un rato antes de que pudiera poner el coche en marcha. Al salir del centro comercial y deslizarse entre el tráfico, se dijo que sólo era otro coche en una larga fila. Anónimo. Como todo el mundo.
Esa mentira le produjo cierto alivio… y aumentó su soledad.
En un semáforo conectó el móvil para escuchar el mensaje que le habían dejado.
La alarma de seguridad de la casa de Bella había sido apagada durante poco más de una hora y acababa de volver a funcionar. Nuevamente, alguien había penetrado en la casa.
‡ ‡ ‡
Zsadist encontró la Ford Explorer negra estacionada en el bosque, a cerca de trescientos metros de la entrada al camino que llevaba a la casa de Bella. Quería tranquilizarse y había decidido inspeccionar la zona. Sabía que estaba demasiado alterado para regresar; sabía que, en el estado en que se encontraba, era peligroso que se encontrara acompañado. Sí, era mejor que estuviera solo.
Luego vio una serie de pisadas en la nieve, que se dirigían a la casa.
Pegó la cara contra el vidrio y miró por las ventanillas. La alarma estaba puesta.
Tenía que ser el coche de esos restrictores. Podía sentir el dulce olor de los malditos asesinos por todas partes. Pero el hecho de que sólo hubiese huellas de una persona indicaba que tal vez el conductor había dejado primero a sus amigos y luego había ido a esconder la camioneta.
No importaba. De todas maneras la Sociedad regresaría a por su propiedad. ¿Y no sería maravilloso saber dónde diablos iban a parar? Pero ¿cómo podía hacer para seguir el rastro de la maldita camioneta?
Zsadist se puso las manos en las caderas… y de pronto vio el cinturón en el que llevaba las armas.
Mientras sacaba el móvil, pensó con orgullo en Vishous, ese maldito genio de la tecnología.
«Necesidad, madre, invención».
Se desmaterializó y reapareció debajo de la camioneta, para dejar el menor número posible de huellas. Cuando apoyó todo el peso de su cuerpo sobre la espalda, se encogió de dolor. ¡Dios, iba a pagar muy caro ese pequeño vuelo a través de las puertas de vidrio! Y también el golpe en la cabeza. Pero había sobrevivido a cosas peores.
Sacó una linterna de bolsillo e inspeccionó el chasis del automóvil, tratando de encontrar un sitio apropiado. Necesitaba un lugar más o menos grande, y no podía estar cerca del tubo de escape, porque, incluso con ese frío, las altas temperaturas podían ser un problema. Habría preferido meterse en la Explorer y esconder el teléfono debajo de un asiento, pero la alarma era una complicación. Si tenía alguna trampa, era posible que no pudiera volverla a conectar y así los restrictores sabrían que alguien había estado en el coche.
Como si la ventana destrozada no fuera suficiente pista.
¡Maldición! Debería haber revisado los bolsillos de esos restrictores antes de mandarlos al olvido. Uno de esos bastardos debía de tener las llaves. El problema era que estaba tan furioso que se había movido demasiado rápido.
Z maldijo, mientras pensaba en la manera en que Bella lo había mirado después de que acabara con ese asesino. Tenía los ojos muy abiertos, estaba pálida y no podía cerrar la boca por la impresión que le había causado lo que él había hecho.
El problema era que la misión de la Hermandad de proteger a la raza de los vampiros era un asunto desagradable. Era sucio y feo y, a veces, demasiado horrible para que los demás lo supieran. Siempre había sangre. Lo peor de todo era que Bella había visto su instinto asesino, su avidez por matar. Y Zsadist estaba bastante seguro de que eso era lo que más la perturbaba.
«Concentración, imbécil. Vamos, deja de pensar».
Z revisó el chasis un poco más, arrastrándose debajo de la camioneta. Finalmente encontró lo que estaba buscando: una hendidura perfecta. Se quitó la chaqueta, envolvió el teléfono y lo metió en el hueco. Comprobó que había quedado bien sujeto y luego se desmaterializó.
Sabía que esa trampa no iba a durar mucho allí, pero era mejor que nada. Y ahora Vishous podría rastrear la Explorer desde la casa, porque ese pequeño Nokia plateado tenía un chip GPS.
Z reapareció en el borde del jardín, para poder ver la parte trasera de la casa. Había hecho un buen trabajo al reparar la puerta. Por fortuna, el marco estaba intacto, así que había podido fijarlo y volver a conectar los sensores de la alarma. Luego encontró un toldo plástico en el garaje, que le sirvió para cubrir el monstruoso hueco que había en lugar de la cristalera.
Pensó en Bella… quizás después de lo que había visto ya no quisiera saber nada de él… Por una parte, eso le parecía bien, porque eso era lo que quería… aunque no, no quería que ella pensara que era un salvaje.
De pronto Z vio que, a lo lejos, dos luces se desviaban de la carretera 22 y tomaban la entrada privada hacia la casa. El coche redujo la marcha al llegar y luego se detuvo.
¿Era un Bentley? Sí, al menos eso parecía.
¡Por Dios! ¿Un automóvil tan lujoso como ése? Tenía que ser un miembro de la familia de Bella. Sin duda les habían notificado que el sistema de seguridad había estado apagado un rato y que lo habían vuelto a conectar hacía cerca de diez minutos.
¡Mierda! Ése no era buen momento para que alguien decidiera echar un vistazo. Con la suerte que le caracterizaba, seguro que los restrictores elegirían este momento para regresar a buscar su camioneta… y querrían echarle un vistazo a la casa por pura diversión.
Z maldijo en voz baja y esperó a que una de las puertas del Bentley se abriera… sólo que nadie salió del auto y el motor se mantuvo encendido. Eso era bueno. Como la alarma estaba activada, tal vez no querrían entrar. Y era lo mejor, porque la cocina estaba hecha un desastre.
Z olfateó el aire frío, pero no pudo percibir ningún olor. Sin embargo, el instinto le dijo que se trataba de un hombre. ¿El hermano de Bella? Era lo más probable. Él era el que solía ir a la casa de su hermana a inspeccionar de vez en cuando.
«Así es, amigo. Mira las ventanas del frente. ¿Ves? No hay nada raro. No hay nadie en la casa. Ahora, haznos un favor a los dos y lárgate de aquí».
El coche se quedó ahí durante lo que le parecieron a Z como cinco horas. Luego retrocedió, dobló por la calle y se perdió de vista.
Z respiró hondo. ¡Por Dios… estaba muy nervioso esa noche!
El tiempo pasó. Mientras permanecía allí, solo entre los pinos, mirando fijamente la casa de Bella, se preguntaba si ahora ella le tendría miedo.
Después de un rato se levantó un viento fuerte y el frío le penetró hasta los huesos. Z acogió el dolor con desesperación.