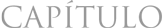
11

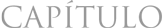
11

Zsadist entró en su cuarto en silencio. Después de fijar la temperatura y poner la medicina sobre el escritorio, se acercó a la cama y se recostó contra la pared, en medio de las sombras. Pareció quedar suspendido en el tiempo mientras velaba el sueño de Bella, concentrado en la suave elevación de las mantas que marcaba su respiración. Podía sentir cómo los minutos se convertían en horas, y sin embargo no se pudo mover, aunque se le durmieron las piernas por la quietud.
A la luz de las velas, vio cómo la piel de Bella iba sanando ante sus ojos. Era milagroso ver cómo cedía la inflamación alrededor de los párpados y cómo desaparecían los moratones de la cara y las cicatrices de los cortes. Gracias al profundo sopor en que se encontraba, el cuerpo de Bella estaba recuperándose y, mientras que su belleza volvía a salir a la luz, Zsadist se sentía inmensamente agradecido. En medio del exclusivo círculo en que ella se movía, una mujer con imperfecciones de cualquier tipo quedaría inmediatamente marginada. Los aristócratas eran así.
Zsadist pensó en la atractiva y apuesta cara de su gemelo y pensó que era Phury quien debía estar cuidándola. Phury era el perfecto salvador y era obvio que ella se sentía atraída hacia él. Además, a Bella le gustaría despertarse y ver a un hombre así. A cualquier mujer le gustaría.
Entonces, ¿por qué demonios no la levantaba y simplemente la depositaba en la cama de Phury? Inmediatamente.
Pero Zsadist no se podía mover. Y mientras la observaba recostada sobre almohadones que él nunca había usado, entre sábanas que nunca había tocado, recordó el pasado…
Ya habían transcurrido varios meses desde que el esclavo se despertó en cautiverio. Y en ese tiempo no había nada que no le hubieran hecho y era predecible que los abusos aumentaran.
La Señora estaba fascinada con las partes íntimas del esclavo y sentía la necesidad de exhibirlas ante otros hombres que disfrutaban de su favor. Llevaba a muchos extraños a la celda, sacaba el ungüento y lo exhibía como a un caballo ganador. Él sabía que ella lo hacía para provocar inseguridad en los demás, porque podía ver en sus ojos el placer con que observaba la manera en que los otros hombres sacudían la cabeza con admiración.
Cuando comenzaron las inevitables violaciones, el esclavo hizo lo posible por liberarse de su propia piel y sus huesos. Era mucho más tolerable cuando podía elevarse en el aire, elevarse cada vez más alto hasta estrellarse con el techo, como si fuera una nube. Si tenía suerte, podía transformarse enteramente y sólo flotar, observando a los demás desde arriba, siendo testigo de su propia humillación, de su dolor y de su degradación como si se tratara de otra persona. Pero eso no siempre funcionaba. A veces no podía liberarse y se veía obligado a aguantar.
La Señora siempre tenía que usar el ungüento y últimamente había notado algo extraño: aunque estuviese atrapado en su cuerpo y sintiera vívidamente todo lo que le estaban haciendo, aunque los sonidos y los olores penetraran en su cabeza como ratas, sentía un curioso desdoblamiento de la cintura para abajo. Todo lo que sentía en esa parte del cuerpo parecía como un eco, como algo ajeno al resto de él. Era extraño, pero el esclavo se sentía agradecido. Cualquier tipo de adormecimiento era bueno.
Cada vez que estaba solo, se dedicaba a aprender a controlar los enormes músculos y huesos que le habían quedado después de la transición. Había tenido mucho éxito en esa tarea y había atacado varias veces a los guardias, sin sentirse arrepentido en lo más mínimo por sus actos de agresión. La verdad era que ya no le parecía que conociera a los hombres que lo vigilaban y a los que les resultaba tan desagradable cumplir con su deber: las caras le parecían conocidas, como los personajes de un sueño, pero no eran más que brumosos recuerdos de una vida pasada.
Cada vez que los atacaba, lo golpeaban durante horas, aunque sólo en las palmas de las manos y las plantas de los pies, porque a la Señora le gustaba que siempre tuviera una apariencia agradable. Como resultado de sus ataques, ahora era vigilado por un escuadrón de guerreros que cambiaban regularmente, y todos usaban armadura si tenían que entrar a la celda. Más aun, la plataforma sobre la que estaba la cama tenía ahora cadenas que se podían soltar desde fuera, de manera que, después de ser usado, los guardias no tenían que poner en peligro su vida para soltarlo. Y cuando la Señora quería ir de visita, lo drogaban para someterlo, ya fuera por medio de la comida, o disparándole dardos a través de una ranura que había en la puerta.
Los días pasaban lentamente. Él vivía concentrado en descubrir las debilidades de los guardias y desligarse lo más posible de la depravación… hasta que gracias a todos sus esfuerzos murió. Y murió de manera tan definitiva que, aunque logró salir de la tutela de la Señora, ya nunca volvería a vivir de verdad.
Un día el esclavo estaba comiendo en su celda, tratando de guardar la energía para el próximo encuentro con los vigilantes, cuando vio que se abría la ventana corrediza que había en la puerta y aparecía una cerbatana. Inmediatamente se puso de pie, aunque no había dónde resguardarse, pero enseguida sintió la primera punzada en el cuello. Se sacó el dardo tan rápido como pudo, pero luego le dispararon otro y otro más, hasta que el cuerpo se le puso muy pesado.
Se despertó sobre la cama, encadenado.
La Señora estaba sentada junto a él, con la cabeza hacia abajo y el cabello cubriéndole la cara. Como si supiera que él había recuperado la conciencia, lo miró a los ojos.
—Me voy a casar.
¡Ay, Santa Virgen del Ocaso! Por fin las palabras que tanto deseaba oír. Ahora podría ser libre, pues si ella tenía un hellren, ya no necesitaría un esclavo de sangre y él podría volver a ocuparse de sus deberes en la cocina…
El esclavo se obligó a dirigirse a su dueña con respeto, aunque para él ella no valía nada.
—Ama, ¿me dejarás ir?
Silencio.
—Por favor, déjame ir —dijo él con tono de súplica. Considerando todo lo que había pasado, renunciar a su orgullo por la posibilidad de ser libre era un sacrificio fácil de hacer—. Te lo ruego, Ama. Libérame de esta prisión.
Cuando ella lo miró, tenía lágrimas en los ojos.
—Resulta que no puedo… Tengo que conservarte. Debo conservarte.
Él comenzó a forcejear y, cuanto más luchaba, más amor reflejaba el rostro de la mujer.
—Eres tan magnífico —dijo ella, mientras estiraba el brazo para tocarlo entre las piernas—. Nunca he visto otro macho como tú. Si no fueras tan inferior a mí… te exhibiría en mi corte como mi consorte.
El esclavo vio que la Señora movía lentamente el brazo hacia arriba y hacia abajo y supuso que debía estar acariciando ese colgajo de carne que tanto le interesaba. Por fortuna él no podía sentir nada.
—Déjame ir…
—Nunca se te pone erecta sin el ungüento —murmuró ella con voz triste—. Y nunca alcanzas satisfacción. ¿Por qué?
Ella comenzó a acariciarlo con más fuerza, hasta que él sintió un ardor en donde ella lo estaba tocando. Los ojos de la mujer se llenaron de frustración y se ensombrecieron.
—¿Por qué? ¿Por qué no me deseas? —Al ver que él se quedaba en silencio, les gritó a sus otros sirvientes—: Soy hermosa.
—Sólo para los demás —dijo el esclavo, sin poder contenerse.
La mujer dejó de respirar, como si él la estuviera estrangulando con sus propias manos. Luego deslizó la mirada por el vientre y el pecho del esclavo, hasta subir a la cara. Todavía tenía los ojos brillantes a causa de las lágrimas, pero ahora también los iluminaba la rabia.
La Señora se levantó de la cama y lo miró desde arriba. Luego lo abofeteó con tanta fuerza que debió de hacerse daño en la mano. Cuando el esclavo escupió sangre, se preguntó si no le habría arrancado un diente.
Los ojos de la mujer se posaron, furiosos, sobre los suyos; entonces el esclavo tuvo la certeza de que lo mandaría matar y una profunda serenidad se apoderó de él. Así, al menos, se acabaría este sufrimiento. La muerte… la muerte sería gloriosa.
Pero de repente ella sonrió, como si hubiese leído sus pensamientos, como si hubiese penetrado dentro de él y se los hubiese arrancado, como si se los hubiese robado tal como le había robado su cuerpo.
—No, no te mandaré al Ocaso.
Se inclinó y besó uno de los pezones del hombre, chupándolo luego hasta metérselo en la boca. Su mano serpenteó por las costillas y el vientre del esclavo.
La mujer le lamió el vientre.
—Estás muy delgado. Necesitas alimentarte, ¿verdad?
Siguió lamiéndolo por todo el cuerpo, besándolo y chupándolo. Y luego todo pasó rápidamente. El ungüento. Se subió sobre él. Esa asquerosa unión de sus cuerpos.
Cuando él cerró los ojos y volvió la cabeza, ella lo abofeteó una vez… dos veces… muchas más veces. Pero él se negó a mirarla y ella no tenía suficiente fuerza para volverle la cara, aunque lo agarró de las orejas.
Al ver que él se negaba a mirarla, ella comenzó a llorar con la misma fuerza con que su carne se golpeaba contra las caderas del esclavo. Cuando terminó, se marchó envuelta en seda y poco después el esclavo fue liberado de las cadenas.
Se incorporó sobre un brazo y se limpió la boca. Cuando se vio la mano manchada de sangre, se sorprendió de tener todavía sangre roja. Se sentía tan sucio que no se habría extrañado al ver que su sangre se había vuelto marrón.
Se levantó de la cama, todavía mareado por los dardos, y buscó el rincón en que siempre se refugiaba. Se sentó y encogió las piernas contra el pecho, de manera que los talones le quedaron contra los genitales.
Poco después oyó un forcejeo fuera y luego los guardias empujaron hacia adentro a una mujer. La muchacha cayó al suelo, pero se lanzó contra la puerta en cuanto oyó que ésta se cerraba.
—¿Por qué? —gritó—. ¿Por qué me castigan?
El esclavo se puso de pie, sin saber qué hacer. Desde el día en que despertó en cautiverio no había visto a ninguna otra mujer distinta de la Señora. Ésta debía de ser una criada. Recordaba haberla visto antes…
Tan pronto como percibió el olor de la mujer, el esclavo sintió el deseo de beber sangre. Después de todo lo que la Señora le había hecho, no podía verla como alguien de quien podía beber, pero esa hembra diminuta era diferente. De repente sintió que se moría de sed y las exigencias de su cuerpo se manifestaron en un coro de gritos. Se acercó sigilosamente a la criada, movido sólo por el instinto.
La mujer estaba golpeando la puerta, pero luego pareció darse cuenta de que no estaba sola. Cuando dio media vuelta y vio con quién estaba encerrada, soltó un alarido.
El deseo de beber sangre era tan grande que casi lo dominaba, pero el esclavo se obligó a alejarse de la criada y regresó a donde estaba antes. Se acurrucó y se abrazó con fuerza, para contener su cuerpo, tembloroso y desnudo. Volvió la cabeza hacia la pared y trató de respirar… y tuvo ganas de llorar, al ver el animal en que se había convertido.
Después de un rato la mujer dejó de gritar y, luego de otro largo rato, dijo:
—De verdad eres tú, ¿no? El chico de la cocina. El que llevaba la cerveza.
El esclavo asintió con la cabeza, sin mirarla.
—Había oído rumores acerca de que te habían traído aquí, pero… creí a los que decían que habías muerto durante tu transición —hubo una pausa—. Eres tan grande… Como un guerrero. ¿Por qué?
El esclavo no tenía idea. Ni siquiera sabía qué aspecto tenía, pues no había ningún espejo en la celda.
La mujer se le acercó con cautela. Cuando él levantó la vista para mirarla, ella estaba observando sus tatuajes.
—De verdad, ¿qué te hacen aquí? —susurró—. Dicen que… al macho que vive en este lugar le hacen cosas terribles.
Al ver que él no decía nada, ella se sentó al lado y le tocó el brazo con suavidad. Al principio sintió miedo ante el contacto, pero luego se dio cuenta de que lo tranquilizaba.
—Estoy aquí para alimentarte con mi sangre, ¿no es cierto? Ésa es la razón por la que me han traído aquí —después de un momento ella logró liberar la mano con la que se estaba abrazando una de sus piernas y le puso la muñeca sobre la palma—. Tienes que beber.
Entonces el esclavo comenzó a llorar, a llorar por la generosidad de la criada, por su amabilidad, por la sensación que le producía la caricia de su mano sobre el hombro… el único contacto que había agradecido en… toda su vida.
Finalmente la mujer le puso la muñeca contra la boca. Aunque el esclavo dejó ver sus colmillos y la deseaba, no hizo otra cosa que besar la piel suave de la mujer y rechazarla. ¿Cómo podía quitarle a ella lo que regularmente le quitaban a él? Ella le estaba ofreciendo su sangre, cierto, pero la estaban obligando a hacerlo, pues no era más que otra prisionera de la Señora, igual que él.
Los guardias fueron más tarde. Cuando la encontraron acunándolo en su regazo, parecieron asombrarse, pero no la trataron con violencia. Al salir, la mujer miró al esclavo con expresión de preocupación.
Momentos después volvieron a dispararle dardos a través de la puerta, tantos que parecía que le estuvieran lanzando gravilla. Mientras se deslizaba a un estado de inconsciencia, pensó vagamente que la naturaleza frenética del ataque no presagiaba nada bueno.
Cuando despertó, la Señora estaba junto a él, furiosa. Tenía algo en la mano, pero no pudo ver qué era.
—¿Crees que eres demasiado bueno para los regalos que te doy?
La puerta se abrió y trajeron el cuerpo desmadejado de la joven. Cuando los guardias la soltaron, la muchacha cayó al suelo como un fardo. Muerta.
El esclavo lanzó un grito de furia y el rugido rebotó contra las paredes de piedra de la celda, convirtiéndose en un trueno ensordecedor. Les dio tal tirón a las cadenas de acero que le cortaron la carne y uno de los postes se rompió… pero él no dejaba de rugir.
Los guardias retrocedieron. Hasta la Señora parecía asombrada al ver la furia que había desatado. Pero, como siempre, no pasó mucho tiempo antes de que ella retomara el control.
—Salid —les gritó a los guardias.
Esperó hasta que el esclavo quedó exhausto. Luego se inclinó sobre él, pero de repente se puso pálida.
—Tus ojos —susurró, mientras le clavaba la mirada—. Tus ojos…
Por un momento pareció tener miedo de él, pero luego se revistió de una majestuosa tolerancia.
—¿Las mujeres que te obsequio no te gustan? Beberás de ellas —miró de reojo el cuerpo sin vida de la criada—. Y será mejor que no les permitas consolarte, o volveré a hacer esto mismo. Tú eres mío y de nadie más.
—No beberé —le gritó el esclavo—. ¡Nunca!
Ella retrocedió.
—No seas ridículo, esclavo.
Él enseñó los colmillos y siseó:
—¡Mírame, Ama! ¡Observa cómo me muero lentamente! —Esto último lo dijo con una voz atronadora que llenó la habitación. Cuando ella se quedó tiesa por la furia, la puerta se abrió de par en par y entraron varios guardias con espadas en la mano.
—Salid —les gritó, con la cara roja y temblando.
Levantó la mano y en ella apareció un látigo. Movió el brazo con fuerza hacia abajo y el látigo cruzó el pecho del esclavo, rompiendo la carne y haciendo brotar sangre. Él soltó una carcajada.
—Otra vez —gritó—. Hazlo otra vez. No siento nada, ¡eres tan débil!
De repente las palabras comenzaron a fluir sin control, como si dentro de él se hubiese roto un dique… Y el esclavo vociferó y la insultó, mientras ella lo azotaba, hasta que la plataforma de la cama quedó empapada en lo que hasta ese momento corría por sus venas. Cuando la Señora ya no pudo levantar más el brazo, estaba cubierta de sangre, jadeaba y sudaba a mares. Entretanto el esclavo permanecía concentrado y tranquilo, a pesar del dolor. Aunque fue él quien recibió el castigo, ella fue la primera en desmoronarse.
La Señora dejó caer la cabeza, como si aceptara la derrota, mientras luchaba por respirar a través de los labios blancos.
—Guardia —dijo con voz ronca—. ¡Guardia!
La puerta se abrió. Al ver lo que había ocurrido allí, el hombre uniformado que entró corriendo se tambaleó y se puso pálido.
—Sosténgale la cabeza —dijo la Señora con voz aflautada, mientras arrojaba el látigo—. Sosténgale la cabeza, he dicho. Ahora.
El guardia se resbaló sobre el suelo pegajoso. Luego el esclavo sintió una mano carnosa sobre la frente.
La Señora se inclinó sobre el cuerpo del esclavo, con la respiración todavía muy agitada.
—No tienes… permiso… de morirte.
La mano de la mujer buscó a tientas el pene del esclavo y luego se metió por debajo, hasta agarrar las dos bolas iguales que estaban detrás. Enseguida comenzó a apretarlas y retorcerlas, haciendo que todo el cuerpo del esclavo se convulsionara. Cuando él comenzó a gritar, ella se mordió la muñeca y la puso sobre la boca abierta del esclavo, de manera que el chorro de sangre comenzó a entrar dentro de él.
Z se alejó de la cama. No quería pensar en la Señora en presencia de Bella… como si toda esa perversión pudiera escapar de su mente y ponerla en peligro a ella, mientras dormía y se recuperaba.
Fue hasta su jergón y se dio cuenta de que se sentía curiosamente cansado. Exhausto, en realidad.
Cuando se estiró en el suelo, sintió un dolor endemoniado en la pierna.
¡Dios, se le había olvidado que lo habían herido! Se quitó las botas y los pantalones y acercó una vela. Dobló la pierna e inspeccionó la herida de la pantorrilla. Había orificios de entrada y de salida, lo que indicaba que la bala lo había atravesado. Sobreviviría.
Apagó la vela de un soplo, se cubrió las caderas con los pantalones y se recostó. Entonces oyó un ruido extraño, como un grito suave. Lo oyó varias veces y luego Bella comenzó a moverse en la cama; se oía el roce de las sábanas, como si estuviera retorciéndose.
Zsadist se levantó enseguida y fue hasta la cama, justo en el momento en que ella giró la cabeza hacia él y abrió los ojos.
Bella parpadeó, lo miró a la cara… y dio un grito.