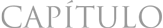
7

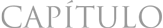
7

El Departamento de Urgencias T. Wibble Jones del hospital Saint Francis tenía la mejor tecnología, gracias a una generosa donación del personaje que le había dado su nombre. Llevaba apenas un año y medio de funcionamiento y el complejo de más de cuatro mil metros cuadrados estaba dividido en dos partes, cada una con dieciséis cubículos de examen. Los pacientes de urgencias eran admitidos de manera alterna por el pasillo A o el B, y se quedaban con el equipo al cual eran asignados hasta que les daban de alta, eran admitidos o eran llevados al depósito de cadáveres.
En el centro del complejo estaba lo que el personal médico llamaba «el callejón». El callejón estaba destinado exclusivamente a pacientes de trauma y éstos se dividían en dos clases: los que llegaban «rodando» en ambulancia y los que llegaban «por el tejado» y eran traídos por un helicóptero que los dejaba en el helipuerto que había once pisos más arriba. Los que llegaban por el tejado solían ser casos más graves y provenían de un área que cubría ciento cincuenta kilómetros a la redonda de Caldwell. Había un ascensor exclusivo para esos pacientes, que los llevaba directamente al callejón y tenía capacidad para acomodar dos camillas y diez miembros del personal médico.
La sección destinada a los pacientes de trauma tenía seis salas de examen abiertas, cada una equipada con rayos X y ecógrafos, oxígeno, suministros médicos y con mucho espacio para maniobrar. El centro operativo, o la torre de control, estaba justo en el centro, un cónclave de ordenadores y personal que, lamentablemente, siempre estaba corriendo. A todas horas había como mínimo un médico de admisión, cuatro residentes y cuatro enfermeras de guardia, para atender un promedio de dos o tres pacientes hospitalizados.
Caldwell no era tan grande como Manhattan; en realidad era mucho más pequeño, pero había mucha violencia entre pandillas, tiroteos entre traficantes de droga y accidentes de tráfico. Además, con casi tres millones de habitantes, uno veía una infinita variedad de ejemplos de la torpeza humana: alguien que llegaba con una herida producida por un martillo neumático en el estómago porque había tratado de arreglarse la bragueta de los pantalones con él; otro que llegaba con una flecha en el cráneo porque un amigo quería probar que tenía buena puntería y resultaba que no; un marido que había pensado que sería excelente idea reparar la estufa y salió electrocutado por no haberla desenchufado previamente.
Jane vivía en el callejón y era la dueña de él. Al ser jefa del Servicio de Trauma, era la responsable administrativa de todo lo que sucedía en esas seis salas de reconocimiento, pero también tenía formación como médico de urgencias y cirujana de trauma, así que estaba bastante ocupada. Diariamente pasaba revista para ver quién tenía que ir al piso de arriba a las salas de cirugía y muchas veces ella misma practicaba las operaciones.
Mientras esperaba al paciente que le habían anunciado, revisó las historias clínicas de los dos pacientes que estaban recibiendo atención en ese momento y supervisó el trabajo de los residentes y las enfermeras. Cada miembro del equipo de trauma había sido seleccionado por ella y, cuando elegía a su personal, no necesariamente se dirigía a los licenciados en las mejores universidades, aunque ella había estudiado en Harvard. Lo que buscaba eran las cualidades de un buen soldado o, como le gustaba decir, una actitud mental que combinara inteligencia, energía y serenidad. En especial la serenidad. Había que ser capaz de mantenerse firme en un momento de crisis, si uno iba a trabajar en el callejón.
Pero eso no quería decir que la compasión no fuera también un elemento fundamental en todo lo que hacían.
Por lo general, la mayoría de los pacientes de trauma no necesitaban que les cogieran la mano o les ofrecieran palabras de consuelo. Tendían a estar sedados o inconscientes debido a que estaban sangrando como locos o traían una parte del cuerpo metida en hielo, o el setenta y cinco por ciento de la piel quemada. Lo que estos pacientes necesitaban eran carros de reanimación dirigidos por gente bien entrenada y sensata, que supiera manejar bien las paletas.
Sin embargo, sus familiares y seres queridos siempre necesitaban recibir un trato amable y un poco de consuelo, cuando eso era posible. En el callejón se salvaban y se perdían vidas diariamente y los únicos que dejaban de respirar o volvían a respirar aliviados no eran los pacientes que estaban en las camillas. Las salas de espera también estaban llenas de gente que sufría: maridos, esposas, padres, hijos.
Jane sabía lo que era perder a alguien que formaba parte de uno y mientras desempeñaba su trabajo como médico era muy consciente del aspecto humano de toda la medicina y la tecnología. Ella siempre se aseguraba de que su personal funcionara con los mismos estándares con que ella lo hacía: para trabajar en el callejón uno tenía que ser capaz de hacer las dos partes del trabajo: necesitaba la actitud mental de quien está en el campo de batalla y también establecer una buena relación con los pacientes y sus familias. Como le decía a su personal, siempre había tiempo para dar un apretón de manos, escuchar las preocupaciones de alguien u ofrecer un hombro donde llorar, porque en cualquier momento uno podía estar del otro lado de esa misma conversación. Después de todo, la tragedia no discriminaba a nadie, así que todo el mundo estaba sujeto a los caprichos del destino. Sin importar el color de la piel o la cantidad de dinero que uno tuviera, o si era homosexual o heterosexual, o ateo o devoto, desde el punto de vista de Jane, todo el mundo era igual. Y todo el mundo tenía un ser querido, en alguna parte.
De pronto se le acercó una enfermera.
—El doctor Goldberg acaba de llamar para decir que está enfermo.
—¿Con esa gripe horrible?
—Sí, pero habló con el doctor Harris para que lo sustituyera.
¡Bendito Goldberg!
—¿Dijo si necesitaba algo?
La enfermera sonrió.
—Dijo que su esposa estaba feliz de verlo cuando se despertaba. Sarah le está haciendo sopa de pollo y está encantada de cuidarlo.
—¡Qué bien! Necesita un poco de descanso. Lástima que no lo pueda disfrutar.
—Sí. Mencionó algo sobre que su esposa le iba a obligar a ver en vídeo todas las películas que se han perdido en los últimos seis meses.
Jane se rió.
—Eso lo pondrá más enfermo. Ah, oye, quiero que revisemos el caso Robinson. No había nada más que hacer por él, pero creo que necesitamos analizar la muerte de todas maneras.
—Tenía el presentimiento de que así sería, así que lo he colocado para el día que vuelvas de tu viaje.
Jane le dio un apretón de manos a la enfermera.
—Eres una princesa.
—Bah, sólo conozco bien a mi jefa, es todo. —La enfermera sonrió—. Nunca los dejas ir sin revisar y volver a revisar, por si acaso se hubiese podido hacer algo diferente.
Eso era muy cierto. Jane recordaba a cada uno de los pacientes que habían muerto en el callejón, los admitiera ella o no, y tenía el inventario de los muertos en la cabeza. Por la noche, cuando no podía dormir, los nombres y las caras desfilaban por su memoria como si fuera una especie de microficha antigua, hasta que creía que iba a enloquecer.
Esa lista de muertos era lo que más la impulsaba y juró que no dejaría que el herido que estaba a punto de llegar fuera a engrosarla.
Jane se dirigió a un ordenador y abrió la historia del paciente. Ésta iba a ser toda una batalla. Se encontraban ante un apuñalado que también tenía una bala en la cavidad torácica y, teniendo en cuenta el lugar donde lo habían encontrado, estaba segura de que debía tratarse de un traficante de drogas que estaba haciendo negocios en el territorio equivocado o de un gran comprador que había sido engañado. Fuera como fuera, no era muy probable que tuviera seguro médico, aunque eso tampoco importaba. El Saint Francis aceptaba a todos los pacientes, independientemente de sus posibilidades económicas.
Tres minutos después, las puertas giratorias se abrieron de un golpe y el herido entró a toda velocidad: el señor Michael Klosnick yacía sobre una camilla, un gigante caucásico con una cantidad de tatuajes, ropa de cuero y una perilla. El sanitario que estaba junto a su cabeza lo estaba ventilando, mientras que otro sostenía el equipo y empujaba la camilla.
—Sala cuatro —les dijo Jane a los sanitarios—. ¿Cómo vamos?
El que estaba ventilando al paciente dijo:
—Ya le hemos inyectado dos ampollas de lactato de Ringer. Tensión arterial de sesenta sobre cuarenta y cayendo. Frecuencia cardiaca alrededor de ciento cuarenta. Frecuencia respiratoria, cuarenta. Intubación orotraqueal. Lo desfibrilamos cuando veníamos hacia aquí. Le aplicamos una descarga de dos mil vatios. Taquicardia sinusal de ciento cuarenta.
En el cubículo cuatro, los sanitarios detuvieron la camilla y le pusieron el freno, mientras que el personal del callejón se preparaba. Una enfermera se sentó en una mesa pequeña para tomar nota de todo. Otras dos estaban listas a alcanzar los suministros que Jane solicitara y otra se preparó para cortar los pantalones de cuero del paciente. También había un par de residentes observando y listos a ayudar si era necesario.
—Tengo su cartera —dijo el sanitario y se la entregó a la enfermera con las tijeras.
—Michael Klosnick, treinta y siete años —leyó ella—. La foto del documento de identificación está borrosa pero… podría ser él, suponiendo que se haya teñido el cabello de negro y se haya dejado la perilla después de sacar la foto.
Le entregó la cartera a la enfermera que estaba tomando nota y luego comenzó a quitarle los pantalones.
—Veré si lo tenemos en el sistema —dijo la otra mujer, mientras comenzaba a ingresar el nombre en el ordenador—. Lo encontré… esperen, cómo… Debe ser un error. No, la dirección está bien, pero el año está equivocado.
Jane soltó una maldición entre dientes.
—Puede ser un problema del nuevo sistema de archivo, así que prefiero no apoyarme en la información que hay ahí. Hagamos una hemoclasificación y una placa de tórax inmediatamente.
Mientras le sacaban sangre, Jane hizo una valoración preliminar. La herida de bala era un pequeño agujero situado exactamente al lado de una especie de excoriación en el pecho. Sólo se veía un chorrito de sangre que no daba muchas pistas sobre lo que podría estar pasando dentro. Y la herida de arma blanca era prácticamente igual. No se veía mucho desde fuera. Jane rogó que no hubiese afectado a los intestinos.
Le echó una mirada al resto del cuerpo y vio una cantidad de tatuajes… ¡Caramba! Tenía una cicatriz muy fea de una antigua herida en la pelvis.
—Dejadme ver la radiografía y quiero un ultrasonido del corazón…
De pronto se oyó un grito que resonó por toda la sala.
Jane se giró a mirar a la izquierda. La enfermera que estaba desnudando al paciente estaba en el suelo convulsionando y sus brazos y sus piernas golpeaban las baldosas. Tenía en la mano el guante negro que llevaba el paciente.
Durante una fracción de segundo, todo el mundo se quedó paralizado.
—Sólo le tocó la mano y se cayó —dijo alguien.
—¡Volvamos a concentrarnos aquí! —dijo Jane con tono autoritario—. Estévez, tú encárgate de ella. Quiero saber cómo está inmediatamente. El resto, seguid en lo que estáis. ¡Ahora!
Sus órdenes pusieron a todo el mundo en movimiento. Todos volvieron a concentrarse en su trabajo, mientras que la enfermera era llevada al cubículo de al lado y Estévez, uno de los residentes, comenzaba a examinarla.
La placa de tórax parecía estar relativamente bien, pero por alguna razón la ecografía cardiaca era de mala calidad. Sin embargo, las dos mostraban exactamente lo que Jane esperaba: taponamiento del pericardio por una herida de bala en el ventrículo derecho; la sangre se había filtrado dentro del espacio pericárdico y estaba comprimiendo el corazón, comprometiendo su funcionamiento y dificultando el bombeo.
—Necesitamos una ecografía abdominal, mientras trato de ganar un poco de tiempo con el corazón. —Tras definir cuál era la lesión más urgente, Jane quería tener más información sobre la herida de arma blanca—. Y tan pronto terminemos, quiero que reviséis los dos aparatos de ultrasonido. Algunas de estas imágenes del tórax tienen ecogenicidad.
Mientras uno de los residentes comenzaba a maniobrar sobre el vientre del paciente con el transductor, Jane tomó una aguja de punción lumbar calibre veintiuno y la conectó a una jeringa de cincuenta centímetros cúbicos. Cuando una enfermera desinfectó el pecho del hombre, Jane la introdujo en la piel, atravesó la pared torácica hasta alcanzar el pericardio y extrajo cuarenta centímetros cúbicos de sangre para aliviar el taponamiento. Entretanto, dio orden de que prepararan arriba la sala de cirugía número dos y avisaran al equipo de cirugía cardiovascular para que estuviera listo.
Luego le entregó la jeringa a una enfermera para que la tirara.
—Veamos la ecografía abdominal.
Era evidente que el aparato no estaba funcionando bien, pues las imágenes no eran tan claras como hubiera querido. Sin embargo, mostraban buenas noticias, que Jane confirmó cuando palpó el abdomen. No parecía que hubiese afectado ningún órgano importante.
—Muy bien, el abdomen parece estar bien. Subámoslo, inmediatamente.
Cuando iba saliendo del callejón, Jane asomó la cabeza al cubículo en el que Estévez estaba examinando a la enfermera.
—¿Cómo está?
—Se está despertando. —Estévez sacudió la cabeza—. Logramos estabilizar el corazón después de colocarle las paletas.
—¿Estaba fibrilando? ¡Por Dios!
—Igual que el tío de los teléfonos que tuvimos ayer. Como si hubiese sido golpeada por una inmensa descarga eléctrica.
—¿Habéis llamado a Mike?
—Sí, su marido ya viene de camino.
—¡Estupendo! Cuida bien a nuestra chica.
Estévez asintió con la cabeza y bajó la vista hacia su colega.
—No te preocupes.
Jane alcanzó al paciente, que era trasladado en la camilla por el callejón hacia el ascensor que llegaba directamente a las salas de cirugía. En el piso de superior, se puso el traje de quirófano, mientras las enfermeras lo ponían sobre la mesa de operaciones. A petición suya, habían instalado en la sala un equipo de cirugía cardiotorácica y la máquina de circulación extracorpórea, y las ecografías y los rayos X que habían tomado abajo estaban en la pantalla del ordenador.
Con las dos manos enguantadas y separadas del cuerpo, Jane volvió a revisar las imágenes del tórax. A decir verdad, las dos eran bastante deficientes, muy borrosas y con esa ecogenicidad, pero tenía suficiente para orientarse. La bala estaba alojada en los músculos de la espalda y Jane iba a dejarla allí: los riesgos de extraerla eran mayores que los de dejarla y, de hecho, la mayoría de la víctimas de heridas de bala salían del callejón con su pequeño trofeo de plomo, en el mismo sitio donde se había alojado desde el principio.
De pronto Jane frunció el ceño y se acercó más a la pantalla. Parecía una bala curiosa. Era redonda, no tenía la típica forma alargada que acostumbraba ver en sus pacientes. Sin embargo, parecía estar hecha de plomo normal.
Jane se acercó a la mesa en la que yacía el paciente, que ya había sido conectado a las máquinas de anestesia. Tenía el pecho preparado y las zonas circundantes estaban cubiertas por campos quirúrgicos. El color naranja del antiséptico le daba el aspecto de un bronceado ficticio.
—Nada de circulación extracorpórea. No quiero perder tiempo. ¿Tenemos sangre suficiente a mano?
—Sí, aunque no hemos podido averiguar su tipo de sangre —dijo la enfermera que estaba a su izquierda.
Jane la miró por encima del paciente.
—¿No hemos podido?
—El resultado decía que no era identificable. Pero tenemos ocho litros de tipo cero.
Jane frunció el ceño.
—Muy bien. Procedamos.
Con un bisturí láser, hizo una incisión a lo largo del pecho del paciente, luego seccionó el esternón y usó un separador de costillas para abrir la reja costal y dejó al descubierto…
Jane se quedó sin aire.
—Santa…
—¡Mierda! —terminó de decir alguien.
—Succión. —Al sentir que se producía un momento de pausa, Jane miró al enfermero que le estaba ayudando—. Succión, Jacques. No me importa qué apariencia tenga, puedo arreglarlo… siempre y cuando tenga el camino despejado y pueda ver bien esa maldita cosa.
Se oyó una especie de zumbido mientras extraían la sangre y luego Jane pudo ver con claridad una anomalía que nunca antes había visto: un corazón de seis cavidades en un pecho humano. Esa ecogenicidad que había visto en los ecocardiogramas era, en realidad, un par de cavidades adicionales.
—¡Fotos! —gritó—. Pero que sea rápido, por favor.
Mientras tomaban fotografías, pensó: «Vaya, el Servicio de Cardiología va a alucinar con esto». Ella jamás había visto algo semejante, aunque el hueco que había en el ventrículo derecho sí le resultaba absolutamente familiar. Había visto cientos de ellos.
—Sutura —dijo.
Jacques le puso un portagujas en la palma de la mano, el instrumento de acero inoxidable que lleva agarrada en el extremo una aguja curva con hilo negro. Metió la mano izquierda por detrás del corazón e introdujo el dedo por la parte posterior de la herida y comenzó a suturar la zona anterior hasta cerrarla. El siguiente movimiento fue levantar el corazón del espacio pericárdico y hacer lo mismo por debajo.
En total, tardó menos de seis minutos. Luego quitó el separador, reacomodó la reja costal y usó alambre de acero inoxidable para cerrar las dos mitades del esternón. Justo cuando estaba a punto de comenzar a poner las grapas desde el diafragma hasta las clavículas, el anestesista gritó y los aparatos comenzaron a pitar.
—Tensión arterial sesenta cuarenta y cayendo.
Jane inició el protocolo para fallo cardiaco y se inclinó sobre el paciente.
—Ni se te ocurra —le dijo con voz tajante—. Si te mueres, me voy a enfadar mucho.
De manera imprevista y contra toda lógica médica, el hombre abrió los ojos y la miró fijamente.
Jane dio un paso atrás. Por Dios… sus iris tenían el esplendor incoloro de los diamantes y brillaban con tanta intensidad que le recordaron a la luz de la luna en una noche despejada de invierno. Y por primera vez en su vida, se quedó paralizada de asombro. Mientras se miraban directamente a los ojos, sintió como si estuvieran unidos cuerpo con cuerpo, como si estuvieran entrelazados y retorcidos, como si fueran indivisibles…
—Está palpitando otra vez —gritó el anestesista.
Jane volvió a concentrarse en la operación.
—Quédate conmigo —le ordenó al paciente—. ¿Me oyes? Quédate conmigo.
Jane podría jurar que el tipo había asentido con la cabeza antes de que sus párpados volvieran a cerrarse. Y entonces ella siguió trabajando para salvarle la vida.
‡ ‡ ‡
—Tienes que olvidar ese incidente de la patata explosiva —dijo Butch.
Phury entornó los ojos y se recostó contra el sofá.
—Rompieron mi ventana.
—Claro que sí. V y yo le estábamos apuntando.
—Dos veces.
—Eso prueba que los dos somos muy buenos tiradores.
—La próxima vez, ¿podrían elegir la ventana de alguien…? —Phury frunció el ceño y se retiró el Martini de los labios. Sin ninguna razón aparente, sus instintos se pusieron alerta de repente y se encendieron las alarmas como una máquina de casino. Le echó un vistazo a la sección VIP, en busca de algún indicio de problemas—. Oye, policía, ¿tú…?
—Algo no va bien —dijo Butch, frotándose el centro del pecho; luego se sacó de debajo de la camisa una gruesa cruz de oro—. ¿Qué demonios sucede?
—No lo sé. —Phury volvió a inspeccionar la concurrencia con sus ojos. Por Dios, era como si un mal olor hubiese penetrado de repente en el salón y hubiese teñido el aire con algo que hacía que la nariz le picase. Y, sin embargo, no parecía haber nada fuera de sitio.
Phury sacó su móvil y llamó a su gemelo. Cuando Zsadist contestó, lo primero que preguntó era si Phury estaba bien.
—Yo estoy bien, Z, pero tú también lo estás sintiendo, ¿no?
Al otro lado de la mesa, Butch se llevaba el móvil a la oreja.
—¿Mi amor? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí, no lo sé… ¿Que Wrath quiere hablar conmigo? Sí, claro, pásamelo… Hola, grandullón. Sí. Phury y yo. Sí. No. ¿Rhage está contigo? Bien. Sí, voy a llamar a Vishous ahora mismo.
Después de colgar, el policía presionó un par de teclas y se volvió a llevar el teléfono a la oreja. Butch frunció el ceño.
—¿V? Llámame. Tan pronto oigas este mensaje.
Terminó la llamada justo cuando Phury estaba colgando de hablar con Z.
Los dos se recostaron. Phury comenzó a jugar con su copa. Butch jugueteaba con su cruz.
—Tal vez se fue al ático para estar con una mujer —dijo Butch.
—Él me dijo que tenía una cita al principio de la noche.
—Bueno. Entonces tal vez esté en mitad de una pelea.
—Sí. No tardará en llamar.
Aunque todos los teléfonos de la Hermandad tenían un chip de GPS, el de V no funcionaba cuando lo llevaba encima, así que llamar al complejo y rastrear su móvil no iba a ser de mucha ayuda. V pensaba que su mano era la culpable de que no funcionara y decía que cualquier cosa que hiciera brillar su mano causaba una interferencia magnética o eléctrica. Sin duda afectaba la calidad de la llamada. Cada vez que uno hablaba con V por teléfono se oía un zumbido, como si estuviera hablando desde un fijo.
Phury y Butch no tardaron más de minuto y medio en mirarse y decir al mismo tiempo.
—¿Te molesta que vayamos a…?
—Vamos…
Enseguida se pusieron de pie y se dirigieron a la salida de emergencia del club.
Fuera, en el callejón, Phury levantó la vista hacia el cielo.
—¿Quieres que me desmaterialice y vaya a su apartamento en un abrir y cerrar de ojos?
—Sí, hazlo.
—Necesito la dirección. Nunca he estado allí.
—Commodore. Último piso, extremo suroccidental. Yo te esperaré aquí.
Phury tardó únicamente un minuto en aparecer en la terraza del elegante ático, situado a unas diez calles del río. Ni siquiera se molestó en acercarse a la pared de cristal. Podía percibir que su hermano no estaba allí y regresó junto a Butch en un segundo.
—No.
—Entonces está de cacería… —El policía se quedó inmóvil, con una extraña expresión en el rostro. Luego giró abruptamente la cabeza hacia la derecha—. Restrictores.
—¿Cuántos? —preguntó Phury, abriéndose la chaqueta. Desde que Butch había tenido su encuentro con el Omega, era capaz de sentir a los asesinos como si pudiera verlos con anticipación, como si los bastardos fueran monedas y él, un detector de metales.
—Un par. Hagámoslo rápido.
—Perfecto.
Los restrictores doblaron la esquina y, tan pronto vieron a Phury y a Butch, adoptaron la posición de ataque. El callejón en el que estaba el Zero Sum no era el mejor lugar para tener una pelea, pero, con suerte, no habría muchos humanos por allí debido a que la noche estaba muy fría.
—Estoy listo —dijo Butch.
—Entendido.
Y los dos se lanzaron contra sus enemigos.