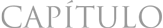
12

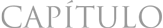
12

Cuando Jane volvió en sí otra vez, sintió que se estaba despertando de un sueño aterrador, uno en el que algo que no existía estaba realmente vivo y en buenas condiciones y en la misma habitación con ella: vio los caninos puntiagudos de su paciente, su boca prendida a la muñeca de una mujer y lo vio a él chupando sangre.
Esas imágenes borrosas siguieron dando vueltas en su cabeza y la llenaron de terror, como una lona que se movía porque había algo debajo. Algo que podía hacer daño.
Algo que podía morder.
Un vampiro.
Ella no se asustaba con facilidad, pero estaba aterrorizada cuando se sentó lentamente en el sillón. Al echar un vistazo alrededor de la austera habitación, Jane se dio cuenta con horror de que la parte del secuestro no había sido un sueño. ¿Tal vez el resto sí? Ya no estaba segura de qué era real y qué no, pues sus recuerdos tenían muchas lagunas. Recordaba haber operado al paciente. Recordaba haberlo admitido en la unidad de cuidados intensivos. Recordaba a los hombres que se la llevaron. Pero ¿qué había sucedido después de eso? Todo era borroso.
Al respirar profundamente, sintió olor a comida y vio que había una bandeja junto a la silla en que estaba sentada. Cuando levantó la tapa plateada que cubría el… ¡Por Dios, qué plato tan bonito! Era una vajilla Imari, como la de su madre. Luego frunció el ceño, al ver que la comida también era de gourmet: cordero, acompañado de patatas y calabacín. Al lado había un pedazo de pastel de chocolate y una jarra y un vaso.
¿Acaso también habían secuestrado a Wolfgang Puck[4]?
Jane miró a su paciente.
A la luz de la lámpara que estaba sobre la mesilla de noche, el hombre yacía inmóvil, acostado sobre sábanas negras, con los ojos cerrados, el cabello negro contra la almohada y por encima de las mantas apenas se alcanzaba a ver una parte de sus inmensos hombros. Respiraba de manera lenta y regular, la cara no estaba pálida y no había ningún brillo de sudor que indicara que tenía fiebre. Aunque tenía el ceño fruncido y la boca no era más que una línea, parecía… en perfectas condiciones de salud.
Lo cual era imposible, a menos de que ella llevara más de una semana inconsciente.
Jane se puso de pie con el cuerpo un poco tieso, estiró los brazos por encima de la cabeza y arqueó la espalda para poner la columna otra vez en su lugar. Caminó en silencio hasta la cama y le tomó al pulso al hombre. Estable y fuerte.
Mierda. Nada de esto tenía lógica. Nada. Los pacientes que habían recibido heridas de bala y de arma blanca, que habían sido reanimados dos veces y se habían sometido a una operación a corazón abierto no se recuperaban así. Nunca.
Vampiro.
¡Ay, ya basta!
Jane miró el reloj digital que estaba sobre la mesilla de noche y vio la fecha. Viernes. ¿Viernes? ¡Por Dios, era viernes y eran las diez de la mañana! Ella lo había operado hacía apenas ocho horas y el hombre parecía como si hubiera tenido semanas para recuperarse.
Tal vez todo esto era un sueño. Tal vez se había quedado dormida en el tren hacia Manhattan y se iba a despertar cuando entraran a Penn Station. Soltaría una buena carcajada, se tomaría una taza de café e iría a su entrevista en Columbia, según lo planeado, y le echaría la culpa de todo a la comida de la máquina.
Jane se quedó esperando. Esperando a que un golpe contra los raíles la sacara de aquel sueño.
Pero en lugar de eso, el reloj digital sólo siguió marcando los minutos.
Vale. Había que volver a la idea de mierda-esto-es-real. Sintiéndose terriblemente sola y asustada, Jane se dirigió hasta la puerta, trató de girar el pomo y descubrió que estaba cerrada. Sorpresa, sorpresa. Tuvo la tentación de agarrar la puerta y golpearla, pero ¿de qué serviría? Nadie que estuviera al otro lado la iba a dejar salir y, además, ella no quería que ninguno de ellos supiera que estaba despierta.
El siguiente paso era explorar el sitio: las ventanas estaban tapadas por una especie de persianas por la parte externa del cristal y el material era tan grueso que no entraba ni un rayo de luz. La puerta, evidentemente, no servía de nada. Las paredes eran sólidas. No había teléfono. Ni ordenador.
En el armario no había más que ropa negra, botas grandes y una caja de seguridad, cerrada.
El baño no ofrecía ninguna posibilidad de escape. No había ventana ni ningún conducto de ventilación lo suficientemente ancho como para que ella se pudiera meter.
Jane volvió a la habitación. Por Dios, aquello no era una habitación. Era una celda con un colchón.
Y esto no era un sueño.
Sus glándulas suprarrenales comenzaron a funcionar como locas y notó que el corazón se le iba a salir del pecho. Se dijo que la policía debía estar buscándola. Tenía que estar buscándola. Con todas las cámaras de seguridad y la cantidad de personal que había en el hospital, alguien tenía que haberlos visto cuando se la llevaron y sacaron al paciente. Además, si faltaba a su entrevista, la gente empezaría a hacer preguntas.
Mientras trataba de recuperar el control, Jane se encerró en el baño, del cual habían quitado el pestillo para cerrar la puerta. Después de usar el inodoro, se lavó la cara y cogió una toalla que colgaba de la parte trasera de la puerta. Al llevársela a la nariz, Jane sintió un aroma maravilloso que la hizo frenar en seco. Era el olor del paciente. Seguramente él debía haber usado esa toalla, tal vez antes de salir y recibir el balazo en el pecho.
Cerró los ojos y aspiró profundamente. Lo único en lo que pudo pensar en ese momento fue en sexo. Dios, si este olor se pudiera embotellar, estos hombres podrían pagarse sus hábitos de juego y drogas por medio de un negocio lícito.
Molesta con ella misma por esa actitud, arrojó la toalla al suelo como si fuese basura y en ese momento alcanzó a ver un destello detrás del inodoro. Al agacharse sobre el suelo de mármol, encontró una navaja de afeitar como las de antes, que la hizo pensar en las películas de vaqueros. La recogió y se quedó observando la cuchilla brillante.
Era una buena arma, pensó Jane. Un arma estupenda.
La deslizó en el bolsillo de su bata blanca. En ese momento oyó que se abría la puerta de la habitación.
Al salir del baño, mantuvo la mano en el bolsillo y los ojos alerta. Red Sox estaba de vuelta y traía un par de maletines. No parecían muy pesados, al menos para alguien tan grande como él, pero parecía tener dificultad para transportarlos.
—Esto servirá para empezar —dijo con una voz ronca y cansada, con un pronunciado acento bostoniano.
—¿Para empezar qué?
—A curarlo.
—¿Perdón?
Red Sox se agachó y abrió uno de los maletines. En el interior había vendas y gasas. Guantes de cirugía. Recipientes de plástico. Frascos de medicinas.
—Él nos dijo qué cosas podría necesitar.
—¿Ah, sí? —Maldición. Jane no tenía ningún interés en jugar a ser médico. Ya era suficiente con representar el papel de una víctima de secuestro, muchas gracias.
El hombre se levantó con mucho cuidado, como si se sintiera mareado.
—Usted va a cuidarlo.
—¿Ah, sí?
—Sí. Y antes de que lo pregunte, sí, usted va a salir de aquí con vida.
—Siempre y cuando haga mi trabajo como médico, ¿no es así?
—Cierto. Pero eso no me preocupa. Usted lo haría de todas formas, ¿no es verdad?
Jane se quedó mirando al hombre. No se veía mucho de su cara debajo de la gorra de béisbol, pero su barbilla tenía un ángulo que ella reconoció. Y además estaba ese acento bostoniano.
—¿Yo le conozco? —preguntó.
—Ya no.
En medio del silencio, Jane le observó con ojo experto. Tenía la piel gris y llena de manchas, las mejillas chupadas, las manos le temblaban. Parecía como si llevara de juerga dos semanas. ¿Y qué era ese olor? Por Dios, ese tío le recordaba a su abuela: sólo perfume artificial y polvos para la cara. O… tal vez era algo más, algo que la llevaba de vuelta a la escuela de medicina… Sí, era más eso. El hombre olía al formol que usaban en las clases de anatomía.
Ciertamente tenía la palidez de un cadáver. Y al verlo tan enfermo, Jane se preguntó si sería capaz de tirarlo al suelo.
Mientras tocaba la navaja que tenía en el bolsillo, Jane calculó la distancia que había entre ellos y decidió quedarse quieta. Aunque el hombre estaba débil, la puerta estaba cerrada con llave. Si lo atacaba, sólo se arriesgaba a salir herida o muerta y no tendría ninguna oportunidad de escapar. Su mejor apuesta era esperar junto a la puerta hasta que uno de ellos entrara. Iba a necesitar el elemento sorpresa, porque estaba claro que de otra forma ellos la podrían dominar con facilidad.
Pero ¿qué iba a hacer cuando se encontrara al otro lado de la puerta? ¿Estaría en una casa grande? ¿En una casa pequeña? Tenía el presentimiento de que la seguridad como de fortaleza de las ventanas debía extenderse a toda la casa.
—Quiero salir de aquí —dijo.
Red Sox suspiró como si se sintiera exhausto.
—En un par de días, usted regresará a su vida normal y no se acordará de nada de esto.
—Sí, claro. Pero el secuestro es algo que marca a las personas para siempre.
—Ya verá si eso es cierto o no. —Al dirigirse hacia la cama donde yacía el paciente, Red Sox utilizó primero el escritorio y luego la pared para mantener el equilibrio—. Él tiene mejor aspecto.
Jane tuvo deseos de gritarle que se alejara de su paciente.
—¿V? —Red Sox se sentó con cuidado en la cama—. ¿V?
El paciente abrió los ojos al cabo de un rato y sonrió.
—Policía.
Los dos hombres se cogieron de la mano exactamente al mismo tiempo y, mientras Jane los observaba, pensó que tenían que ser hermanos, excepto porque tenían un color de piel muy distinto. ¿Tal vez fueran únicamente amigos muy cercanos? ¿O amantes?
Los ojos del paciente se deslizaron hacia ella y la miraron de arriba abajo, como si estuviera comprobando que estuviera sana y salva. Luego miró la bandeja de comida que seguía intacta y frunció el ceño, en señal de desaprobación.
—¿Acaso no hicimos esto mismo hace poco? —le dijo Red Sox al paciente en voz baja—. ¿Sólo que era yo el que estaba en la cama? ¿Qué tal si quedamos en paz y no volvemos a jugar a esto de salir heridos?
Los gélidos ojos brillantes dejaron de mirarla a ella y se clavaron ahora en su amigo. Pero el paciente no dejó de fruncir el ceño.
—Tienes un aspecto horrible.
—Y tú pareces Miss América.
El paciente sacó pesadamente el otro brazo de debajo de las mantas, como si le pesara tanto como un piano.
—Ayúdame a quitarme el guante…
—Olvídalo. No estás listo.
—Pero tú estás empeorando.
—Mañana…
—Ahora. Vamos a hacerlo ahora. —El paciente bajó la voz hasta convertirla en un murmullo—. Si dejamos pasar otro día, no vas a ser capaz de ponerte de pie. Ya sabes lo que sucede.
Red Sox agachó la cabeza hasta que le quedó colgando del cuello como si fuera un saco de harina. Luego soltó una maldición en voz baja y agarró la mano enguantada del paciente.
Jane comenzó a retroceder, hasta que llegó al sillón en el que había dormido. Esa mano había tumbado a una enfermera y le había producido convulsiones y ahora los dos hombres la estaban manipulando como si no fuera nada del otro mundo.
Red Sox retiró suavemente el guante de cuero negro y dejó al descubierto una mano cubierta de tatuajes. ¡Por Dios, la piel parecía brillar!
—Ven aquí —dijo el paciente y abrió los brazos como si fuera a darle un abrazo al otro hombre—. Acuéstate conmigo.
Jane sintió que el aire se le quedaba atrapado en el pecho.
‡ ‡ ‡
Cormia caminaba por los pasillos del templo y sus pies descalzos no hacían ningún ruido, tampoco su vestido blanco, y el mismo aire que entraba y salía de sus pulmones circulaba sin hacer ningún sonido. Así era como debían caminar las Elegidas, sin producir ninguna sombra que se pudiera ver, ni un murmullo que se pudiera oír.
Sólo que ella tenía un propósito personal y eso estaba mal. Al ser una Elegida, debía servir a la Virgen Escribana en todo momento, y sus intenciones debían ser siempre para ella.
Sin embargo, las necesidades de Cormia eran de una naturaleza tal que eran imposibles de negar.
El Templo de los Libros estaba al final de una larga hilera de columnas y sus puertas dobles siempre estaban abiertas. De todos los edificios del santuario, incluido el que contenía las joyas, éste era el que guardaba el tesoro más preciado: allí reposaban los registros de la raza que llevaba la Virgen Escribana, un diario que era imposible de abarcar y comprendía miles de años. Dictados por su santidad a Elegidas entrenadas especialmente para ese trabajo, los registros eran una obra de amor y un testamento tanto histórico como religioso.
Dentro de las paredes de mármol y a la luz de velas blancas, Cormia avanzaba por el suelo también de mármol, recorriendo innumerables estanterías y caminando cada vez más rápido, a medida que se ponía más nerviosa. Los volúmenes del diario estaban organizados de forma cronológica y dentro de cada año estaban ordenados de acuerdo con la clase social, pero lo que ella estaba buscando no debía de estar en esta sección general.
Tras mirar por encima del hombro para asegurarse de que nadie la estuviera viendo, Cormia se dirigió a un corredor y llegó a una puerta roja brillante. En medio de los paneles había un dibujo de dos dagas negras que se cruzaban a la altura de la hoja, con las empuñaduras hacia abajo. Alrededor de las empuñaduras había unas palabras sagradas, escritas en lengua antigua y en letras doradas:
LA HERMANDAD DE LA DAGA NEGRA
PARA DEFENDER Y PROTEGER
A NUESTRA MADRE, NUESTRA RAZA Y A NUESTROS HERMANOS
Cormia sintió que la mano le temblaba cuando agarró el pomo dorado. Ésta era un área restringida y si la atrapaban allí, la castigarían, pero no le importaba. Aunque tenía miedo de la búsqueda que había emprendido, ya no soportaba no saber nada.
La habitación tenía unas proporciones y un tamaño imponentes, el techo alto tenía adornos en laminilla de oro y las estanterías no eran blancas como el resto sino de un color negro brillante. Los libros que forraban las paredes estaban encuadernados en cuero negro, los lomos tenían letras doradas que reflejaban la luz de unas velas del color de las sombras. La alfombra que cubría el suelo era de color rojo sangre y suave como una piel de animal.
Allí el aire tenía un olor inusual, un olor que recordaba a ciertas especias. Cormia tenía la sensación de que eso se debía a que los hermanos venían a esa habitación en algunas ocasiones y deambulaban por entre los volúmenes que contenían su historia, sacando algunos libros, tal vez acerca de ellos mismos, tal vez acerca de sus antepasados. Cormia trató de imaginárselos allí y no pudo, pues nunca había visto a ninguno. En realidad, ella nunca había visto un macho.
Cormia hizo un esfuerzo por descubrir rápidamente el orden de los volúmenes. Parecía que estaban organizados por año… Ay, un momento. También había una sección de biografías.
Cormia se arrodilló. Cada conjunto de volúmenes estaba marcado con un número y el nombre del hermano, así como con la referencia al linaje paterno. El primero de ellos era un tomo antiguo que tenía unos símbolos con una variación arcaica que recordaba haber visto en algunas de las partes más antiguas del diario de la Virgen Escribana. El primer guerrero tenía varios libros bajo su nombre y número, y los siguientes dos hermanos eran sus hijos.
Cormia tomó al azar uno de los libros que había un poco más adelante en la estantería y lo abrió. La primera página era resplandeciente y contenía un retrato pintado del hermano, rodeado de una nota en la que se especificaba su nombre y la fecha de nacimiento y de entrada en la Hermandad, así como sus hazañas en el campo de las armas y la táctica. La siguiente página contenía el linaje del guerrero a lo largo de varias generaciones, seguida de una lista de las hembras con las que se había apareado y de los hijos que había tenido. Luego se detallaba su vida capítulo por capítulo, tanto en el campo de batalla como fuera de él.
Era evidente que este hermano, Tohrture, había vivido mucho tiempo y había sido un gran guerrero. Había tres libros sobre él y una de las últimas anotaciones era acerca de la felicidad que había sentido cuando el único hijo que le sobrevivió, Rhage, se unió a la Hermandad.
Cormia volvió a poner el libro en su sitio y siguió buscando, pasando su dedo por los lomos de los volúmenes, rozando los nombres. Esos hombres habían luchado para mantenerla a salvo; ellos fueron los que vinieron cuando las Elegidas fueron atacadas varias décadas atrás. Ellos también eran los que protegían a los civiles de los restrictores. Tal vez este asunto del Gran Padre pudiera salir bien, después de todo. Estaba claro que un hombre cuya misión era proteger a los inocentes no querría hacerle daño, ¿no?
Como no tenía ni idea de qué edad tenía su prometido ni cuándo se había unido a la Hermandad, tenía que mirar cada libro. Pero había tantos, estanterías completas…
De repente, detuvo su dedo en el lomo de un volumen grueso, el primero de cuatro tomos.
EL SANGUINARIO
356
El nombre del padre del Gran Padre le heló la sangre. Había leído sobre él como parte de la historia de la raza y —¡Virgen santísima!— tal vez estaba equivocada. Si las historias acerca de ese hombre eran ciertas, aun aquellos que pelean de manera noble pueden ser crueles.
Era extraño que no hubiera mención de su linaje paterno.
Cormia siguió avanzando, mirando más lomos y más nombres.
VISHOUS
HIJO DEL SANGUINARIO
428
Había sólo un volumen y era más delgado que su dedo. Después de sacarlo, pasó la palma de su mano por la tapa, mientras que el corazón le palpitaba en el pecho. El lomo crujió al abrirlo, como si el libro casi nunca hubiese sido abierto. Y, en efecto, así era. No había retrato y tampoco se le rendía ningún tributo a sus habilidades para el combate; únicamente había una fecha de nacimiento que indicaba que en pocos días cumpliría trescientos tres años y una anotación acerca de cuando fue introducido en la Hermandad. Cormia pasó la página. No se mencionaba su linaje, excepto que era hijo del Sanguinario y el resto del libro estaba en blanco.
Después de ponerlo en su sitio, regresó a los volúmenes sobre el padre y sacó el tercero del grupo. Leyó acerca del padre con la esperanza de descubrir algo sobre el hijo que pudiera calmar sus temores, pero lo que encontró contenía un nivel de crueldad que Cormia rezó para que el Gran Padre hubiese salido a su madre, quienquiera que fuese. El Sanguinario era, ciertamente, el nombre preciso para aquel guerrero, porque era brutal con los vampiros y los restrictores por igual.
Al adelantarse hasta el final, Cormia encontró en la última página el registro de su fecha de muerte, aunque no se mencionaba la forma en que había muerto. Sacó el primer volumen y lo abrió para ver el retrato. El padre tenía el cabello negro azabache, barba espesa y unos ojos que le dieron ganas de cerrar el libro para siempre y no abrirlo nunca más.
Devolvió el libro a su estante y se sentó en el suelo. Al finalizar el retiro de la Virgen Escribana, el hijo del Sanguinario vendría a por Cormia y tomaría su cuerpo como si le perteneciera por derecho propio. Ella no se podía imaginar qué implicaba eso o qué hacía el macho, y sentía pánico de las lecciones sexuales.
Al ser el Gran Padre, al menos también estaría con otras, pensó Cormia. Con muchas otras, algunas de las cuales habían sido entrenadas para complacer a los machos. No cabía duda de que él las preferiría a ellas. Si tenía suerte, es posible que no la visitara con frecuencia.