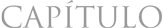
9

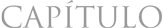
9

«Ahí está otra vez ese fulano, con su jodido pelo desteñido», pensó Van Dean cuando alcanzó a vislumbrarlo a través de los gruesos alambres que cercaban el cuadrilátero.
Era la tercera semana consecutiva que el tío acudía a participar en las peleas clandestinas de Caldwell. Entre la multitud rugiente alrededor de la jaula de lucha, permanecía de pie como una señal de neón, aunque Van no tenía claro por qué.
Su rodilla rozó el cerco. Volvió a concentrarse en lo que estaba haciendo. Echó atrás su puño desnudo y lanzó el brazo hasta estrellarlo contra el rostro del oponente. La sangre manó de la nariz del otro, un borbotón rojo que aterrizó en la lona un segundo antes de que lo hiciera el rival.
Van colocó sus pies y miró hacia abajo. No había árbitro para impedir que continuara golpeándolo en la cabeza. Ninguna regla le obligaba a dejar de machacarlo en los riñones hasta que el bastardo necesitara diálisis por el resto de su vida. Y si aún había algún temblor que sacudiera a esa piltrafa humana, no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de sacudirle más puñetazos.
Matar con sus manos desnudas era lo que deseaba su ser interior, lo que más ansiaba. Van siempre había sido distinto, no sólo respecto a sus contrincantes, sino a todos los que había conocido en su vida: su alma no era la de un simple púgil, sino la de un gladiador romano. Deseaba viajar en el tiempo hasta aquellas épocas en las que se podía destripar al enemigo cuando caía delante de uno… y luego ir a su casa, violar a su esposa y hacer una carnicería con sus hijos. Y después saquear toda aquella mierda, incendiar y echar abajo lo que se atravesara en su camino.
Pero vivía aquí y ahora. Y debía lidiar con una complicación más reciente. El cuerpo que amparaba su ser interior estaba empezando a envejecer. El hombro lo estaba matando, así como las rodillas, aunque estaba seguro de que nadie lo sabía, dentro o fuera de la jaula de combate.
Extendió los brazos, oyó un crujido y ocultó una mueca de dolor. Mientras tanto, la multitud rugía y sacudía el cerco de tres metros de altura. Por el amor de Dios, los fanáticos lo adoraban. Lo aclamaban. Querían verlo.
Aunque para él, ninguno de ellos era relevante.
En medio de la tribuna, se topó con la mirada del hombre de pelo desteñido. Maldita sea. Esos ojos lo amedrentaban. Rudos. Inexpresivos. Sin ningún brillo de vida. Y, para acabar de fastidiarlo, el fulano no coreaba su nombre, ¡joder!
El sujeto no hacía nada en absoluto.
Van empujó a su oponente con el pie desnudo. El tipo gruñó, pero no abrió los ojos. Terminó el juego.
Los cincuenta y tantos fulanos que rodeaban la jaula aplaudieron hechos unas fieras.
Van levantó el borde del cerco y movió sus cien kilos de peso hacia arriba. Luego salió de la jaula. La multitud rugió más fuerte y retrocedió para no interponerse en su camino. La última semana uno de los espectadores se había atravesado indebidamente: terminó escupiendo un diente roto.
La «arena», por llamarla de algún modo, estaba ubicada en un aparcamiento abandonado y el dueño de aquel terreno era el organizador de los encuentros. El asunto era sórdido: Van y los otros púgiles no eran más que el equivalente humano de gallos de pelea. Sin embargo, la paga era buena, y no había redadas, aunque siempre se oían rumores. A pesar de tanta sangre y tantas apuestas, los policías de Caldwell no se inmiscuían, y dado que se trataba de una especie de club privado, si alguien se excitaba demasiado, lo expulsaban. Literalmente. El dueño tenía seis matones encargados de mantener el orden en todo el tinglado.
Van fue hasta donde estaba el pagador, cogió sus quinientos dólares y su chaqueta, y se dirigió a su camión. Sus pantaloncillos estaban manchados de sangre, pero a él no le importó. Más bien se preocupó por sus doloridas articulaciones. Y por el hombro izquierdo.
¡Joder! Cada semana tenía que exigirse más y más para satisfacer a su ser interior y poner fuera de combate a esos individuos. Y, gracias a Dios, aún seguía en pie. Treinta y nueve años en el mundo de la lucha era tiempo suficiente para precisar una prótesis.
—¿Por qué dejó de pegarle?
Van estaba a punto de montar en su camión. Miró a través del parabrisas del conductor. No se sorprendió de que el fulano con el pelo desteñido lo hubiera seguido.
—No hablo con admiradores, compañero.
—Yo no soy un fan tuyo.
Sus ojos no se apartaron de la lisa superficie del vidrio.
—Entonces, ¿por qué viene tanto a mis peleas?
—Porque tengo una propuesta para ti.
—No necesito un apoderado.
—Tampoco soy uno de ésos.
Van le echó un vistazo por encima del hombro. El fulano era grande, tenía complexión de luchador, hombros y brazos fornidos. Las manos parecían cacerolas de hierro, capaces de convertirse en puños del tamaño de una bola de bolos.
Así que de eso se trataba, claro…
—Si quiere meterse al cuadrilátero conmigo, arregle el asunto allá. —Señaló el sitio del pagador.
—Tampoco se trata de eso.
Van hizo un gesto de impaciencia, cansado de aquella mierda de preguntas, tipo concurso de televisión.
—Entonces, ¿qué quiere?
—Primero tengo que saber por qué se detuvo, por qué dejo de pegarle.
—El tipo ya estaba en la lona.
El enfado iluminó el rostro del fulano.
—¿Y qué?
—¿Sabe una cosa? Está empezando a cabrearme.
—Bien, eso es. Busco a un hombre que encaje con su estilo.
Oh, eso reducía el campo de acción. Al fin y al cabo, él era un tío cualquiera con un rostro cualquiera, nariz rota, corte de pelo militar. Alerta.
—Hay muchos hombres parecidos a mí.
Excepto por su mano derecha.
—Dígame una cosa —pidió el fulano—. ¿Le extirparon el apéndice?
Van entrecerró los ojos y metió las llaves del camión en el bolsillo trasero de su pantalón.
—Tiene que escoger entre estas dos cosas: o se marcha y se aparta de mi camino… o sigue hablando y suelta todo lo que tiene dentro. Decida.
El pálido se acercó. Jesucristo, qué olor tan curioso. Como… ¿a talco para bebés?
—No me amenace, muchacho. —Habló en voz baja; su cuerpo estaba tenso, presto para entrar en batalla.
Bien, bien, bien… ¿quién lo diría? Un contrincante de verdad.
Van le arrimó todavía más la cara.
—Diga lo que tenga que decir.
—¿Le quitaron el apéndice?
—Sí.
El hombre sonrió. Se relajó.
—¿Le interesaría un trabajo?
—Tengo dos.
—En la construcción y noqueando a desconocidos. Ya lo sé.
—Trabajos honestos, ambos. ¿Cuánto tiempo lleva husmeando en mis negocios?
—Más que suficiente —dijo el fulano y alargó la mano—. Joseph Xavier.
Van lo dejó con la mano tendida.
—No estoy interesado en conocerlo, Joe.
—Señor Xavier para ti, hijo. Y seguramente no va a pasarte nada malo por escuchar mi propuesta.
Van ladeó la cabeza.
—Sabe algo, soy como las putas. Me gusta que me paguen por hacer la paja. Así que ponga algo en la palma de su mano, Joe, y después, a lo mejor, escuchamos su propuesta.
Cuando el hombre lo escrutó con fijeza, Van sintió un imprevisto pálpito de miedo. Aquel fulano no era normal.
El bastardo bajó la voz un poco más.
—Primero di mi nombre como es, hijo.
¡Qué diantres! Por cien dólares, se dejaría restregar las encías, incluso por un chiflado como ése.
—Xavier.
—Señor Xavier. —El fulano sonrió como un depredador, todo dientes, nada jovial ni alegre ni de buen talante—. Dilo, hijo.
Un impulso desconocido hizo que Van abriera la boca.
Segundos antes de que las palabras brotaran de sus labios, tuvo un vívido recuerdo de un día, cuando tenía dieciséis años, en que se lanzó de cabeza en el río Hudson. Ya en el aire, había avistado una enorme roca subacuática contra la que iba a estrellarse y supo que no había nada que hacer. Su cabeza iba a chocar con la piedra, como si la colisión estuviera predestinada, como si una cuerda invisible alrededor de su cuello lo atrajera hacia la roca. Pero no había sucedido nada malo, por lo menos en ese momento. Inmediatamente después del impacto, había flotado en medio de una calma placentera y dulce, como si el destino se hubiera cumplido. Y había sabido instintivamente que esa sensación era un anticipo de la muerte.
¡Joder! Ahora sentía la misma desorientación espacial. Y también la misma impresión de que ese hombre con la piel pálida era como la muerte: una presencia inevitable y predestinada, especialmente reservada para él.
—Señor Xavier —murmuró Van.
Un billete de cien dólares apareció frente a él. Alargó su mano de cuatro dedos y lo cogió con fuerza.
Pero sabía que habría escuchado la propuesta sin necesidad de tomar el dinero.
‡ ‡ ‡
Horas más tarde, Butch giró sobre sí mismo en la cama y lo primero que hizo fue buscar a Marissa.
La encontró sentada en un rincón de la habitación, con un libro abierto a su lado. Sin embargo, sus ojos no estaban puestos en las páginas. Miraba fijamente las baldosas del linóleo y seguía sus hendiduras con un dedo largo y perfecto.
Se veía tan dolorosamente triste y tan hermosa que los ojos de Butch comenzaron a encharcarse. Dios, la sola idea de que pudiera haberla infectado o amenazado de cualquier modo le habría obligado a abrirse la garganta.
—Desearía que no hubieras entrado aquí —dijo él con voz ronca. Marissa hizo una mueca de disgusto, y él pensó en sus próximas palabras—. Lo que quiero decir es que…
—Ya sé lo que quieres decir. —El tono de su voz se endureció—. ¿Tienes hambre?
—Sí. —Intentó enderezarse—. Pero lo que más deseo es ducharme.
Ella se puso en pie, levantándose tan sutilmente como la neblina de la mañana. La respiración de Butch se entrecortó a medida que ella se le acercaba. Dios, ese vestido azul pálido tenía el mismo color de sus ojos.
—Déjame ayudarte con el baño.
—No, yo puedo hacerlo.
Ella cruzó los brazos sobre el pecho.
—Si tratas de ir al baño por tus propios medios, lo único que lograrás será caerte y hacerte daño.
—Llama a una enfermera, entonces. No quiero que me toques.
Marissa lo examinó con impertinencia durante un instante. Luego pestañeó una vez. Dos.
—¿Me excusas un momento, por favor? —dijo en tono más bajo—. Necesito ir al lavabo. Puedes llamar a la enfermera apretando ese botón rojo de ahí.
Fue hasta el cuarto de baño y cerró la puerta. El agua comenzó a correr.
Butch buscó el pequeño botón, pero se detuvo al sentir que el rumor de la corriente de agua se oía sin parar a través de la puerta. Sonaba sin interrupciones, no como si alguien estuviera lavándose las manos o la cara o llenando un vaso.
Y continuaba y continuaba…
Con un gruñido, arrastró los pies fuera de la cama y se levantó, apoyándose en el soporte del suero intravenoso hasta que el tubo se sacudió a causa de su esfuerzo por conservar el equilibrio. Puso penosamente un pie delante del otro hasta llegar a la puerta del cuarto de baño. Puso la oreja contra la madera. Todo lo que pudo oír fue el ruido del agua.
Instintivamente, llamó a la puerta suavemente. Otra vez. Llamó una vez más y giró el pomo, pensando que el bochorno de ambos sería infernal en caso de que ella estuviera usando el váter…
Marissa estaba sentada en la taza del inodoro. Pero la tapa del asiento estaba bajada. Además, estaba llorando. Temblando y llorando.
—Oh, por Dios, Marissa.
Ella lanzó un chillido, como si él fuera la última cosa del planeta que quisiera ver.
—¡Fuera de aquí! ¡Vete!
Butch se tambaleó y se hincó de rodillas delante de ella.
—Marissa…
Ocultando su rostro entre las manos, ella dijo bruscamente:
—Me gustaría tener algo de intimidad, si no te importa.
Él se inclinó. La apagada respiración de la hembra se impuso al ruido que el agua producía al correr.
—Todo está bien —dijo él—. Saldrás pronto. Te marcharás…
—¡Cállate! —Separó los dedos de la mano lo suficiente para mirarlo con un resplandor de hostilidad—. Sólo regresa a la cama y llama a la enfermera, si todavía no lo has hecho.
Butch se sentó en los talones, mareado, pero decidido.
—Siento mucho que te hayas quedado atrapada conmigo.
—Estoy segura de que sí.
Él frunció el ceño.
—Marissa…
El sonido del pestillo de la puerta al girar lo interrumpió.
—¿Poli? —La voz de V, al contrario que las demás, se oyó sin la amortiguación de una mascarilla protectora.
—Espera —dijo Butch, sin pensarlo. A Marissa no le hacía falta más público.
—¿Dónde estás, poli? ¿Hay algún problema?
Butch quiso levantarse. Y realmente lo hizo. Pero agarró el soporte del suero intravenoso y lo empujó sin darse cuenta, y se inclinó hacia delante. Marissa intentó asirlo, pero no pudo, y el enfermo se deslizó laxamente y terminó despatarrado sobre los azulejos del cuarto de baño, con las mejillas pegadas a la base del váter. Débilmente, oyó a Marissa hablando en urgentes ráfagas. Y a continuación la perilla de V entró en su campo de visión.
Miró a su compañero de cuarto… y mierda, se sintió feliz de volver a ver a aquel bastardo. El rostro de Vishous era el mismo, la oscura barba, los tatuajes en la sien, sin cambios. Allí estaban los iris como diamantes, que relumbraban como siempre. Todo familiar, muy familiar. Hogar y familia en forma de vampiro.
A pesar de la emoción que sintió al verlo, no se le escapó ni una lágrima. Se sentía absolutamente inútil, desesperanzado, tirado al pie de un inodoro, con una vergüenza sin fondo, ¡por el amor de Dios!
Parpadeó fieramente y dijo:
—¿Dónde diablos está el jodido hazmat ese? Ya sabes, el traje amarillo.
V sonrió. Sus ojos centellearon como si se sintiera incapaz de hablar.
—No te preocupes, yo estoy bien cubierto. Veo que ya estás en plena forma.
—Sí, señor. Y capaz de bailar rocanrol.
—¿De verdad?
—Seguro. Por ahora estoy analizando la posibilidad de convertirme en contratista de la construcción. Quería ver cómo habían hecho este baño. Han hecho una labor excelente con los azulejos, de veras. Te recomiendo que lo compruebes por ti mismo cuando tengas un momento.
—Bien, pero ¿qué tal si mientras tanto te llevo hasta la cama?
—Un momento. Primero quiero inspeccionar las tuberías del lavabo.
La sonrisita de complicidad de V estaba cargada de respeto y cariño.
—Por lo menos déjame ayudarte un poco.
—No, yo puedo hacerlo. —Con un gruñido, Butch apoyó las manos en el suelo para levantarse, pero enseguida tuvo que recostarse en la taza del inodoro. Mover la cabeza le resultó un esfuerzo casi insoportable. Sólo necesitaba un momento para recobrarse, digamos, una semana, o tal vez diez días…
—Vamos, poli. Llora en el hombro de este amigo y déjate ayudar.
Repentinamente, Butch se sintió demasiado cansado para responder, muy flácido y acabado. Marissa lo miraba con preocupación y él pensó con cierta extrañeza en lo debilucho que parecía en comparación con ella. Mierda, al menos no se le había abierto la bata al caer. Hubiera sido horrible que su trasero hubiera quedado expuesto ante los ojos de Marissa.
V metió sus gruesos brazos por debajo de las axilas de Butch y lo levantó con facilidad. Avanzaron por la habitación. No quiso descansar la cabeza sobre los hombros de su amigo, aunque estuvo tentado a hacerlo. De vuelta en la cama, continuos temblores sacudieron su cuerpo y todo empezó a girar.
Después de que V lo acomodara entre las sábanas, Butch lo agarró por el brazo y susurró:
—Necesito hablar contigo. A solas.
—¿Qué pasa? —dijo V también susurrando.
Butch miró hacia donde estaba Marissa, que seguía en un rincón.
Ruborizada, ella le echó una ojeada al cuarto de baño y cogió dos grandes bolsas de papel.
—Creo que voy a darme una ducha. ¿Me disculpáis? —No esperó una respuesta y entró al baño.
En cuanto la puerta se cerró, V se sentó al borde de la cama.
—Dime.
—¿En qué situación está ella? ¿Está contaminada?
—La he vigilado durante tres días… parece estar bien. Creo que pronto se podrá ir. Por ahora todos estamos firmemente convencidos de que no hubo contagio.
—¿A qué se ha expuesto ella? ¿A qué estuve expuesto yo?
—Por lo menos sabes que estuviste con los restrictores, ¿no?
Butch alzó uno de sus magullados brazos.
—Yo pensaba que había ido a un salón de belleza con Elizabeth Arden.
—Muy listo. Estuviste más de un día…
Abruptamente, Butch cogió el brazo de V.
—No me desmoroné. A pesar de todo lo que me hicieron no les dije nada de la Hermandad. Te lo juro.
V le apretó la mano.
—Ya sé que no hablaste. Sé que no lo harías.
—Bien.
La mirada de V fue hasta la punta de los dedos de Butch, preguntándose qué le habrían hecho.
—¿Qué recuerdas?
—Sólo sentimientos. Dolor y… terror. Miedo. Orgullo… orgullo de saber que no chillé ni cedí ni me dejé derrotar.
V asintió y sacó un habano. Antes de encenderlo, miró el alimentador de oxígeno, maldijo y guardó el puro.
—Escúchame, compañero, tengo que preguntarte algo. ¿Cómo tienes la cabeza? Quiero decir, tras resistir a lo que te hicieron, ¿cómo estás de ánimo?
—Estoy bien. No es fácil sufrir un trastorno postraumático o alguna mierda por el estilo, y al mismo tiempo no recordar nada de lo que te ha sucedido. En cuanto Marissa salga de aquí me pondré bien del todo. —Se restregó la cara, sintiendo la aspereza de la barba. Cuando descansó la mano sobre su abdomen, pensó en la herida negra—. ¿Tienes alguna idea de lo que me hicieron?
V negó con la cabeza y Butch maldijo.
—Pero, tranquilo, poli, que voy a averiguarlo. Tendré la respuesta a tu pregunta, te lo prometo. —El hermano cabeceó y miró el estómago de Butch—. ¿Qué aspecto tiene?
—No sé. Estaba demasiado enfrascado en mi estado de coma como para preocuparme por el aspecto de las heridas.
—¿Te importa si miro?
Butch se encogió de hombros y bajó las sábanas. V le levantó la bata y ambos miraron su vientre. La piel no tenía buen aspecto alrededor de la herida, toda gris y arrugada.
—¿Duele? —preguntó V.
—Como un diablo. Lo siento… frío. Como si tuviera hielo seco en las tripas.
—¿Me permites que te haga algo?
—¿Qué?
—Una pequeña cura que te he estado aplicando.
—Claro.
Pero Butch reculó cuando V levantó su mano y empezó a quitarse el guante:
—¿Qué me vas a hacer?
—Confía en mí.
La risa nerviosa de Butch sonó como un ladrido.
—La última vez que me dijiste eso terminé bebiéndome un cóctel para vampiros, ¿ya lo has olvidado?
—Ese cóctel te salvó el culo, compañero. Gracias a él te pude localizar.
Butch comprendió entonces por qué le había dado V aquella bebida.
—Está bien, venga, cúrame.
V acercó la mano resplandeciente. Butch hizo una mueca de disgusto.
—Relájate, poli. No te va a doler.
—Te he visto carbonizar una casa con esa puta mano.
—Prueba de que es una mano mágica. Serénate, mis actividades de pirómano son asunto del pasado.
V sostuvo su mano tatuada y luminosa sobre la herida y Butch dejó escapar un gruñido de satisfacción. Era como si le vertieran agua a la vez caliente y fresca dentro de la herida, y ésta fluyese benéficamente sobre él, a través de él. Limpiándolo.
Los ojos de Butch se pusieron en blanco.
—Dios… Dios… qué bien…
Se sintió relajado, liviano, libre de dolor, deslizándose en algún tipo de sueño. Dejó ir el cuerpo, se dejó ir él mismo.
Sentía toda la fuerza de la curación, el proceso regenerativo de su cuerpo funcionando a toda máquina. Los segundos pasaban, los minutos se escapaban, el tiempo navegaba hacia el infinito. Le pareció que días de descanso y buena alimentación y bienestar iban y venían, como si peregrinara desde la devastación en que estaba hasta el milagro de la salud.
‡ ‡ ‡
Marissa echó la cabeza hacia atrás, se quedó erguida bajo la ducha y dejó que el agua le corriera por todo el cuerpo. Se sentía triste y demacrada, sobre todo después de haber visto a Vishous llevando a Butch hasta la cama. Eran unos amigos tan íntimos: un cariño claro y mutuo brillaba en los ojos de ambos.
Salió después de un largo rato, se restregó con la toalla y se secó el pelo. Buscó prendas interiores limpias. Miró el corpiño y se dijo «al diablo con ese chisme». Lo metió en una bolsa, incapaz de tolerar más tiempo los ganchos rígidos alrededor de sus costillas.
Sintió con extrañeza el roce de sus senos desnudos contra la tela del traje color melocotón, pero se había decidido a estar cómoda. Por lo menos por un rato. Además, ¿quién sabría que no llevaba sostén?
Dobló el traje azul claro y lo metió, junto con las prendas interiores ya usadas, en una bolsa para materiales biológicos. Luego se animó a sí misma, abrió la puerta y entró a la habitación del paciente.
Butch estaba en la cama, desmadejado, con la bata hasta el pecho, las sábanas enrolladas alrededor de sus caderas. La mano brillante de Vishous oscilaba a unos siete centímetros por encima de la herida ennegrecida.
En el silencio reinante entre los dos machos, se sintió intrusa, y sin tener adónde ir.
—Está dormido —musitó V.
Marissa asintió con la cabeza, pero no supo qué decir. Después de un largo silencio, finalmente murmuró:
—Cuéntame… ¿su familia está enterada de lo que le ocurrió?
—Sí. Toda la Hermandad lo sabe.
—No, quiero decir… su familia humana.
—Son irrelevantes.
—Pero ellos deberían…
V la observó con impaciencia, con ojos fríos, duros e intransigentes, y ella se sintió algo amilanada. Además, V llevaba las dagas negras colgadas sobre el pecho. Su afilado semblante hacía juego con el armamento.
—La familia de Butch no lo quiere. —La voz de V sonó estridente, como si la explicación no fuera asunto suyo y la hubiera dado sólo para callarle la boca—. Son irrelevantes. Ahora aproxímate. Butch necesita que estés cerca de él.
El contraste entre la expresión del rostro del hermano y su orden la confundió. ¿Qué era más útil para Butch, ella o la mano de V?
—Estoy casi segura de que él no me necesita ni me quiere aquí —susurró ella. Y volvió a preguntarse por qué diablos V la había llamado hacía tres noches.
—Está muy preocupado por ti. Por eso quiere que te marches.
Marissa enrojeció.
—Te equivocas, guerrero.
—Yo nunca me equivoco.
—Con un rápido fulgor, sus inquietantes ojos se posaron en su rostro. Eran tan glaciales que ella se echó para atrás. Vishous movió la cabeza.
—Ven, tócalo. Déjalo que te sienta. Necesita saber que estás aquí.
Ella frunció el ceño y pensó que el hermano estaba loco. Se arrimó a la cabecera de la cama para acariciar el pelo de Butch. En el instante en que ella lo rozó, él giró su rostro hacia ella.
—¿Ves? —Vishous volvió a examinar la herida—. Él te ansía.
«Ojalá fuera cierto», pensó ella.
—¿De verdad?
Se puso tensa.
—Por favor, no me leas la mente. Es una grosería.
—No lo he hecho. Has hablado en voz alta.
La mano de ella estrujó el pelo de Butch.
—Ay, lo siento.
Se quedaron callados, concentrados en Butch. Luego Vishous dijo en un tono recio:
—¿Por qué lo echaste, Marissa? Cuando fue a verte el otoño pasado, ¿por qué le diste la espalda?
Ella se turbó.
—No fue a verme.
—Sí, claro que fue.
—¿Cómo?
—Has oído muy bien lo que he dicho.
Lo miró a los ojos y se le ocurrió que aunque Vishous era un fulano que infundía terror, no era un mentiroso.
—¿Cuándo? ¿Cuándo fue a verme?
—Esperó a que pasaran un par de semanas después de que dispararan a Wrath. Luego fue a tu casa. Cuando regresó me dijo que ni siquiera habías querido recibirlo en persona. Hombre, eso fue una grosería. Estuvo muy mal por tu parte. Sabías lo que sentía por ti y mandaste a un sirviente para que lo echara. Muy bonito, hembra, muy bonito.
—No… nunca hice eso… Él nunca fue, él… Nadie me dijo…
—Oh… por favor.
—No me hables en ese tono, guerrero. —V la miró con desprecio, pero Marissa estaba tan enfadada que esta vez no le importó nada—. A finales del último verano yo caí enferma con gripe, debido a que alimenté en exceso a Wrath. Cuando me recuperé fui a trabajar a la clínica. No volví a saber nada de Butch y asumí que se había replanteado su relación conmigo. Siempre… he tenido muy mala suerte con los machos. Por eso me costó tanto acercarme a él. Cuando lo hice, hace tres meses, aquí en la clínica, me dijo que no quería verme. Así que haz el favor de no acusarme de algo que no hice.
Se produjo un tenso y largo silencio. En seguida Vishous la sorprendió. Soltó una carcajada.
—Bueno, quién sabe.
Nerviosa, ella bajó la mirada hacia Butch y siguió acariciándole el pelo.
—Te juro que si hubiera sabido que era él, me habría arrastrado fuera de la cama para abrirle la puerta yo misma.
En voz baja, Vishous murmuró:
—Menuda historia, hembra. Menuda historia.
En la pausa que siguió, Marissa rememoró los sucesos del verano anterior. Su convalecencia no había sido por una simple gripe. Se había quedado abrumada porque su propio hermano había atentado contra la vida de Wrath: sí, Havers, siempre calmado, templado y prudente, le había revelado a un restrictor dónde se encontraba el Rey. Claro, Havers lo había hecho por ahvenge, por vengarla a ella debido a la forma en que él la había tratado, pero eso no excusaba su pésima conducta.
¡Santa Virgen en el Ocaso!, Butch había querido verla. ¿Por qué nadie se lo había dicho?
—Yo no sabía que él había ido a visitarme —murmuró y acarició el pelo oscuro al enfermo.
Vishous retiró la mano y lo cubrió con las sábanas.
—Cierra los ojos, Marissa. Es tu turno.
Lo miró sorprendida.
—No sé.
—No te resistas. Déjame hacer.
V le hizo la sanación y después caminó hacia la puerta, la ancha espalda tiesa por su peculiar modo de andar.
Verificó el funcionamiento del aire acondicionado y la miró por encima del hombro.
—No pienses que soy el único que tengo que ver con la curación de Butch. Tú eres su luz, Marissa. No olvides eso. —El hermano entrecerró los ojos—. Te diré algo para que lo recuerdes siempre: si llegas a lastimarlo a propósito, te trataré como a una enemiga.
‡ ‡ ‡
John Matthew estaba sentado en un salón del Caldwell High School. Había siete amplias mesas frente a la pizarra, y en todas, menos en una, había un par de aprendices.
John era el único ocupante de la de atrás, como un alumno más del CHS.
Lo que diferenciaba a esta clase de las demás de la escuela, era que en esta asignatura él anotaba todo con cuidado y no apartaba la vista de la pizarra, como si estuvieran proyectando un maratón de películas de Duro de matar.
Por otra parte, el tema no era la geometría.
Esta tarde, Zsadist, paseándose delante de la clase, hablaba de la composición química del explosivo plástico C4. El hermano vestía uno de sus famosos cuellos de tortuga negros y unos holgados leotardos de nailon. Con la cicatriz que le cruzaba la cara, se parecía fielmente a lo que la gente decía que era: un asesino de hembras, un torturador de restrictores, que atacaba incluso a sus propios hermanos sin que mediara provocación alguna.
Pero también era un profesor magnífico.
—Ahora analicemos los detonadores —dijo—. Personalmente, prefiero los de control remoto.
Mientras John pasaba la página de su cuaderno, Z bosquejó en el tablero un mecanismo en tres dimensiones, una especie de caja con circuitos de alambres. Cualquier objeto que el hermano dibujaba era tan detallado y realista que uno sentía que podía tocarlo.
John miró el reloj. Quince minutos más y sería hora de tomar un refrigerio y de volver al gimnasio. Le costaba esperar.
Cuando ingresó en la escuela, el entrenamiento de artes marciales combinadas le había resultado odioso. Ahora lo adoraba. Aún era el último de la clase en términos de habilidad física, pero en las últimas sesiones había mejorado notablemente dentro de su categoría. Y con ello había logrado encauzar su agresividad hacia objetivos más valiosos, de modo que sus dinámicas sociales eran mejores.
Tres meses atrás, sus condiscípulos se burlaban de él. Lo acusaban de lamer el culo a los hermanos. Ridiculizaban su marca de nacimiento, pues les parecía una falsa estrella de la Hermandad. Ahora, en cambio, se fijaban en él. Todos menos Lash, que se la tenía jurada, criticándolo, rebajándolo.
A John no le importaba. Lo decisivo para él eran otros asuntos: estar en clase con los aprendices, vivir en el complejo con los hermanos y estar ligado a la Hermandad por la sangre de su padre, aunque sólo fuera supuestamente. Sin embargo, desde que había perdido a Tohr y a Wellsie, en cuanto a lo que a él le incumbía, prefería verse a sí mismo como un ser libre. Sin vínculos, ligado a nadie.
En consecuencia, los otros no significaban nada para él.
Volvió su mirada a la nuca de Lash. Su larga coleta rubia reposaba suavemente sobre una chaqueta muy cara, diseñada por un extravagante modisto. ¿Cómo sabía John lo del diseñador? Porque Lash se pasaba la vida jactándose de la ropa que usaba para venir a clase.
Por ejemplo, esa noche había mencionado que su nuevo reloj había sido chapado en oro por Jacob, el joyero.
Entrecerró los ojos, embriagándose con la fantasía de tener a Lash como antagonista en el gimnasio. El fulano pareció sentir el calor y se volvió hacia él con curiosidad. Sus aretes de diamantes brillaron y los labios se le torcieron en una sucia sonrisa. Luego frunció la boca y le lanzó un beso a John.
—¿John? —La voz de Zsadist sonó recia como un martillo—. ¿Me prestas algo de atención?
John enrojeció y miró al frente. Zsadist prosiguió con la explicación, golpeando la pizarra con su largo dedo índice.
—Una mecha como ésta se puede hacer detonar con una amplia diversidad de elementos, siendo el más común la frecuencia de sonido. Se activa con un teléfono móvil, un ordenador o una señal de radio.
Zsadist comenzó a dibujar otra vez y el chirrido de la tiza resonó fortísimo en el salón.
—Esta es otra variedad de detonador. —Zsadist retrocedió un paso—. Es característico de los coches-bomba. Se conecta al sistema eléctrico del automóvil. Una vez que la bomba se arma, cualquier intento de poner en marcha el vehículo… «tick, tick, boom».
De repente la mano de John apretó el lápiz y él empezó a pestañear con prisa, sintiéndose mareado.
Un aprendiz pelirrojo, de nombre Blaylock, preguntó:
—¿Cuánto tiempo queda después de la ignición?
—Por lo general, un par de segundos, una pequeñísima ventaja. Me gustaría que os fijárais también en que como los cables del coche han sido redireccionados, el motor no funciona. El conductor girará la llave y sólo oirá una serie de ruiditos y chasquidos.
El cerebro de John comenzó a incendiarse en rápidas y parpadeantes secuencias.
Lluvia… lluvia negra sobre el parabrisas de un coche.
Una mano con una llave, buscando dónde insertarla en la base del volante del automóvil.
Un motor encendiéndose y apagándose, una y otra vez. Una sensación de terror, de que alguien está perdido. Después un brillante fulgor…
La silla de John volcó y se cayó al suelo. No se dio cuenta de que estaba sufriendo un ataque: había tal griterío dentro de su cabeza que no tuvo forma de sentir que algo físico le ocurría.
¡Alguien estaba perdido! Alguien… había sido abandonado. Él había abandonado a alguien…