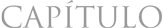
7

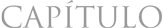
7

John Matthew se cuadró y apretó con fuerza su espada. Al otro lado del gimnasio, entre un mar de esteras azules, había tres sacos de boxeo colgados del techo. Se concentró: una de las bolsas se convirtió en su mente en un restrictor. Se imaginó el pelo blanco, los ojos pálidos y la demacrada piel, todo lo que atormentaba sus sueños, y empezó a correr con los pies descalzos sobre la gruesa cinta de plástico.
A su pequeño cuerpo no le hacían falta ni velocidad ni fuerza. Ya era muy fuerte. Y el próximo año, más o menos, sería aún más poderoso.
Él. No podría. ¡Joder! Tenía que esperar… a que llegara su transición.
Alzó la espada por encima de la cabeza y abrió la boca para lanzar un alarido de guerra. No salió nada de su garganta: era mudo. Pero de todos modos él se imaginó que gritaba como un gran guerrero.
Por lo que sabía, los restrictores habían matado a sus padres. Tohr y Wellsie lo habían recogido, contándole la verdad sobre su auténtica naturaleza y brindándole el único amor que había tenido en la vida. Cuando esos verdugos habían asesinado a Wellsie y Tohr había desaparecido, John se quedó desamparado en este mundo, solo con su venganza, su desquite por ellos y por las vidas de otros inocentes.
John corrió con la lengua fuera hacia el saco de boxeo, con el brazo por encima del hombro. En el último momento decidió esconderse detrás de un balón, abandonado sobre las esteras, movió la espada hacia arriba y hacia los lados y después golpeó el saco por la parte de abajo. Si hubiera sido un combate real, el acero habría penetrado en las tripas del restrictor. Hasta la empuñadura.
Se pasó la espada a la otra mano.
Se levantó y giró alrededor, imaginando que el inmortal caía de rodillas y se doblegaba a sus pies, tapándose el boquete que le había abierto en el abdomen. Apuñaló el saco de boxeo otra vez y se vio a sí mismo mientras clavaba su espalda en la nuca del…
—¿John?
Se dio la vuelta con rapidez, resollando.
La hembra que se aproximaba lo hizo temblar, y no precisamente porque hubiera adivinado lo que él estaba fantaseando. Era Beth Randall, la Reina mestiza, y también su hermana, o por lo menos así lo aseguraban los análisis de sangre. Extrañamente, dondequiera que ella apareciera, la cabeza de John se vaciaba y su cerebro se paralizaba. Al menos, no desfallecía del todo. Desde que la conoció, siempre reaccionaba así al verla.
Beth avanzó entre las esteras, alta y delgada, vestida con vaqueros y con cuello de tortuga blanco, el pelo oscuro del mismo color de su piel. Cuando estuvo más cerca, pudo percibir restos del aroma aglutinante de Wrath, el sombrío perfume específico de su hellren. John sospechaba que ese olor quedaba sobre ella por el sexo, pues siempre era más fuerte en la Primera Cena, cuando descendían de su dormitorio.
—John, ¿vas a venir a cenar con nosotros a casa?
—Tengo que quedarme y practicar —contestó él, con las manos, en el lenguaje de los sordomudos. Todos en la mansión habían aprendido y dominaban este lenguaje. Sin embargo, esa gentil concesión a una debilidad suya, la falta de voz, lo irritaba sobremanera. No deseaba para sí ningún privilegio especial. Quería ser normal.
—Nos gustaría verte. Pasas mucho tiempo aquí.
—Practicar es importante.
Ella reparó en la espada que él tenía en la mano.
—También hay otras cosas.
La contempló con fijeza. Ella miró a su alrededor, en busca de argumentos más sugestivos.
—Por favor, John, nosotros… yo estoy preocupada por ti.
Tres meses atrás, se habría sentido encantado de escuchar esas palabras. De ella o de cualquiera. Pero basta, ¡no más! Ahora no quería su preocupación. Quería que se apartara de su camino.
Meneó la cabeza. Ella respiró con resignación.
—Está bien. Voy a dejarte más comida en la oficina, ¿de acuerdo? Por favor… come.
John inclinó la cabeza una vez y se echó para atrás cuando Beth adelantó la mano como si fuera a tocarlo. Sin más palabras, ella se volvió y se alejó entre las esterillas azules.
Cuando la puerta se cerró, John trotó hasta el otro lado del gimnasio y se puso en cuclillas, preparado para una nueva carrera. Al partir, alzó la espada: un odio intenso endureció sus brazos y sus piernas.
‡ ‡ ‡
El Señor X entró en acción al mediodía. Fue hasta el garaje de la casa en la que se albergaba y se metió en la insignificante camioneta con la que disfrazaba su presencia entre el tráfico humano de Caldwell.
No se sentía particularmente interesado por su labor, pero hay que actuar de inmediato cuando se reciben órdenes del Amo, sobre todo si se es el Capataz. Una de dos: o hacía eso o lo enlataban. En alguna ocasión ya le había sucedido, y no era nada divertido, a decir verdad era como comer una ensalada de alambre de púas.
El hecho de que el Señor X hubiera regresado a este condenado planeta a asumir otra vez el papel que ya había desempeñado en el pasado fue muy impactante para él. El Amo había terminado por cansarse de tantos Capataces entrando y saliendo. Ahora quería algo más definitivo. Como evidentemente el Señor X había sido el mejor entre muchos durante los últimos cincuenta o sesenta años, había sido convocado a servir otra vez.
Lo habían reenganchado. ¡Maldita sea!
Por eso tenía que trabajar hoy. Metió la llave en el contacto, y el anémico motor de la Town & Country estornudó. Se sentía completamente falto de estímulo, una actitud poco congruente con la clase de líder que había sido en otras épocas. Era muy difícil mantenerse motivado en este negocio. El Omega iba a cabrearse otra vez y le montaría su numerito. Era inevitable.
Bajo el brillante sol del mediodía, el Señor X transitó por la animada y fresca barriada construida a finales de los años noventa del siglo XX. Todas las casas compartían una arquitectura común, una genética urbana muy similar, lo que hacía que parecieran un adorable y barato conjunto de onzas de chocolate coloreadas. Decenas de pórticos con molduras insustanciales. Decenas de persianas plásticas. Decenas de decoraciones de temporada, pasadas de moda al llegar la Pascua.
El escondite perfecto para un restrictor, entre mamás agobiadas por los hijos y papás jodidos en sus trabajos mediocres.
El Señor X enfiló por Lily Lane hasta salir a la Ruta 22, deteniéndose en la señal de stop a la entrada de esa carretera. Con el rastreador del GPS localizó el campo de fútbol, en el bosque, que el Omega le había pedido que visitara. Tardó doce minutos en llegar, cosa buena. El Amo estaba impaciente, ansioso por ver si su plan con el troyano humano había funcionado, deseoso de saber si la Hermandad había regresado a rescatar a su compinche.
El Señor X pensó en ese tío, seguro de que lo había conocido antes. Pero aunque lograra acordarse de dónde y cuándo, eso ya no importaba, como tampoco había importado cuando había estado trabajando sobre el pobre bastardo.
¡Demonios! ¡Qué hijo de puta tan resistente! Ni una palabra sobre la Hermandad había salido de los labios del hombre, a pesar de todo lo que él le había hecho. El Señor X seguía impresionado. Tíos así serían un activo de valor incalculable si pudieran ser captados para la causa de la Sociedad Restrictiva.
A lo mejor eso ya había sucedido. Quizá ahora el humano era uno de ellos.
Un poco más tarde, el Señor X aparcó el Town & Country, a la vera de la Ruta 22, y anduvo hasta el bosque. Había nevado toda la noche, una extraña tormenta de marzo, y la nieve había acolchado las ramas de los pinos, como si los árboles estuvieran preparándose para disputar un partido de fútbol americano unos contra otros. ¡Qué belleza! En caso de que uno se interesara por la mierda esa de la ecología.
Cuanto más se adentraba en la arboleda, menos necesitaba el rastreador del GPS. Podía sentir el aroma del Amo, tan real como si el Omega mismo estuviera delante de sus narices. Tal vez los hermanos no habían recuperado ni recogido al humano…
El Señor X emergió en un claro del bosque y vio un círculo chamuscado en el suelo. El calor que se había producido allí había sido lo suficientemente fuerte como para derretir la nieve y enfangar el terreno. La tierra mostraba las señales del fuego. Y todo alrededor estaba impregnado de residuos de la presencia del Omega, como el hedor de la basura de verano mucho después de que el cubo ha sido vaciado.
Olfateó el ambiente. Sí, sintió también algo humano en el aire.
¡Mierda! ¡Habían matado al tío ese! La Hermandad lo había liquidado. Increíble. Pero… ¿por qué no había sabido el Omega que estaba muerto? ¿Por qué el hombre no había llamado al que ahora era su Amo? ¿Acaso no había suficiente dosis del Omega dentro del cuerpo del humano?
Se iba a encabronar con esta información. El Omega era alérgico al fracaso: le irritaba hasta la locura. Y su irritación era mal asunto para los Capataces.
El Señor X se arrodilló sobre la tierra marchita y envidió a los humanos. Bastardos afortunados. Se morían, y ya estaba. A ellos, por el contrario, lo que les esperaba en el más allá era una miseria líquida sin fin, un horror a la enésima potencia, mil veces superior a las antiguas visiones infernales de los cristianos. Cuando un verdugo restrictor moría, retornaba a las venas del cuerpo del Omega, circulando y recirculando en una diabólica mezcolanza de otros restrictores muertos para descontaminar la sangre y restaurar la pureza del Amo que le había sido inyectada a cada uno en el momento de su ingreso en la Sociedad. Para los verdugos resucitados no había escapatoria al frío quemante ni a la devastación continua ni a la presión aplastante que sentían a lo largo del proceso, pues siempre permanecían conscientes. Por los siglos de los siglos.
El Señor X se estremeció. Un ateo en vida, como era él, había pensado en la muerte muy de vez en cuando y la había visualizado como una siesta más, una sucia siesta eterna. Pero ahora, como restrictor, sabía exactamente lo que le esperaba si el Amo perdía la paciencia y lo «despedía» otra vez.
Aún había esperanzas. El Señor X había descubierto una pequeña fisura, bajo el supuesto de que todas las piezas debían encajar a la perfección.
Por un golpe de suerte, creía haber hallado una tronera por donde escapar del mundo del Omega.