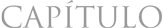
6

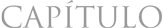
6

Vishous se detuvo delante del aparcamiento de la clínica mientras Rhage y Phury sacaban el Mercedes negro. Iban a recuperar el móvil de Butch, en el callejón de detrás de Screamer’s, a retirar el Escalade del aparcamiento del ZeroSum y a regresar a casa.
Caminaban sin hablar, sin aceptar el hecho de que V no había vuelto en sí del todo desde la noche anterior. Los restos de la carroña del demonio que había manipulado seguían en su cuerpo, debilitándolo. Y sobre todo, haber visto a Butch fuera de combate y casi muerto le había causado cierto daño interior. Tenía la sensación de que una parte de él había salido herida del trance. Alguna herida en su interior permanecía abierta y el mal reventaba en su corazón.
En realidad, había tenido ese sentimiento hacía un rato, cuando las visiones se habían esfumado. Pero el horror de la película de la noche pasada era un martirio mucho peor.
Privacidad. Necesitaba estar solo. Pero era incapaz de retornar al Hueco. El silencio que había allí, el sillón vacío en el que siempre se sentaba Butch, la aplastante conciencia de que algo se había perdido, todo aquello le resultaba insoportable.
Así que se marchó a su escondite, su sitio oculto. Se materializó en la terraza del ático, en el Commodore, a treinta pisos de altura. El viento parecía huracanado y él se sintió bien, las ropas sacudidas por la fresca corriente, olvidándose del vacío que sentía en el pecho.
Caminó hasta el borde de la terraza. Apoyó los brazos en el alféizar y miró hacia abajo, hacia las calles atestadas de gente. Había coches. Personas entrando y saliendo del vestíbulo del rascacielos. Alguien cogiendo un taxi o pagándole al conductor. Todo normal. Todo tan normal…
Mientras tanto, él estaba muriéndose.
Butch iba a morir. El Omega había estado dentro de él: era la única explicación de lo que le habían hecho. Y aunque el demonio había sido expulsado, la infección se había extendido fatalmente y el daño estaba hecho.
V se restregó el rostro. ¿Qué iba a hacer él sin aquel hijo de puta, sagaz, hablador, tragador incansable de whisky? De algún modo, ese tosco bastardo limaba las asperezas de la vida, tal vez porque era como un papel de lija, áspero, un permanente raspa y raspa capaz de sobrevivir a cualquier adversidad.
Apartó la vista del pavimento, cien metros por debajo de él. Fue hasta una puerta, sacó una llave de oro de su bolsillo y la metió en el cerrojo. El ático era su espacio más íntimo, para sus… actividades más íntimas. El perfume de la hembra que había estado con él la noche anterior aún flotaba en la oscuridad.
Dio una orden mental: unas bujías negras se encendieron y chisporrotearon con fuerza. Las paredes, el techo y el suelo eran negros, y este vacío cromático absorbía la luz, succionándola, consumiéndola. El único mueble era una cama enorme, extra larga y extra ancha, cubierta con sábanas de satén negro. No se fijó mucho en el colchón, pues para él lo más importante era aquel armarito, con su alto tablero de madera y sus distintos soportes.
Le agradaba usar todos los utensilios que reposaban allí: las correas de cuero, las largas férulas, los correajes para testículos, los collares y las púas y los pinchos, los látigos y las fustas, y las máscaras, sobre todo las máscaras. Le excitaba mantener anónimas a las hembras con las que estaba: tapar sus rostros y amarrar sus cuerpos con las herramientas de su placer aberrado y anormal.
Mierda, era un depravado sexual, y le tenía sin cuidado. Después de experimentar una enorme variedad de vicios, finalmente había encontrado el que mejor le funcionaba. Y afortunadamente había hembras que gozaban con lo que él les hacía, ansiosas e implorantes cuando las subyugaba, solas o en pareja.
Pero… esa noche, al observar aquellos aparatos obscenos, sus perversiones le hicieron sentirse sucio. Tal vez porque únicamente iba al apartamento cuando estaba predispuesto a usarlo. Jamás le había echado un vistazo a ese lugar con la cabeza despejada.
El repiqueteo de su teléfono móvil lo sobresaltó. Miró el número y sintió miedo. Era Havers.
—¿Está muerto?
La voz de Havers sonó con toda la sensibilidad profesional de la que era capaz un médico cuando anunciaba a alguien que la vida de un ser querido pendía de un hilo.
—Se desconectó él mismo. Se arrancó la vía intravenosa. Hemos logrado recuperarlo, pero no sé por cuánto tiempo lo podremos mantener con nosotros.
—¿Lo han podido controlar?
—Sí. Pero quiero que esté usted preparado. Él es humano…
—Mierda. Mire, voy para allá. Quiero estar con él.
—Preferiría que no viniera. Se pone muy nervioso cuando alguien entra a la habitación y eso es perjudicial en su estado. En este momento está tranquilo, descansando.
—No quiero que muera solo.
Hubo una pausa.
—Señor, todos morimos solos. Aunque esté en la habitación con él, se marchará solo a su encuentro con el Ocaso. Necesita estar en calma para que su cuerpo decida reanimarse. Hacemos todo lo que podemos por él, señor.
V se pasó la mano por los ojos. Con una vocecita que no se conocía, dijo:
—Yo no… no quiero perderlo. Yo, ah… sí, no sé qué haría si él… —V tosió un poco—. Maldita sea…
—Cuidaré de él como si fuera yo mismo. Démosle un día para que se estabilice.
—Hasta mañana por la noche, entonces. Llámeme si empeora.
V colgó el teléfono y se encontró a sí mismo mirando una de las velas de la estancia. Sobre el negro tronco de cera, observó con atención la cabeza de luz que ondeaba en el aire de la habitación.
La llama lo dejó pensativo. El amarillo brillante era… bueno, como el color del pelo rubio.
Sacó rápidamente su móvil y resolvió que Havers se equivocaba con respecto a las visitas. Depende del visitante, pensó.
Marcó un número: era la única opción que tenía. Comprendió que lo que estaba haciendo tal vez no era lo más correcto. Probablemente le traería una cantidad infernal de problemas. Pero cuando tu mejor amigo está a unos pasos de la lápida y de encontrarse con la Parca, todo lo demás importa una mierda.
‡ ‡ ‡
—¿Ama?
Marissa observó lo que había encima del escritorio de su hermano. La lista de invitados para la cena con el Concilio de Princeps, así como la distribución protocolaria de lugares en la mesa, estaban frente a ella. No les prestó atención. Imposible concentrarse en esa insignificancia. La búsqueda en la clínica y en la casa no había servido para nada. Sus instintos le gritaban que algo no andaba bien, que había algo que se le escapaba…
Sonrió forzadamente a la doggen, de pie en el umbral de la puerta.
—¿Sí, Karolyn?
La sirviente hizo una venia.
—Una llamada para usted. Por la línea uno.
—Gracias. —La doggen inclinó la cabeza y salió, mientras Marissa cogía el auricular—. Dígame…
—Está en la habitación que hay debajo del laboratorio de tu hermano.
—¿Vishous? ¿Qué…?
—Entra por la puerta de administración. A la derecha hay un panel que debes empujar para poder abrirla. Asegúrate de ponerte un traje de protección, un hazmat, antes de entrar a verlo…
«Butch… santo Dios, Butch».
—¿Qué…?
—¿No me has oído? Ponte un hazmat y quédate con él.
—¿Qué pasó?
—Un accidente de coche. Ve. Ya. Se está muriendo.
Marissa dejó caer el teléfono y atravesó a la carrera el estudio de Havers. Estuvo a punto de atropellar a Karolyn en la antesala.
—¡Ama! ¿Qué sucede?
Marissa corrió disparada por el comedor, empujó la puerta del mayordomo y por poco da un traspiés en la cocina. Al llegar al borde de las escaleras, perdió uno de sus zapatos de tacón. Se quitó el otro y siguió corriendo, los pies enfundados en sus elegantes medias. Al llegar a la entrada posterior a la clínica, introdujo el código de seguridad y entró en la sala de espera de urgencias.
Las enfermeras la llamaron a gritos por su nombre. Ella las ignoró y corrió por el pasillo. Irrumpió en el laboratorio de Havers, encontró la puerta marcada con el letrero de «administración» y la abrió de golpe.
Jadeó mientras recuperaba el aliento. Miró a su alrededor… nada. Sólo fregonas, cubos vacíos y batas. Vishous había dicho que…
Un momento. En el suelo vio unas marcas apenas perceptibles, una leve huella que insinuaba el abrir y cerrar de una puerta oculta. Apartó las batas y descubrió un delgado panel. Arañándolo con las uñas, lo obligó a abrirse y a deslizarse. Una luz muy suave llenaba la habitación, repleta de instrumentales de alta tecnología, ordenadores y lectores electrónicos de signos vitales. En una de las pantallas, vio una cama de hospital y encima de ella un macho, con brazos y piernas extendidos, sus movimientos restringidos y controlados por tubos y cables que le salían y le entraban por todas partes. «Butch».
Apartó con los hombros los hazmat amarillos y las mascarillas que colgaban cerca de la puerta y entró a la habitación sellada. El aire escapó con un silbido.
—Virgen en el Ocaso… —Marissa se llevó la mano al cuello.
Era seguro: se estaba muriendo. Podía sentirlo. Pero había otra cosa, algo que paralizaba sus reflejos de supervivencia, como si un asaltante la atacara con un arma. Su cuerpo le gritaba que saliera de allí, que escapara, que se salvara.
Su corazón, sin embargo, la guiaba hacia la cama.
—Oh… Dios mío.
El pijama del hospital dejaba al descubierto los brazos y las piernas de Butch, llenos de moretones. Y el rostro… buen Dios, salvajemente aporreado.
Él dejó escapar un gruñido ronco desde el fondo de la garganta. Ella se acercó y le cogió la mano… oh, no, era demasiado. Tenía los dedos brutalmente hinchados en los extremos, la piel púrpura, y algunos sin uñas.
Quiso tocarlo pero no supo dónde: no había un lugar donde posar sus manos sin lastimarlo.
—¿Butch?
El herido se movió bruscamente al oír la voz de ella y sus ojos se abrieron. Bueno, por lo menos uno de ellos.
Cuando pudo enfocarla, una sonrisa fantasmal afloró en sus labios.
—Has vuelto. Yo… te vi en la puerta. —La voz era débil, un tenue eco muy por debajo de su tono normal—. Te vi… después… te… perdiste. Pero aquí estás.
Marissa se sentó con cuidado al borde de la cama, tratando de imaginarse con cuál de las enfermeras la estaría confundiendo.
—Butch.
—¿Adónde fue a parar… tu vestido amarillo? —Las palabras le salieron embrolladas, la boca apenas se movía, como si tuviera rota la mandíbula—. Estabas tan hermosa… con ese vestido amarillo…
Definitivamente la estaba confundiendo con una enfermera. Los trajes que ella había visto colgados junto a la puerta eran amari… ¡alto! ¿Se había puesto uno o no? Por todos los demonios, V le había dicho que se pusiera uno de esos trajes, necesitaba protección.
—Butch, voy a salir a por un…
—No… no me dejes… no te vayas. —Sus manos empezaron a retorcerse bajo las ataduras: las correas de cuero que lo controlaban chirriaron—. Por favor… Dios mío… no me abandones…
—Tranquilo. Volveré.
—No… mujer… yo amo… tu vestido amarillo… no me dejes…
Sin saber qué hacer, ella se inclinó y, suavemente, le rozó el rostro con la palma de la mano.
—No voy a dejarte.
Butch movió la golpeada mejilla hasta sentir la caricia y sus labios llenos de heridas se deslizaron por la piel de ella, mientras susurraba:
—Prométemelo.
—Yo…
El aire sellado de la habitación vibró con un silbido y Marissa miró por encima del hombro.
Havers entró en la habitación como un torpedo. La miró horrorizado.
—¡Marissa! Dulce Virgen en el Ocaso… ¿qué estás haciendo? ¡Deberías haberte puesto un hazmat!
Butch comenzó a removerse en la cama y ella lo tocó ligeramente en el antebrazo.
—Shh… tranquilo. Yo estoy aquí. —Cuando Butch se calmó un poco, ella dijo—: Voy a ponerme el hazmat…
—No tienes ide… ¡Dios mío! —gritó Havers y todo su cuerpo se sacudió—. Estás contaminada…
—¿Contaminada?
—¡Claro! Te has contaminado por entrar sin protección. —Havers lanzó una serie de improperios, ninguno de los cuales se alcanzó a oír.
Cuando su hermano se calló, Marissa había asimilado las noticias y entendía perfectamente la situación. Le tenía sin cuidado que Butch no supiera de quién se trataba. Si la confundía con una enfermera y esa desorientación servía para mantenerlo vivo y en pie, nada más importaba.
—Marissa, ¿estás oyéndome? Tú estás contamin…
Volvió a mirar a su hermano por encima del hombro.
—Bueno, si estoy contaminada eso quiere decir que debo quedarme aquí, con él, ¿verdad?