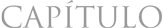
23

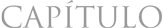
23

Horas y horas y horas más tarde, Butch estaba tan entumecido que no hubiera podido decir dónde terminaba el suelo y dónde comenzaba su cuerpo. Había estado sentado todo el día en el pasillo frente a la puerta del dormitorio de Marissa. Como el perro que era.
No sabía si era tiempo perdido. Había pensado mucho.
Hizo una llamada telefónica, algo que tenía que hacer, una prueba que tenía que pasar: había cogido al toro por los cuernos y había llamado a su hermana Joyce.
Nada había cambiado en casa. Evidentemente la familia que aún le quedaba en South Boston no estaba interesada en él. Y eso no le molestaba, pues ésa era la situación desde hacía mucho tiempo. Se sintió mal por Marissa. Su hermana y ella se habrían entendido.
—¿Amo?
Butch levantó la mirada.
—Hola, Fritz.
—Tengo lo que me pidió. —El doggen le entregó una cartera de terciopelo negro—. Creo que cumple sus especificaciones, pero si no, puedo buscar otra.
—Estoy seguro de que es perfecta. —Butch cogió la pesada cartera, la abrió y vació el contenido. La sólida cruz de oro tenía unos ocho centímetros de largo y cinco de ancho, gruesa como un dedo. Iba colgada en una cadena dorada, exactamente lo que él necesitaba. Se la colgó del cuello con satisfacción.
Pesaba mucho, justo como él quería.
—Amo, ¿qué tal?
Butch sonrió cumplidamente a la arrugada cara del doggen mientras se desabotonaba la camisa y se colgaba la cadena. Sintió que la cruz se deslizaba por su piel hasta descansar sobre su corazón.
—Perfecta.
Fritz emitió un agradecimiento, hizo una reverencia y salió, en el momento en que el reloj de pie comenzó a repicar al fondo del corredor. Una vez, dos… seis veces.
La puerta del dormitorio pareció columpiarse y luego se abrió.
Marissa surgió como una aparición. Después de muchas horas de pensar en ella, se sobresaltó, viéndola no como algo real sino como una ficción de su desesperación, el vestido de éter, no de tela, el cabello como una gloriosa aura dorada, su rostro como un modelo de belleza. Alzó la mirada y en su corazón Marissa se transformó en un icono de su niñez católica, la Madonna de la salvación y el amor… y él, en su indigno sirviente.
Se arrastró por el suelo.
—Marissa.
En su voz se traslucían todas sus emociones: el dolor, la tristeza, sus miedos…
Ella le tendió la mano.
—Quiero que sepas que es cierto todo lo que te decía en el mensaje de ayer… Adoro estar contigo. Cada momento que pasamos juntos. Siento que te marcharas pensando otra cosa distinta, fue culpa mía, debería habértelo explicado, no debí permitir que te marcharas disgustado, sin saber la verdad. Butch, necesitamos hablar.
—Sí, lo sé. ¿Quieres que vayamos al vestíbulo? —Se imaginó que ella preferiría no estar a solas con él en el dormitorio. Parecía muy tensa.
Marissa asintió. Se encaminaron al salón al final del corredor. Le impresionó comprobar lo débil que parecía estar. Andaba muy despacio, como si no sintiera las piernas, terriblemente pálida, casi transparente por la falta de energía.
Al llegar al salón, se arrimó a las ventanas, lejos de él.
Sus palabras fueron tan tenues como el aliento con que hablaba.
—Butch, no sé cómo decirte esto…
—Sé de qué se trata.
—¿Lo sabes?
—Sí. —Butch comenzó a acercársele, con los brazos abiertos—. ¿No te acuerdas que te dije que yo…?
—No te me acerques. —Ella retrocedió un paso—. Tienes que mantenerte lejos de mí.
Él bajó las manos.
—Tú necesitas alimentarte, ¿no es así?
Los ojos de Marissa se abrieron.
—¿Cómo…?
—Todo está bien, nena. —Butch sonrió un poco—. Todo está muy bien. Hablé con V.
—¿Entonces ya sabes lo que tengo que hacer? ¿Y no te… importa?
Él meneó la cabeza.
—Ningún problema con eso. Me parece más que bien.
—Oh, gracias a la Virgen Escribana. —Marissa avanzó a tumbos hasta un sofá y se sentó como si las rodillas se le hubieran descoyuntado—. Tenía mucho miedo de que te fueras a ofender. Será duro para mí pero es el único camino seguro. Y no puedo esperar más. Tiene que ser esta noche.
Marissa tocó el asiento del sofá y Butch se le aproximó con alivio, se sentó a su lado y le cogió las manos. Dios mío, estaba fría.
—Estoy listo para eso —dijo él, con anticipación. Se moría de ganas de llevarla al dormitorio—. Vamos.
Una expresión de curiosidad atravesó la cara de ella.
—¿Quieres verlo?
De pronto, Butch sintió que le faltaba la respiración.
—¿Verlo?
—Yo, ah… no creo que sea buena idea.
Sus palabras lo golpearon. Empezó a tener conciencia de un sentimiento de naufragio, de pérdida.
—¿De qué estás hablando? ¿Ver?
—Cuando yo esté con el macho que me dará su vena.
Bruscamente, Marissa retrocedió, y él comprendió entonces lo que la expresión de su cara quería decir.
Sí, o tal vez ella estaba reaccionando al hecho de que Butch había empezado a gruñir.
—Ah, el otro macho —dijo él lentamente—. El que me dijiste que has estado viendo. Del que te has alimentado.
Marissa asintió lentamente.
—Sí.
—¿A menudo? —preguntó Butch.
—Cuatro… o cinco veces.
—¿Y es un aristócrata, por supuesto?
—Bueno, sí.
—Y ha sido un compañero socialmente aceptable para ti, ¿no es así? —A menos que eso incumbiera a los humanos—. ¿No es así?
—Butch, no se trata de un asunto romántico. Te lo juro.
Sí, tal vez no lo fuera desde su punto de vista. Pero era muy complicado, jodidamente complicado, aceptar que hubiera un solo macho que no quisiera tener sexo con ella. El bastardo tendría que ser impotente o alguna mierda por el estilo.
—Él se meterá dentro de ti, ¿o no? Responde la pregunta, Marissa. Él te quiere a ti, ¿no es así? ¿No es así?
Dios, ¿de dónde diablos salían esos celos salvajes?
—Sí, pero él sabe que no siento por él lo que siento por ti.
—¿Te ha besado?
Cuando ella no contestó, lamentó no saber el nombre y la dirección del tipo.
—No vas a utilizarlo más. Para eso estoy yo.
—Butch, no puedo alimentarme de ti. Te consumiría… ¿adónde vas?
Butch atravesó el salón y trancó la puerta doble. Regresó a donde estaba Marissa, tiró la chaqueta negra al suelo y se rasgó la camisa, los botones saltaron y volaron por todas partes. Cayó de rodillas delante de ella, echó hacia atrás la cabeza y le ofreció la garganta, él mismo, todo, completo.
—Me usarás a mí.
Se hizo un largo silencio. Luego su aroma, esa magnífica y limpia fragancia, se incrementó hasta inundar el salón. Marissa empezó a temblar y su boca se abrió.
Cuando sacó los colmillos, al instante Butch tuvo una erección.
—Oh… sí —dijo con voz densa—. Tómame. Necesito alimentarte.
—No —gimió ella y las lágrimas brotaron de sus ojos azul aciano.
Hizo un movimiento para apartarse pero él se le abalanzó, la cogió por los hombros y la empujó hacia el sofá. Se acomodó entre sus piernas, sus cuerpos se juntaron y Butch quedó encima. Mientras temblaban y se empujaban, él la acarició con la nariz, le pellizcó la oreja, le chupó la barbilla. Después de un rato, Marissa dejó de luchar y agarró las dos mitades de la camisa de Butch para quitársela.
—Eso es, nena —gruñó él—. Aférrate a mí. Déjame sentir tus colmillos dentro de mí. A fondo. Yo quiero.
Butch inmovilizó la cabeza de ella por detrás y le atrajo la boca a su garganta. Un arco de pura potencia sexual explotó entre los dos. Comenzaron a jadear, el aliento y las lágrimas de Marissa en su piel.
Pero luego ella recuperó el sentido común. Luchó con fuerza aunque él hizo todo lo que pudo por mantenerla en su lugar, a sabiendas de que si seguían corrían el riesgo de hacerse daño el uno al otro. Y Butch sabía que llevaba las de perder. Era sólo un ser humano. Marissa era más fuerte y más potente, aunque él la sobrepasara en casi cincuenta kilos.
—Marissa, por favor, tómame —gruñó Butch, su voz gangosa por la lucha y ahora por la súplica.
—No…
Su corazón se rompió cuando Marissa sollozó, pero no la dejó ir. No podía.
—Toma lo que hay dentro de mí. Yo sé que no soy todo lo bueno que tú te mereces, pero úsame de cualquier modo…
—No me hagas hacer esto…
—Tienes que hacerlo. —Dios, él sintió que lloraba con ella.
—Butch… —Marissa apretó su cuerpo contra el de Butch—. No puedo resistir… ya no creo que pueda resistir mucho más tiempo… por favor, déjame ir… antes de que te haga daño.
—Jamás.
Sucedió muy rápido. Su nombre brotó de la boca de ella con un alarido y luego él sintió una ardiente sensación a un lado de la garganta.
Los colmillos de Marissa se hundían en su yugular.
—¡Oh… joder… sí…! Butch aflojó los puños y la mantuvo pegada a su cuello. A la primera succión en la vena, al primer sorbo de su sangre, él ladró su nombre en un remolino de atracción erótica. Ella se reubicó en un mejor ángulo y el placer los inundó, fluyeron chispas a través de su cuerpo como si tuvieran un orgasmo. Fue como tenía que ser. Para poder vivir, Butch necesitaba que Marissa le chupara la sangre…
De repente, ella rompió el contacto y se desmaterializó, desapareciendo de entre los brazos de él.
Butch sintió que la cabeza caía en el aire vacío donde Marissa había estado antes, yéndose de cara contra los cojines del sofá. Se levantó desesperado.
—¡Marissa! ¡Marissa!
Se abalanzó a las puertas y descorrió el cerrojo, pero no pudo salir.
Después oyó la desesperada y rota de voz de ella al otro lado de la puerta.
—Te mataré si sigo… Dios, ayúdame, te mataré… Te deseo mucho.
Él le dio puñetazos a la puerta.
—¡Déjame salir!
—Lo siento… Lo siento mucho. Volveré dentro de un rato, cuando haya hecho lo que tengo que hacer.
—Marissa, no, por favor…
—Te amo.
Butch golpeó la madera inútilmente.
—¡No me importa si muero! ¡No vayas con él!
Cuando el cerrojo finalmente cedió, se escurrió en el vestíbulo y bajó por las escaleras a todo correr.
Pero ella ya se había ido.
‡ ‡ ‡
Al otro lado del pueblo, en el garaje donde las peleas clandestinas tenían lugar, Van saltaba dentro del cuadrilátero y rebotaba en las puntas de los pies. Sus brincos de calentamiento resonaban por todas partes.
Esta noche no había multitudes: sólo tres personas. Pero él se la jugaba como si el salón estuviera abarrotado.
Van le había sugerido el escenario al Señor X y les había mostrado cómo llegar al lugar. Conocía el programa de peleas y se había asegurado de que esa noche no hubiera ninguna. Quería sentir su gloria, gozar su resurrección en este cuadrilátero, no en un sótano anónimo en un barrio cualquiera.
Lanzó algunos golpes, muy satisfecho con la potencia de sus puños, y luego observó a su contrincante. El otro restrictor estaba tan entusiasmado como él por el mano a mano que iban a tener.
Desde el otro lado de la jaula, Xavier ladró:
—Llegarás hasta el final. Y el Señor D peleará también hasta el final. ¿Está claro? Bien.
Xavier dio una palmada y la pelea comenzó.
Van y el otro restrictor se estudiaron mutuamente, pero Van no tenía intenciones de dejar que esa mierda de danza lenta se prolongara. Se movió primero, dando golpes, forzando a su oponente contra el cerco de la jaula. El fulano recibió los golpes a puño limpio como si fueran gotas de lluvia de primavera en sus mejillas y luego lanzó un poderosísimo gancho de derecha. La maldita cosa le dio a Van de refilón, le cortó un labio y se lo abrió como un sobre de papel.
Le hizo daño pero el dolor era bueno, un tonificante, algo que lo estimulaba a moverse más y a no detenerse. Van giró alrededor y proyectó un pie hacia afuera, volando, una bomba corporal al final de una cadena de acero. Potente, la patada tiró al restrictor a la lona. Van saltó sobre él y se le apuntaló encima en una postura de sumisión, tirándole del brazo hacia atrás. Si lo apretaba un poco más, iba a reventar a ese gilipollas…
Pero el restrictor no estaba vencido: de la peor manera, le clavó un rodillazo en las pelotas a Van. Hubo un veloz cambio de posiciones y Van quedó debajo. Una voltereta más y ambos quedaron de pie.
La pelea prosiguió y prosiguió, sin pausas ni descansos, castigándose el uno al otro con todas las fuerzas del sagrado infierno. Parecía un milagro. Van sintió que podría pelear durante horas, sin importarle los puñetazos, cabezazos o patadas. Era como si tuviera un motor, una energía conductora, era como si no conociera ni el dolor ni la extenuación.
La lucha, sin embargo, se aproximaba a su final. El factor clave que inclinó la balanza a favor de Van fue su especial… lo que fuera. Aunque estaban equiparados en fuerza, Van era el profesor y supo anticipar el camino a la victoria. Le hizo estallar las tripas al otro verdugo, con un directo al hígado que de haber alcanzado a un oponente humano lo habría hecho cagarse en los pantalones. Alzó al adversario y lo dejó caer al suelo del cuadrilátero. La sangre le brotaba a su oponente alrededor de los ojos y goteaba sobre la cara del fulano como lágrimas… lágrimas negras.
El color hizo alucinar momentáneamente a Van. El otro restrictor aprovechó el descuido y lo zarandeó hasta ponerlo sobre su espalda.
Van lanzó una veloz andanada y luego le propinó un puñetazo de acero que acertó al restrictor en la sien y lo noqueó sin sutilezas. Para rematarlo, lo golpeó con el pie, se montó a horcajadas en su pecho y le repitió una combinación de puñetazos, una y otra vez, estropeándole el cráneo hasta que el casco de hueso se tornó blando. No se detuvo, pegó y pegó. La estructura facial del restrictor desapareció y su cabeza se convirtió en una bolsa floja, el adversario muerto y algo más.
—¡Acaba con él! —exclamó Xavier desde fuera del cuadrilátero.
Van lo miró, jadeando fuertemente.
—Ya lo he hecho.
—No… ¡acaba con él!
—¿Pero cómo?
—¡Deberías saberlo! —Los pálidos ojos de Xavier brillaron con una misteriosa desesperación—. ¡Tienes que saberlo! ¡Maldita sea!
¿Cómo matar a un muerto? Van no lo sabía. De todos modos agarró al restrictor por las orejas y le retorció la cabeza. El cuello chasqueó con un fatal crujido de huesos y cartílagos. Entonces descansó. Aunque ya no tenía corazón que latiera, los pulmones le ardieron y sintió todos sus músculos exquisitamente cansados por el esfuerzo…
Se echó a reír. Ya el vigor volvía, entrándole a raudales como si hubiera comido, dormido y descansado.
Xavier aterrizó en el cuadrilátero, furioso:
—Te ordené que acabaras con él, maldita sea.
—Correcto. —El Capataz quería empañarle el triunfo—. ¿Cree que esta piltrafa va a levantarse y a salir caminando?
Xavier anduvo a zancadas por el cuadrilátero, se agitó con rabia y sacó un cuchillo.
—Te dije que acabaras con él.
Van se tensó y brincó sobre sus pies. Xavier se agachó sobre la macilenta masa del restrictor y lo apuñaló en el pecho. Se produjo un relámpago y entonces… ahora sí, un borrón de asfalto negro alrededor del ring.
Van se recostó en las cuerdas del cuadrilátero.
—¿Qué diablos…?
Xavier le apuntó al pecho con el cuchillo.
—Tenía expectativas contigo.
—¿Como… cuáles?
—Deberías haber sido capaz de hacer esto por ti mismo.
—Para la próxima pelea déme un cuchillo.
Xavier meneó la cabeza, un extraño pavor iluminó su rostro. ¡Joder! Merodeó unos momentos alrededor de las cenizas del desintegrado.
—Va a llevarnos algún tiempo. Vamos.
—¿Qué hacemos con la sangre? —Esa oleaginosa materia negra repentinamente lo mareó.
—A mí qué me importa esa mierda. —Xavier recogió el bolso de lona del muerto y salió.
Van lo siguió hasta el aparcamiento. Estaba enfadado con el Señor X. La pelea había sido buena y Van había ganado. X no tenía derecho a jugar con sus sentimientos.
En un silencio incómodo, se encaminaron a la camioneta, aparcada unas manzanas más adelante. A medida que avanzaban, Van restregó su rostro con una toalla. Intentaba no blasfemar. Al llegar al coche, Xavier se instaló detrás del volante.
—¿Adónde vamos? —preguntó Van.
Xavier no contestó, simplemente empezó a conducir. Van se dedicó a mirar por la ventanilla, preguntándose cómo se podría librar del Capataz. Nada fácil, sospechó.
Al pasar junto a un rascacielos en construcción, observó a los hombres que trabajaban. Bajo luces eléctricas, cuadrillas de trabajadores subían y bajaban por el edificio, como hormigas. Los envidió, aunque intuía que ellos odiaban lo que hacían.
Si fuera uno de ellos no tendría que aguantar al Señor X.
En un capricho, Van alzó la mano derecha y se miró el lugar donde debería haber tenido el meñique, recordando cómo lo había perdido. ¡Qué gilipollas! Trabajaba en una construcción, cortando tablas con una sierra, y había decidido quitarle las guardas a la máquina para hacer el proceso más rápido. Un momento de descuido y el dedo había acabado volando por el aire. La pérdida de sangre le pareció tremenda, lo manchaba todo, el respaldo de la sierra, el suelo, los zapatos. Roja, no negra.
Van se llevó la mano al pecho. Nada latía debajo de su esternón. La ansiedad se le escurrió hacia abajo, como arañas por entre el cuello de la camisa. Miró a Xavier: su única fuente de información.
—Nosotros estamos vivos, ¿verdad?
—No.
—Pero yo maté a ese tipo, ¿verdad? Así que deberíamos estar vivos.
Los ojos de Xavier se volvieron en su busca.
—No estamos vivos. Confía en mí.
—Entonces, ¿qué le pasó a él?
Xavier lo miró. Van pensó que ese tipo debía tener al menos un millón de años.
—¿Qué le pasó a él, Señor X?
El Capataz no respondió. Simplemente siguió conduciendo.