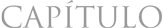
14

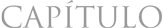
14

Cuando Marissa abrió la puerta del dormitorio, se sintió como una intrusa en su propio espacio: derrotada, angustiada, perdida… extraña.
Dejó vagar la mirada alrededor y pensó: Dios, qué habitación tan blanca. Con su gran cama con dosel, y su diván y sus antiguos vestidores y sus mesitas… Todo tan femenino, menos las obras de arte colgadas en las paredes. Su colección de xilografías de Durero no encajaba con el resto de la decoración: esos trazos rígidos y los severos ribetes eran más apropiados para los ojos y los gustos de los machos.
Sin embargo, esas imágenes le hablaban al corazón, era como si le hicieran confidencias.
Se acercó a una de ellas y recordó que a Havers nunca le habían gustado. Pensaba que las escenas románticas y ensoñadoras de Maxfield Parrish eran más adecuadas para una Princeps.
No tenían los mismos gustos artísticos. A ella las xilografías le encantaban.
Se apresuró a cerrar la puerta y a meterse a la ducha. Tenía poco tiempo antes de la reunión del Concilio de Princeps programada para esa noche. Y a su hermano siempre le gustaba llegar temprano.
Bajo el suave chorro de agua, pensó en lo extraña que era la vida. Cuando estuvo encerrada con Butch en la cuarentena, se había olvidado del Concilio y de la glymera y… de lo demás. Ahora todo había vuelto a la normalidad, un retorno que la sacudió como una tragedia.
Después de secarse el cabello, se vistió con un traje de Yves Saint Laurent de los sesenta. Fue al gabinete de joyería y escogió un importante conjunto de diamantes. Las piedras eran sólidas y frías alrededor de su cuello, los aretes le pesaban en los lóbulos, el brazalete se ajustaba con precisión a su muñeca. Al contemplar todas esas gemas flameantes, pensó que las hembras de la aristocracia eran simples maniquíes para la exhibición de las riquezas de sus familias, sin importar quiénes fueran ellas.
Especialmente en las reuniones del Concilio de Princeps.
Mientras bajaba las escaleras se dio cuenta de que le daba miedo encontrarse con su hermano, pero luego se dijo que lo mejor sería verlo cuanto antes y acabar con esa situación de una vez por todas. Él no estaba en su estudio, así que se encaminó a la cocina, pensando que podría tomar algún bocado antes de salir. Justo en el momento en que estaba entrando a la despensa del mayordomo, vio a Karolyn, que salía por la puerta del sótano con una montaña de cajas de cartón.
—Oye, deja que te ayude —dijo Marissa impulsivamente, y se apresuró hacia ella.
—No, gracias… —La criada apartó la mirada, al mejor estilo de las doggen. Odiaban tener que aceptar ayuda de aquellos a los que servían.
Marissa sonrió suavemente.
—Debes estar retirando los libros de la biblioteca, según tengo entendido van a pintarla… ¡Oh! Por cierto, casi lo olvido, en este momento no tengo tiempo, pero tenemos que hablar sobre el menú de la cena de mañana.
Karolyn se inclinó con respeto.
—Perdóneme, pero el amo me indicó que la fiesta de los Princeps leahdyre ha sido cancelada.
—¿Cuándo te dijo eso?
—Hace un momento, antes de salir para el Concilio.
—¿Ya se ha ido? —Quizá Havers había supuesto que ella quería descansar—. Lo mejor será que me apresure. Karolyn, ¿estás bien? No tienes buen aspecto.
La doggen se inclinó tan profundamente que las cajas rozaron el suelo.
—Estoy bien, de verdad, querida. Gracias.
Marissa salió y se desmaterializó para llegar a la casa de estilo Tudor donde se iba a realizar el Concilio. Esperaba que su hermano se hubiera calmado. No comprendía su angustia, no tenía por qué preocuparse por ella… Butch la había dejado…
Cada vez que pensaba en eso sentía ganas de vomitar.
Una doggen la condujo hasta la biblioteca. Al entrar a la reunión, ninguno de los diecinueve que estaban sentados a la refinada mesa advirtió ni reconoció su presencia. Esto no era inusual. Lo nuevo fue que Havers no alzó los ojos para saludarla. Ni tampoco le había reservado una silla a su derecha. Ni se levantó para cederle el puesto.
Su hermano no se había tranquilizado aún. Ni lo más mínimo.
Bueno, no importaba, hablarían después de la reunión. Tenía que hablar con él, hacerle entender. Porque, y debía reconocerlo a pesar de que no le hacía ninguna gracia que fuera así, en ese momento necesitaba su apoyo.
Se sentó al fondo de la mesa, en medio de tres sillas vacías. Cuando el último macho entró a la reunión, Havers se puso rígido al ver que todos los asientos habían sido ocupados, menos los que estaban al lado de ella. Después de una torpe pausa, una doggen llevó más sillas y los Princeps se instalaron en cualquier parte.
El leahdyre, un distinguido macho de pelo canoso y de alto linaje, barajó algunos papeles, golpeó sobre la mesa con la punta de una pluma de oro y se aclaró la garganta.
—Por este medio llamo al orden de esta reunión y propongo alterar el orden del día debido a un acontecimiento de última hora. Uno de los miembros del Concilio ha enviado una elocuente petición al Rey, que creo debemos considerar con prontitud. —Cogió una hoja de papel y leyó—: A la luz del brutal asesinato de la Princeps Wellesandra, compañera del guerrero de la Daga Negra Tohrment, hijo de Hharm, e hija consanguínea de la Princeps Relix, y a la luz del secuestro de la Princeps Bella, compañera del guerrero de la Daga Negra Zsadist, hijo de Ahgony, e hija consanguínea de la Princeps Rempoon y hermana consanguínea del Princeps Rehvenge, y a la luz de las numerosas muertes de machos de la glymera que han sido tomados en su juventud por la Sociedad Restrictiva, se ha hecho patente que el peligro claro e inminente que afronta la especie ha crecido hasta extremos pavorosos e insoportables. Por lo tanto, este miembro del Concilio respetuosamente solicita la restauración de la práctica de la sehclusion obligatoria para todas las hembras no apareadas de la aristocracia, de modo que el linaje de la raza pueda ser preservado. Aún más, como es deber de este Concilio salvaguardar a todos los miembros de la especie, este miembro solicita respetuosamente la extensión de la práctica de la sehclusion a todas las clases y a todos los niveles. —El leahdyre alzó la vista—. Ahora, como es costumbre de este Concilio de Princeps, debemos someter la moción a discusión.
Múltiples señales de alarma sonaron en la cabeza de Marissa al echarle un vistazo a la sala. De los veintiún miembros del Concilio presentes en la reunión, seis eran hembras, pero ella era la única a la que se le aplicaría el edicto. Aunque había sido la shellan de Wrath, la relación nunca se había consumado, por lo que estaba calificada como no apareada.
Los gestos de beneplácito de los miembros eran evidentes, estaba claro que todos estaban de acuerdo en aprobar la moción. Marissa miró fijamente a su hermano. Havers ejercería ahora un total control sobre ella. Bien pensado por su parte.
Si él era su ghardian, Marissa no podría salir de la casa sin su permiso. No podría permanecer en el Concilio a menos que Havers lo decidiera. No podría ir a ninguna parte ni hacer nada, porque ella pasaría a ser propiedad de su hermano.
Y no cabía ninguna esperanza de que Wrath rechazara la recomendación del Concilio de Princeps si éste votaba a favor de la moción. Dada la situación con los restrictores, no tendría una argumentación racional para un veto, y aunque nadie podía destronar a Wrath por disposiciones legales, una falta de confianza en su liderazgo conduciría al malestar civil, lo último que necesitaba la raza.
Como Rehvenge no estaba en la sala, el Concilio no podría hacer nada por esa noche. Los venerables códigos de procedimiento del Concilio de Princeps establecían que solamente los representantes de las seis familias originales podían votar, pero todo el Concilio tenía que estar presente para que una moción pudiera ser aprobada. Así, aunque los seis linajes estuvieran sentados a la mesa, con la ausencia de Rehv, no habría edicto por el momento.
Mientras todos discutían la propuesta con entusiasmo, Marissa meneó la cabeza. ¿Cómo se había atrevido Havers a abrir esta caja de Pandora? Y todo por nada, porque ella y Butch O’Neal eran… nada. Maldita sea, tenía que hablar con su hermano y lograr que hiciera fracasar esa ridícula propuesta. Sí, Wellesandra había sido asesinada, una auténtica tragedia en verdad, pero encerrar a todas las hembras significaba, sin duda, un retroceso.
Sería un regreso a las épocas oscuras en las que las hembras eran totalmente invisibles, simples posesiones de los machos.
Con fría claridad, se imaginó a esa madre y a su joven hija con la pierna rota otra vez en la clínica. Sí, no sólo era una moción retrógrada. Era peligroso que un hellren equivocado quedara a cargo de una casa. Legalmente, no procedía ningún recurso contra el ghardian encargado de la sehclusion de una hembra. Podía hacer lo que creyera conveniente con ella, sin darle cuentas a nadie.
‡ ‡ ‡
Van Dean estaba en otro sótano de otra casa, en otra parte de Caldwell, con un silbato entre los labios, mientras sus ojos seguían el movimiento de los hombres de pelo desteñido. Los seis «estudiantes» estaban en fila delante de él, rodillas en tierra, puños en alto. Golpeaban al aire con dudosa velocidad, alternaban derecha e izquierda y cambiaban la posición de sus hombros en consonancia con los puñetazos que lanzaban. El ambiente estaba cargado con su dulce olor, pero Van ya no lo notaba.
Sopló dos veces el silbato. Al unísono, los seis levantaron las manos: simulaban que agarraban la cabeza de un hombre como si fuera un balón de baloncesto. Después echaron las rodillas derechas hacia delante repetidamente. Van Dean volvió a tocar el silbato y ellos cambiaron de pierna.
Odiaba admitirlo, pero entrenar hombres para el combate era mucho más fácil que darse de puñetazos en un cuadrilátero. Le gustaba el cambio.
Además, era un buen profesor, evidentemente. Si bien estos pandilleros aprendían rápido y golpeaban fuerte, había tenido que trabajarlos.
¿Pandilleros? Vestían igual. Se teñían el pelo igual. Portaban las mismas armas. Y, sobre todo, tenían una disciplina militar de la que carecían los desaliñados matones de mierda que ocupaban las calles con fanfarronadas y balas. Por todos los diablos, si no supiera que eran delincuentes de altos vuelos, habría supuesto que eran agentes secretos o algo así. Tenían vehículos de primera categoría. Y había montones de ellos. Apenas llevaba una semana trabajando con ellos y ya había tenido cinco grupos por día, cada uno con tipos distintos. Desde luego, los federales nunca buscarían a un profesor como él.
Dio un largo silbatazo y todos se detuvieron.
—Es suficiente por esta noche.
Los hombres rompieron filas y fueron en busca de sus bolsas. No dijeron nada. No parecían relacionarse entre sí. No se gastaban bromas ni se iban a tomar unas copas después del entrenamiento.
Cuando salieron del parque, Van fue hasta su bolsa y cogió una botella de agua. Bebió unos tragos y pensó en cómo haría para llegar a la ciudad. Tenía una pelea programada para dentro de una hora. No le quedaba tiempo para comer, aunque, de todas maneras, no tenía hambre.
Se puso la cazadora, subió al trote por las escaleras del sótano e hizo un rápido recorrido por la casa. Vacía. Sin muebles. Sin comida. Nada. Igual que todos y cada uno de los demás lugares a donde había ido. Caparazones de casa que desde fuera parecían alegres y normales.
¡Qué cosa tan rara! ¡Joder!
Salió, comprobó la cerradura de la puerta y se dirigió al camión. Nunca iban a los mismos lugares, y tenía la impresión de que siempre sería así. Todas las mañanas, a las siete en punto, recibía una llamada: le daban una dirección. Y él permanecía allí el resto del día, los hombres rotando a su alrededor, en clases de artes marciales de dos horas cada una. Todo funcionaba con precisión cronométrica.
—Buenas noches, hijo.
Van se quedó paralizado. Había una furgoneta aparcada junto a su camión, en medio de la calle. Xavier estaba recostado contra el vehículo, como si nada, como si en vez de un fulano desteñido fuera la vendedora más sexy de una tienda de ordenadores.
—¿Qué hay? —dijo Van.
—Lo estás haciendo muy bien con estos tíos. —La sonrisa de Xavier encajaba perfectamente con sus ojos chatos y pálidos.
—Gracias. Ya me iba.
—No, todavía no.
El tipo se separó de la camioneta y cruzó la calle.
—Hijo, he estado pensando si te gustaría colaborar más estrechamente con nosotros.
—¿Colaborar más estrechamente? No estoy interesado en el crimen. Lo siento.
—¿Qué te hace pensar que nuestro trabajo es de ese tipo?
—Vamos, Xavier. Yo he estado al margen de la ley. Tanto delinquir como perseguir el delito, básicamente, es aburrido.
—Ah, claro, te refieres a aquel asalto en el que te atraparon. Seguro que tu hermano tendría mucho que decir acerca de eso, ¿no te parece? Oh, no hablo del que llevó a cabo el robo contigo, hijo. Estoy hablando del que acata la ley y el orden en tu familia. El que está limpio. Richard se llama, ¿no es cierto?
Van se arrugó por dentro.
—Le diré algo. No meta a mi familia en esto. No tendría ningún problema en ir a la comisaria y contarles a los polis que tienen ustedes unas cuantas casas muy raras. Me imagino que a los polis les encantará venir a cenar el domingo por la noche, se lo aseguro. Y no habrá que invitarlos dos veces.
El rostro de Xavier se tornó ausente y Van pensó: «Lo tengo pillado».
Pero enseguida el hombre sonrió.
—Y yo te diré algo, hijo. Puedo darte algo que nadie más te puede dar.
—¿Sí?
—Indudablemente.
Van meneó la cabeza, sin dejarse impresionar.
—¿Y si no soy digno de confianza?
—Lo serás.
—Su fe en mí es conmovedora. La respuesta sigue siendo no. Lo siento.
Esperaba que el sujeto discutiera su decisión. Pero no fue así; el hombre sólo cabeceó, asintiendo.
—Como quieras. —Xavier regresó a la camioneta.
«¡Qué raro!», pensó Van al subir al camión. Definitivamente, esos tíos eran muy raros.
Por lo menos pagaban a tiempo. Y muy bien.
‡ ‡ ‡
Vishous se materializó en el césped lateral de un edificio de apartamentos. Rhage surgió de detrás de él, de entre las sombras.
V se sintió mal. Le habría gustado fumar para tranquilizarse. Necesitaba un cigarrillo. Necesitaba… algo.
—V, hermano, ¿estás bien?
—Sí, perfectamente. Vamos a hacerlo.
Después de echarle una ojeada al sistema de seguridad de la cerradura, anduvieron hasta la puerta principal. El interior olía a ambientador, un falso aroma a naranja cosquilleó en sus narices.
Evitaron el ascensor y se colaron por las escaleras. Al llegar a la segunda planta, pasaron de largo frente a los apartamentos C1, C2 y C3. Vishous mantuvo su mano en el bolsillo de la chaqueta, empuñando la Glock, pues tenía la sensación de que lo peor que les podía suceder era que hubiese un monitor en el vestíbulo. El lugar era tan pulcro y ordenado que resultaba cursi: ramilletes de flores artificiales colgaban de las puertas. A la entrada de cada apartamento había felpudos de bienvenida con corazones o con motivos en forma de hiedra. Imágenes y cuadros inspirados en atardeceres color rosa y melocotón se alternaban con los de difusos perritos y gatitos desorientados.
—Hombre —refunfuñó Rhage—, en este sitio alguien está enamorado de Hallmark.
V se detuvo delante de la puerta C4. Trataron de abrir la cerradura.
—Jóvenes, ¿qué están haciendo?
Se volvieron.
Vaya, era una de las Chicas de oro en persona. La ancianita medía menos de un metro y medio de estatura y llevaba una bata que parecía un edredón.
Y los miraba como un pitbull.
—Les acabo de hacer una pregunta, jovencitos.
Rhage se encargó del asunto: la simpatía era una de sus armas secretas.
—Madame, venimos a visitar a un amigo.
—Ah… ¿conocen al nieto de Dottie?
—Claro que sí, madame. Lo conocemos muy bien.
—Pero ustedes parecen decentes, jovencitos —dijo la ancianita, lo cual evidentemente no era un cumplido—. A propósito, creo que ese muchacho debería mudarse. Dottie murió hace cuatro meses y me parece que él no encaja aquí.
«Ni ustedes tampoco», parecía decirles con la mirada.
—Oh, se va a mudar, yo se lo aseguro. —Rhage sonrió plácidamente sin separar los labios—. Se mudará esta misma noche.
Vishous lo interrumpió.
—Excúsenos, madame. Volveremos más tarde.
Rhage lo fulminó con una mirada que quería decir: «No te atrevas a hacer eso que estás pensando». Pero V lo hizo. Retrocedió un paso y tumbó la puerta en las narices de su hermano. Si Rhage era incapaz de manejar a la viejecita, él podría sustraerle sus recuerdos y cambiarle la memoria, aunque sería un caso perdido. Los humanos viejos no soportaban muy bien las operaciones de borrado, sus pobres cerebros no tenían suficiente elasticidad para convivir con la invasión.
Sí, sí, el viejo Rhage y la vecina de Dottie iban a ser testigos de cómo Vishous revolvía el lugar.
Con desprecio, miró alrededor. Qué casualidad, el cuchitril tenía el desagradable olor dulce de los restrictores. Como Butch.
«Mierda. No pienses en eso».
Se obligó a sí mismo a concentrarse en el apartamento. A diferencia de la mayoría de los nidos de los restrictores, éste estaba amueblado, aunque obviamente por su antiguo ocupante. Y el gusto de Dottie coincidía con los cuadros de amaneceres, las flores y las figurillas de gatos. Ella sí encajaba perfectamente con el edificio.
Era probable que los restrictores se hubieran enterado de su muerte. Quizá habrían cambiado su identidad. Diablos, a lo mejor su nieto había acampado aquí después de su captura por la Sociedad.
V caminó por la cocina, sin sorprenderse de que no hubiera comida ni en los armarios ni en la nevera. Mientras se dirigía al otro lado del apartamento, pensó que era curioso que los verdugos no se ocultaran ni se camuflaran. La mayoría moría con los documentos de identidad en regla. Tendrían que cambiar su estilo de combate…
«Hola, hola… ¿pero qué es esto?».
Vishous fue hasta un escritorio rosa y blanco en el que un ordenador estaba abierto y en funcionamiento. Cogió el ratón y dio una rápida vuelta por el escritorio del portátil. Archivos encriptados. Toda la información protegida con contraseñas. Bla, bla, bla.
Aunque los restrictores eran muy descuidados con sus escondites, otra cosa eran sus ordenadores. Casi todos los verdugos tenían un ordenador en casa y la Sociedad Restrictiva manejaba códigos de seguridad tan complicados como los que V tenía en el complejo. Aquella mierda de portátil sería impenetrable.
Afortunadamente él no conocía el significado de la palabra «impenetrable».
Apagó el Dell y desconectó el cable de la unidad central y de la pared. Guardó el cable en el bolsillo, se subió el cierre de la chaqueta y apretó el portátil contra su pecho. Luego siguió explorando dentro del apartamento. En el dormitorio parecía que hubiera acabado de estallar una bomba. Pétalos de flores y adornos y objetos diversos estaban esparcidos por todas partes.
Entonces lo vio. En una consola al lado de la cama, junto a un teléfono, un ejemplar de hacía cuatro meses del Reader’s Digest y un montón de frascos que contenían unas pastillas de color naranja; también había un jarrón de cerámica del tamaño de un cartón de leche.
Sacó su móvil y marcó el número de Rhage. Cuando el hermano contestó, Vishous dijo:
—Ya salgo. He encontrado un ordenador y el jarrón.
Colgó, palmeó el jarrón de cerámica y lo sostuvo fuertemente contra la tapa del portátil. Luego se desmaterializó y se fue al Hueco, pensando en lo práctico que resultaba que los humanos no forraran las paredes de sus casas con láminas de acero.