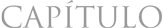
1

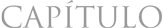
1

—¿Qué pensarías si te digo que he tenido una fantasía?
Butch O’Neal soltó su whisky y miró a la rubia que le había hablado. Vista contra el fondo de la zona vip del ZeroSum, era un espectáculo digno de observar, vestida con tiras de cuero blanco, un híbrido entre Barbie y Barbarella. Resultaba difícil saber si era una de las profesionales del club. El Reverendo sólo traficaba con lo mejor, pero quizá era una modelo de FHM o de Maxim.
La chica puso las manos sobre la mesa de mármol y se inclinó hacia él. Sus senos eran perfectos; lo mejor que el dinero podía comprar. Y su sonrisa era radiante, una promesa de actos de lo más estimulante. Pagada o no, era una mujer con mucha vitamina D, y le gustaba.
—¿Qué me dices, cariño? —le dijo mientras sonaba la música tecno—. ¿Quieres hacer realidad mis sueños?
Él le lanzó una sonrisa dura, seguro como que existía el infierno de que ella iba a hacer feliz a alguien esa noche. Probablemente a todos los pasajeros de un autobús de dos pisos. Pero él no se iba a montar en él.
—Lo siento. Tendrás que ir a otro sitio si quieres ver el arco iris.
La total falta de reacción reveló su condición profesional. Con una sonrisa vacía, ella pasó a la mesa siguiente y exhibió la misma actitud.
Butch echó la cabeza hacia atrás y apuró su vaso. Llamó a una camarera, que no se acercó a preguntarle qué quería; simplemente asintió y fue a la barra a conseguirle otra copa.
Eran casi las tres de la mañana y el resto de la troika llegaría dentro de media hora. Vishous y Rhage habían salido a cazar restrictores, esos desgraciados sin alma que mataban a su especie, pero probablemente los dos vampiros se iban a llevar una gran decepción. La guerra secreta entre su especie y la Sociedad Restrictiva se había apaciguado durante los meses de enero y febrero, con algunos asesinatos esporádicos en los suburbios. Buenas noticias para la población civil y motivo de preocupación para la Hermandad de la Daga Negra.
—Hola, poli.
La voz baja y masculina procedía de detrás de la cabeza de Butch. Sonrió. Ese sonido siempre le hacía pensar en la niebla nocturna, aquella que oculta lo que puede matarte. Lo bueno es que a él le gustaba el lado oscuro.
—Buenas noches, Reverendo —dijo sin darse la vuelta.
—Sabía que ibas a rechazarla.
—¿Acaso lees la mente?
—Algunas veces.
Butch lo miró por encima del hombro. El Reverendo estaba suspendido en las sombras. Sus ojos de amatista resplandecían. Su traje negro era elegante e impecable: Valentino. Butch tenía uno igual.
Aunque en el caso del Reverendo, el traje había sido comprado con su propio dinero. El Reverendo, también conocido como Rehvenge, y hermano de Bella, la shellan de Z, era el propietario de ZeroSum y recibía un porcentaje de todo lo que se movía allí dentro. Diablos, con toda la depravación que se vendía en el club, al final de cada noche debía reunir una buena cantidad de billetes para engordar la cuenta del cochino banco.
—No; ella no era para ti. —El Reverendo se deslizó en la cabina, arreglándose su corbata Versace, perfectamente anudada—. Y sé por qué le dijiste que no.
—¿Ah, sí?
—No te gustan las rubias.
—Simplemente puede que no estuviera interesado en ella.
—Yo sé lo que te gusta.
Otro whisky llegó y Butch lo vació con un rápido movimiento.
—¿En serio?
—Es mi trabajo. Confía en mí.
—No te molestes, hoy no estoy para eso.
—Te diré algo, poli. —El Reverendo se inclinó; olía muy bien: se había echado Cool Water, de Davidoff, una loción clásica pero buena—. De todos modos te ayudaré.
Butch le dio una palmadita en sus fuertes hombros.
—Sólo me interesan las camareras que atienden la barra, compañero. Las buenas samaritanas me producen escalofríos.
—A veces provocan la reacción contraria.
—Entonces estamos jodidos. —Butch asintió y miró a la multitud semidesnuda que inhalaba X y cocaína—. Aquí todos parecen iguales.
Qué curioso, durante sus años en el Departamento de Policía de Caldwell, el ZeroSum había sido un enigma para él. Todos sabían que era un antro lleno de drogas y de tráfico sexual. Pero nadie del DPC había sido capaz de encontrar indicios suficientes para obtener una orden de registro, aunque casi cada noche había decenas de infracciones legales, por lo general una tras otra.
Pero ahora Butch estaba con la Hermandad, y sabía por qué. El Reverendo guardaba muchos pequeños trucos en la manga cuando se trataba de alterar la percepción que las personas tenían sobre los hechos y sus circunstancias. Como era un vampiro, podía interferir en la memoria de cualquier humano, manipular cámaras de seguridad y desmaterializarse, si así lo deseaba. Este tío y su negocio eran un blanco móvil que nunca se movía.
—Dime algo —dijo Butch—. ¿Qué has hecho para que tu aristocrática familia no se haya enterado del trabajito nocturno en el que andas metido?
El Reverendo sonrió, mostrando tan sólo las puntas de sus colmillos.
—Dime algo tú: ¿cómo pudo un humano involucrarse tanto con la Hermandad?
Butch le dio un golpecito al vaso en señal de deferencia.
—Algunas veces el destino te lleva por direcciones muy jodidas.
—Es cierto, humano; muy cierto. —El Reverendo se levantó cuando el móvil de Butch empezó a sonar—. Te enviaré algo.
—A menos que sea un whisky, no quiero nada.
—Retirarás lo que acabas de decir.
—Lo dudo. —Butch abrió su teléfono móvil—. ¿Qué pasa, V? ¿Dónde estás?
Vishous jadeaba como un caballo de carreras entre el bramido sordo de la distorsión del viento.
—Mierda, poli. Tenemos problemas.
La adrenalina de Butch se disparó, iluminándolo como un árbol de Navidad.
—¿Dónde estás?
—En las afueras, con un asunto. Los malditos verdugos han comenzado a cazar civiles en sus hogares.
Butch se levantó de un salto.
—Voy para allá…
—Por supuesto que no. Quédate donde estás. No te preocupes. Sólo te llamo para que no vayas a creer que estamos muertos. Nos vemos más tarde.
La comunicación se cortó.
Butch se arrellanó en el asiento. El grupo que estaba en la mesa de al lado hacía un ruido alegre, con bromas compartidas, sus risas como cantos de pájaros irrumpiendo en el aire.
Butch miró su vaso. Seis meses atrás no tenía nada en la vida. Ninguna mujer. Ni familia. Por no hablar de un hogar. Y su trabajo como detective de homicidios lo estaba devorando vivo. Después lo habían despedido, acusado de brutalidad policial. Cayó en la Hermandad gracias a una extraña serie de acontecimientos. Y había conocido a la primera y única mujer que lo había embobado. También había renovado por completo su guardarropa.
Por lo menos esto último era de buena calidad.
Al principio, la novedad de su cambio de vida le hizo ignorar la realidad. Pero últimamente era más consciente de ella, aunque sabía que, a pesar de todas las diferencias que lo separaban de sus actuales compañeros, él no había cambiado tanto: se sentía como siempre, tan muerto como cuando se pudría en su vida pasada.
Pensó en Marissa y se imaginó su cabello rubio, que le llegaba a las caderas. Su tez pálida. Sus ojos azules y claros. Sus colmillos.
No, normalmente las rubias no eran para él. No se excitaba ni lo más mínimo con las de cabello claro.
¡Al diablo con todas! No había ninguna mujer en ese club, ni sobre la faz del planeta, que le llegara a Marissa ni a la suela de los zapatos. Ella era pura como un cristal, toda la luz se reflejaba en su ser, y la vida de los que la rodeaban era mejor, más viva y colorida debido a su gracia.
¡Mierda! Era un idiota redomado, un pobre diablo sin agallas.
Claro, ella había sido completamente adorable. Durante el corto tiempo en que parecía haber sentido atracción por él, Butch albergó la esperanza de que algo pudiera suceder. Pero de repente desapareció. Lo que obviamente demostraba que era lista. Él no tenía mucho que ofrecerle a una hembra como ella, y no sólo porque fuera simplemente un humano. Se sentía como un paria, nadando entre dos aguas, sin pertenecer a ningún sitio. No podía integrarse en el mundo de los vampiros y tampoco podía retornar al mundo de los humanos, porque sabía demasiado. Y la única forma de salir de este terrenal desierto y movedizo era con un empujón.
¿Era acaso un verdadero luchador, como sus amigos, o qué?
El grupo de la mesa de al lado se sumergió en una nueva explosión de alegría. Hubo una descarga de gritos y risas. Butch los miró. En el centro del grupo había un tío rubio y bajito, con un traje elegante. Aparentaba unos quince años, pero llevaba más de un mes frecuentando la sección vip, derrochando dinero como quien lanza confeti.
Obviamente, el tipo compensaba sus deficiencias físicas con el poder de su billetera. Otro ejemplo del dinero transformándolo todo.
Butch terminó su whisky, llamó a la camarera con una seña y miró el fondo de su vaso. ¡Mierda! Después de cuatro whiskies dobles no se sentía mareado en absoluto, lo que hablaba muy bien de su tolerancia al alcohol. Sin ninguna duda, ya era un alcohólico avanzado. Sus días de borracho amateur ya eran cosa del pasado.
Ya no estaba nadando entre dos aguas. Ahora se estaba ahogando.
Pero ¿por qué tenía esos pensamientos tan siniestros? ¿Acaso no andaba de juerga esa noche?
—El Reverendo dice que necesitas una amiga.
Butch no se molestó en echar un vistazo a la mujer.
—No, gracias.
—¿Por qué no me miras primero?
—Dile a tu jefe que agradezco su… —Butch la miró y cerró la boca de golpe y porrazo.
Era la jefa de seguridad de ZeroSum, una mujer increíble. Medía más de un metro ochenta, y su pelo, muy corto, tenía un asombroso color azabache. Ojos grises y oscuros como los cañones de una escopeta. Su camiseta dejaba ver el torso de una atleta, completamente fibrosa, nada de grasa. La sensación que daba era la de que podía romper huesos y disfrutar haciéndolo. Le miró las manos distraídamente. Dedos largos. Fuertes. Sin duda, de los que podían hacer daño.
¡Diablos! Le gustaría que ella lo lastimara. Esta noche deseaba que alguien le hiciera daño, para variar un poco.
La mujer sonrió ligeramente, como si supiera en qué estaba pensando él, y Butch alcanzó a distinguir sus colmillos. Ah… así que no era una mujer. Era una hembra. Una vampiresa.
El Reverendo tenía razón, maldito bastardo. Con esta tía bastaría, pues era todo lo que no era Marissa. Y también porque podía brindarle el tipo de sexo anónimo al que Butch se había acostumbrado durante toda su vida adulta. Y porque le aportaría justamente el dolor que él andaba buscando.
La vampiresa meneó la cabeza mientras Butch deslizaba una mano en su traje Black Label de Ralph Lauren.
—No lo hago por dinero. Nunca. Considéralo como un favor a un amigo.
—No te conozco.
—No eres el amigo del que estoy hablando.
Butch miró por encima de su hombro y vio que Rehvenge observaba la sección vip. El macho le lanzó una sonrisa llena de autosatisfacción y luego desapareció en su oficina privada.
—Es un gran amigo mío —murmuró la vampiresa.
—¿De verdad? ¿Cómo te llamas?
—No tiene importancia. —Ella le tendió la mano—. Vamos, Butch, también conocido como Brian, de apellido O’Neal. Ven conmigo. Olvídate por un momento de lo que te hace dar constantemente esos tragos de alcohol. Te prometo que toda esa autodestrucción te esperará hasta que regreses.
Butch no entendía de dónde le venía la desmesurada atracción que sentía por ella.
—¿Por qué no me dices tu nombre primero?
—Esta noche puedes llamarme Simpatía. ¿Qué te parece?
La miró de la cabeza a los pies. Llevaba pantalones de cuero, lo cual no era ninguna sorpresa. Le miró el pecho.
—¿Llevas coraza, Simpatía?
Ella soltó una risa grave y sonora.
—No, y tampoco soy un travesti. Tu sexo no es el único que puede ser fuerte.
Él miró fijamente sus ojos de acero y luego dirigió la vista a los servicios. ¡Cielos! Aquello le era muy familiar. Un polvo rápido con una desconocida, una colisión absurda entre dos cuerpos. Esa basura había sido lo habitual en su vida sexual desde que tenía memoria, pero no recordaba haber sentido antes aquella enfermiza desesperación, aquel deseo bestial.
Pues bien, ¿acaso iba a mantener la castidad hasta que el hígado se le estropeara de tanto beber y lloriquear? ¿Pensaba seguir haciendo eso, sólo porque una hembra no lo deseaba?
Butch notó que se empalmaba. Su cuerpo estaba ansioso de poseer a la vampiresa. Por lo menos, no estaba muerto del todo.
Butch se puso en pie, tomó aire y se decidió:
—Vamos.
‡ ‡ ‡
Con un encantador sonido de violines, la orquesta de cámara interpretó un vals y Marissa observó a la multitud reluciente, que se agrupaba en la pista de baile. A su alrededor, machos y hembras se unían con las manos entrelazadas, sus cuerpos se tocaban y se conectaban con las miradas. Infinidad de diferentes aromas llenaban el aire con un dulzor penetrante.
Ella lo aspiró con cuidado, tratando de inhalar tan sólo un poco.
Sin embargo, el intento fue infructuoso; así eran las cosas. Aunque la aristocracia se enorgullecía de su estilo y modales, la glymera aún seguía sujeta a las realidades biológicas de la raza, después de todo: cuando los machos se apareaban, su excitación despedía una fragancia típica, y si las hembras aceptaban a sus compañeros, su piel despedía con orgullo aquella fragancia oscura.
O por lo menos Marissa creía que era con orgullo.
De los ciento veinticinco vampiros que había en la pista de baile de su hermano, ella era la única hembra que no se había apareado. Había varios machos que tampoco lo habían hecho, pero no le iban a pedir que bailara. Era preferible que esos Princeps permanecieran sentados o sacaran a bailar a sus madres o hermanas antes que acercarse a ella.
No, ella permanecería indeseada para siempre. Una pareja que daba vueltas a su alrededor bajó la mirada instintivamente. Se desesperó otra vez. Lo último que necesitaba era que tropezaran entre sí mientras trataban de no mirarla a los ojos.
No sabía por qué esa noche, precisamente esa noche, su estatus de espectadora rechazada le resultaba tan odioso. ¡Por Dios! Ningún miembro de la glymera le había sostenido la mirada desde hacía cuatrocientos años, y ella se había acostumbrado a eso: primero había sido la shellan indeseada del Rey Ciego. Ahora era su ex shellan indeseada, que había sido desechada por Su Alteza en favor de la amada Reina mestiza.
Quizá lo que le pasaba era que se había cansado de sentirse siempre al margen.
Con las manos temblorosas y los labios apretados se recogió la pesada falda y salió a través del fastuoso arco de entrada a la pista de baile. La salvación tenía que estar fuera. Empujó la puerta del aseo femenino con una plegaria. El aire que la recibió como un abrazo olía a fresa y perfume, pero en esa invisible caricia tan sólo había… silencio.
Gracias a la Virgen Escribana.
Se relajó un poco cuando entró y miró a su alrededor. Ese cuarto de baño siempre le había parecido un lujoso camerino para debutantes. Decorado con el vívido rojo sangre de la Rusia zarista, las zonas para sentarse y arreglarse estaban equipadas con diez tocadores, y cada mesa de maquillaje tenía todo lo que una hembra podía desear para mejorar su apariencia. En la parte posterior del salón estaban los váteres, construidos en forma de huevos de Fabergé, de los cuales su hermano tenía una gran colección.
Un lugar perfectamente femenino. Perfectamente encantador.
Frente a todo aquello, quiso gritar.
Y sin embargo se mordió el labio y se inclinó para mirarse el pelo en uno de los espejos. El cabello rubio, que le llegaba hasta la parte baja de la espalda, estaba arreglado con la precisión de una obra de arte, en lo alto de su cabeza, y el moño estaba firmemente sujeto. Incluso después de varias horas, todo seguía en su sitio: las perlas no se habían soltado del punto en que su doggen las había trenzado antes de la fiesta.
Vivir al margen no había sido para ella un trabajo tan duro como el de María Antonieta.
Pero el collar sí estaba descolocado. Se acomodó la gargantilla plagada de perlas, de modo que la más inferior, una perla tahitiana de veintitrés milímetros, apuntara directamente hacia el pequeño escote.
El traje de noche gris era de Balmain, y lo había comprado en Manhattan en los años cuarenta del siglo XX. Los zapatos Stuart Weitzman eran completamente nuevos, aunque nadie podía verlos, pues la falda le llegaba al suelo. El collar, los aretes y los brazaletes eran de Tiffany, como siempre: cuando su padre había descubierto al gran Louis Comfort a finales del siglo XIX, la familia se había convertido en cliente leal de la compañía, y aún lo era.
Otro rasgo distintivo de la aristocracia, ¿verdad? Constancia, perfección y buen gusto en todas las cosas: el cambio y los defectos eran recibidos con desaprobación mayúscula.
Se enderezó y retrocedió hasta que pudo ver toda su figura desde el otro lado del cuarto. La imagen que la miraba era irónica: su reflejo era el de la perfección femenina, una belleza improbable, que parecía esculpida, no nacida. Alta y delgada, el cuerpo estaba formado por ángulos delicados y el rostro era absolutamente sublime, una impecable combinación de labios, ojos, mejillas y nariz. La piel era toda de alabastro. Los ojos eran de color azul plateado. La sangre que corría por sus venas era una de las más puras de la especie.
Y sin embargo, allí estaba, una hembra abandonada. Dejada. Virgen solterona, indeseada y defectuosa, a la que ni siquiera un guerrero de pura raza como Wrath había sido capaz de soportar sexualmente ni siquiera una sola vez, así hubiera sido tan sólo para que dejara de ser una newlin. Y gracias al rechazo de él, ella nunca se había apareado, aunque había estado con Wrath por un tiempo que le había parecido eterno. Había que ser poseída para ser considerada como la shellan de alguien.
El final había sido una sorpresa, aunque no total. A pesar de que Wrath había dicho que ella lo había abandonado, la glymera sabía la verdad. No la había tocado en siglos, nunca había llevado consigo el aroma de su unión con él, nunca había pasado un día a solas con él. Además, ninguna hembra habría abandonado voluntariamente a Wrath. Era el Rey Ciego, el último vampiro de pura sangre en el planeta, un gran guerrero y miembro de la Hermandad de la Daga Negra. No había nadie superior a él.
¿Cuál era, pues, la conclusión que sacaba la aristocracia? Ella debía tener algún problema, seguramente oculto bajo sus ropas, y la deficiencia probablemente era de carácter sexual. ¿Por qué otra razón un guerrero de pura sangre no habría de sentirse atraído sexualmente por ella?
Respiró profundo. Volvió a respirar. Y otra vez.
El perfume de las flores recién cortadas le invadió la nariz. La dulzura fue aumentando, propagándose y reemplazando el aire, hasta que sus pulmones estuvieron llenos de… fragancia. La garganta pareció cerrársele. El collar se le pegó al cuello, sintió que le apretaba… sintió como si unas manos la estuvieran estrangulando. Abrió la boca para respirar, pero no sirvió de nada. Sus pulmones estaban obstruidos, saturados por el hedor de las flores… se estaba sofocando y ahogando, aunque no estaba en el agua…
Se dirigió, tambaleante, hacia la puerta y no pudo mirar a las parejas que bailaban, todas esas lindas personitas que habían decidido marginarla. No; no permitiría que la vieran en ese estado… pues así sabrían cuánto le afectaba su desprecio. Verían lo difícil que esa situación era para ella. Y entonces la despreciarían aún más.
Recorrió el tocador con la mirada, brincando entre los objetos, su imagen reflejándose en todos los espejos. Intentó desesperadamente… ¿Qué estaba haciendo? ¿Adónde podía ir: al dormitorio, escaleras arriba? Tenía que… ¡cielos! No podía respirar. Iba a morir allí, en ese mismo instante… se estaba asfixiando.
Havers… su hermano… necesitaba encontrarlo. Era médico… La ayudaría, pero así le arruinaría el cumpleaños. Su fiesta sería un fracaso… por culpa de ella. Todo echado a perder por su culpa. Era culpable… de todo. La desgracia que la rodeaba era culpa suya… Gracias a Dios que sus padres habían muerto hacía siglos y no habían visto… lo que ella era realmente.
Iba a vomitar. Definitivamente. Iba a vomitar.
Con las manos temblorosas y las piernas como de mantequilla, logró meterse en uno de los váteres y encerrarse dentro. De camino al retrete, buscó a tientas el sanitario y lo vació para que el ruido del agua ahogara su respiración. Después cayó de rodillas y se agachó sobre la taza de porcelana.
Se atragantó y se sintió muy desgraciada. De su garganta seca sólo salían arcadas de puro aire. El sudor le cubrió la frente, las axilas y los pechos. Jadeando, y con la cabeza dándole vueltas, se esforzó en respirar. Pensamientos de muerte y soledad, la idea de no tener a nadie que la ayudara, de arruinar la fiesta de su hermano, de ser un objeto aborrecido, revolotearon por su mente como abejas… zumbando, aguijoneando… causándole la muerte… pensamientos como abejas…
Marissa comenzó a llorar, no porque creyera que iba a morir, sino porque supo que no lo haría.
¡Dios! Sus ataques de pánico habían sido terribles durante los últimos meses, y la ansiedad la acechaba sin ningún motivo, con una persistencia que no conocía el agotamiento. Y cada vez que experimentaba un colapso, la experiencia era más horrible.
Se agarró la cabeza con las manos y lloró con voz quebrada. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas hasta quedar atrapadas en las perlas y diamantes de su garganta. Estaba completamente sola, enjaulada en una pesadilla hermosa, opulenta y fascinante, en la que los fantasmas usaban esmóquines y batines y los buitres descendían con alas de satén y seda para sacarle los ojos a picotazos.
Respiró profundamente e intentó controlar la respiración. «Calma… cálmate ya. Estás bien. Ya has pasado por esto antes».
Al cabo de un rato, le echó un vistazo al retrete. La taza era de oro macizo y sus lágrimas hacían que la superficie del agua se ondulara como si la luz del sol resplandeciera en su interior. Súbitamente fue consciente de que las baldosas que ahora estaban debajo de sus rodillas eran duras, que el corsé le estaba lastimando el tórax, y que su piel estaba empapada de sudor.
Alzó la cabeza y miró alrededor. Nunca se sabía. Había escogido su recámara favorita para estar a solas, la inspirada en el huevo del Valle de las Lilas. Cuando se sentó, se vio rodeada por paredes rosadas pintadas a mano con parras de un verde vivo y pequeñas flores blancas. El suelo y el lavabo eran de mármol rosa, con vetas blancas y de color crema. Los apliques eran dorados.
Muy bien. El escenario perfecto para un ataque de ansiedad.
Marissa se levantó del suelo, cerró la llave y se sentó en una pequeña silla tapizada en seda que había en un rincón. El traje se expandió a su alrededor como si fuera un animal, estirándose ahora que el drama había quedado atrás.
Se miró en el espejo. Tenía el rostro lleno de manchas y la nariz roja. El maquillaje se le había arruinado. Su pelo era una maraña, ya no quedaba nada del impecable moño.
Ése era su aspecto, y por eso no era de extrañar que la glymera la despreciara. De algún modo sabían que aquélla era su auténtica realidad.
Cielos… tal vez era ésa la razón de que Butch no la deseara.
Oh, no. Lo último que necesitaba en ese momento era pensar en él. Lo que debía hacer era recobrarse lo mejor que pudiera y largarse a su dormitorio. Esconderse era poco interesante, claro, pero ella era en sí poco interesante.
Se llevó las manos al pelo cuando escuchó que alguien abría la puerta. La música de cámara se escuchó con fuerza y luego se desvaneció cuando la puerta se cerró de nuevo.
Grandioso. Ahora estaba atrapada. Tal vez fuese una hembra sola, y no tendría que preocuparse de que pensaran que estaba espiando las conversaciones y actos de los demás, allí encerrada.
—Sanima, no puedo creer que haya ensuciado mi chal.
Bueno, ahora estaba escuchando a escondidas y también era una cobarde.
—Casi no se nota —dijo Sanima—. Aunque gracias a la Virgen nadie se ha dado cuenta, así que venga, vamos a lavarlo con agua y ni se notará.
Marissa trató de concentrarse. «No te preocupes por ellas, limítate a arreglarte el cabello. Y por el amor de la Virgen, haz algo con el maquillaje: pareces un mapache».
Cogió una toalla y la humedeció con rapidez, mientras las dos hembras entraban al pequeño salón que había junto al de ella. Obviamente, habían dejado la puerta abierta, pues sus voces se escuchaban con claridad.
—¿Y si alguien se ha dado cuenta?
—Shh… quítate el chal. ¡Dios mío! —Se escuchó una risa breve—. Tu cuello.
La voz de la hembra más joven se redujo a un susurro extático.
—Es Marlus. Desde que nos apareamos el mes pasado, ha estado…
Ambas compartieron la risa.
—¿Te busca durante el día? —El tono secreto de Sanima fue exquisito.
—Oh, sí. Cuando dijo que quería que nuestros dormitorios fueran anexos, no entendí por qué. Ahora, sí. Es… insaciable. Y no sólo quiere que lo alimente.
Marissa detuvo la toalla justo debajo del ojo. Solamente una vez había conocido un macho con hambre de ella. Un beso, una sola vez… y lo recordaba todo con detalle. Iba a irse a la tumba siendo virgen, y ese breve encuentro de hacía meses era el único recuerdo sexual que tenía.
Butch O’Neal. Butch la había besado.
Comenzó a arreglarse el otro lado de la cara.
—Para estar recién apareados, es maravilloso. Aunque no debes dejar que nadie te vea esas marcas.
—Claro, por eso me preocupaba tanto esa mancha. ¿Qué habría pasado si alguien me hubiera dicho que me quitara el chal porque se me había derramado el vino encima? —Hablaban como lo harían de un accidente horrible.
Aunque, conociendo a la glymera, Marissa era capaz de comprender esos esfuerzos por evitar llamar su atención.
Arrojó la toalla y trató de arreglarse el cabello… y de dejar de pensar en Butch.
¡Qué pena! A ella le habría encantado tener que ocultarle a la glymera las marcas de dientes en su cuello. Le habría encantado tener que esconder ese delicioso secreto bajo los serios trajes que usaba; sí, le habría gustado ocultar que su cuerpo había conocido el crudo sexo con él. Y le habría encantado sentir sobre ella y sobre su piel el aroma de Butch, para luego despedirlo a su alrededor, como hacían las hembras apareadas, con un perfume complementario perfecto.
Pero nada de eso iba a suceder. Por una razón: los humanos no emitían aromas aglutinantes, por lo que siempre había oído. Y aunque lo hicieran, Butch O’Neal se había alejado de ella la última vez que lo había visto, pues ya no estaba interesado en su compañía. Seguramente a causa de lo que habría oído sobre sus deficiencias. Y como se había unido a la Hermandad, no tenía ninguna duda de que ahora él ya sabría toda clase de disparates sobre ella.
—¿Hay alguien ahí? —dijo Sanima.
Marissa blasfemó por lo bajo y se dio cuenta de que había suspirado demasiado alto. Dejando el cabello y el rostro como estaban, abrió la puerta. Las dos hembras apartaron la mirada, lo cual en esas circunstancias era una buena señal.
—No os preocupéis. No diré nada —murmuró.
Porque de sexo jamás se habla en sitios públicos. Ni tampoco en privado, de hecho.
Las dos vampiresas le hicieron la debida reverencia y no contestaron nada.
Cuando Marissa caminó hacia el salón, sintió muchas más miradas que se apartaban de ella, todos los ojos desviándose hacia otro lado… especialmente los de aquellos machos no emparejados que estaban fumando cigarros en un rincón.
Un momento antes de que ella les diera la espalda, captó la mirada de Havers entre el gentío. Él asintió y sonrió con tristeza, como si supiera que ella no podía permanecer allí un instante más.
«Queridísimo hermano», pensó Marissa. Siempre la había apoyado y nunca se había sentido avergonzado por su comportamiento. Lo quería porque eran hermanos, claro, pero sobre todo por su lealtad.
Con una última ojeada a la glymera en todo su esplendor, se encaminó hacia su habitación. Después de una rápida ducha, cambió el traje de noche por un vestido más sencillo, largo hasta el suelo, y por unos zapatos de tacón bajo. Luego descendió por las escaleras traseras de la mansión.
Intocada e indeseada: nada con lo que no pudiera convivir. Si ése era el destino que la Virgen Escribana le había asignado, pues estaba dispuesta a afrontarlo. Había vidas peores, y quejarse de lo que carecía, considerando todo lo que tenía, era aburrido y egoísta.
Lo que no podía aguantar era vivir sin sentido. Gracias a Dios tenía su posición en el Concilio de los Princeps y el sitial asegurado en virtud de su linaje de sangre. Pero también había otras formas de dejar una huella positiva en el mundo.
Cerró y aseguró la puerta de acero con un código. Sintió envidia de las parejas que danzaban al otro lado de la mansión. Ése no era su destino.
Ella tenía otros caminos por recorrer.