
«Es Invención mía»
Al cabo de un rato, el ruido se fue extinguiendo gradualmente, hasta que se hizo un silencio mortal, y Alicia levantó la cabeza algo alarmada. No se veía a nadie, y lo primero que pensó fue que había estado soñando con el León y el Unicornio, y con aquellos extraños Mensajeros anglosajones. Sin embargo, aún tenía a sus pies la gran fuente sobre la que había tratado de cortar el bizcocho: «Así que, en definitiva, no estaba soñando», se dijo, «a menos…, a menos que todos formemos parte del mismo sueño. ¡Pero espero que sea mi sueño, no el del Rey Rojo! No me hace gracia pertenecer al sueño de otra persona», prosiguió en tono más bien quejumbroso. «Me dan ganas de ir a despertarle; ¡a ver qué pasa!»
En ese momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que exclamó: «¡Eh! ¡Ahí! ¡Jaque!», y un Caballero, vestido con armadura carmesí, corrió al galope en dirección a ella blandiendo una gran maza[1]. Tan pronto como llegó adonde estaba Alicia, el caballo se detuvo en seco: «¡Eres mi prisionera!», exclamó el Caballero, al tiempo que se caía del caballo.
A pesar del sobresalto que se había llevado, Alicia se asustó, de momento, más por él que por sí misma, y le observó con cierta inquietud mientras montaba otra vez. En cuanto se acomodó en la silla, empezó de nuevo: «Eres mi…», pero aquí le interrumpió otra voz, clamando: «¡Eh! ¡Ahí! ¡Jaque!», y Alicia se volvió un poco sorprendida hacia el nuevo enemigo.
Esta vez se trataba de un Caballero Blanco[2]. Llegó junto a Alicia y se cayó del caballo exactamente como se había caído el Caballero Rojo; luego montó otra vez, y los dos Caballeros se quedaron mirándose mutuamente durante un rato sin decir nada. Alicia observaba a uno y a otro un poco perpleja.
—¡Como ves, es mi prisionera! —dijo el Caballero Rojo por fin.
—¡Sí, pero después he llegado yo y la he rescatado! —replicó el Caballero Blanco.
—Bueno, entonces tendremos que luchar por ella —dijo el Caballero Rojo, al tiempo que cogía su yelmo (que colgaba de la silla y tenía forma de cabeza de caballo) y se lo colocaba.
—Naturalmente, respetarás las Reglas del Combate, ¿verdad? —advirtió el Caballero Blanco, poniéndose el yelmo también.
—Siempre lo hago —dijo el Caballero Rojo; y empezaron a descargarse golpes el uno al otro con tanta furia que Alicia se situó detrás de un árbol para que no la alcanzaran los golpes.
«Quisiera saber, ahora, cuáles son las Reglas del Combate», se dijo mientras observaba la lucha, asomándose tímidamente de su escondite. «Una de ellas parece ser, que si un Caballero le acierta al otro, le derriba del caballo; y si no le acierta, se cae él; y otra, sujetar la maza con los brazos, como los muñecos de guiñol[3]… ¡Qué estrépito arman al caer! Es como si se cayeran los hierros de la chimenea sobre la pantalla! ¡Y qué quietos están los caballos! ¡Les dejan montar y caerse como si fuesen mesas!»

Otra Regla del Combate, de la que Alicia no se había percatado, parecía ser la de caer siempre de cabeza; y el combate concluyó cayéndose los dos de esta manera, el uno junto al otro. Cuando se pusieron de pie nuevamente, se estrecharon la mano, y a continuación el Caballero Rojo montó y se marchó al galope.
—Ha sido una gloriosa victoria, ¿verdad? —dijo el Caballero Blanco, mientras se acercaba jadeando.
—No lo sé —dijo Alicia insegura—. No quiero ser prisionera de nadie. Quiero ser Reina.
—Y lo serás cuando cruces el próximo arroyo —dijo el Caballero Blanco—. Te escoltaré hasta el final del bosque…, después tendré que regresar. Mi jugada termina allí.
—Muchas gracias —dijo Alicia—. ¿Le ayudo a quitarse el yelmo? —evidentemente, no podía arreglárselas él solo; sin embargo, Alicia consiguió quitárselo por fin.
—Ahora se puede respirar más a gusto —dijo el Caballero, echándose hacia atrás con ambas manos su pelo hirsuto, y volviendo hacia Alicia su rostro benévolo y sus dulces y grandes ojos. Ésta pensó que en su vida había visto un soldado de aspecto más extraño [4].
Iba vestido con una armadura de hojalata que le sentaba muy mal, y llevaba una extraña cajita de madera[5] sujeta entre los hombros, boca abajo, y con la tapa colgando abierta. Alicia la observó con gran curiosidad.
—Veo que admiras mi caja —dijo el Caballero en tono amable—. Es invención mía: sirve para guardar la ropa y los emparedados. Como ves, la llevo boca abajo para que no le entre la lluvia.
—Pero puede salirse todo —advirtió Alicia con solicitud—. ¿Sabe que tiene la tapa abierta?
—No lo sabía —dijo el Caballero, pintándosele un asomo de disgusto en la cara—. ¡Entonces se me han debido caer todas las cosas! Y sin ellas, la caja no sirve de nada —se la desató mientras hablaba; y estaba a punto de tirarla a los arbustos, cuando pareció ocurrírsele una idea repentina, y la colgó cuidadosamente en un árbol—. ¿A que no adivinas por qué hago esto? —le dijo a Alicia.
Alicia negó con la cabeza.
—Con la esperanza de que las abejas hagan su panal en ella…, así podría tener miel.
—Pero lleva ya una colmena, o algo parecido, atada a la silla —dijo Alicia.
—Sí, es una colmena buenísima —dijo el Caballero en tono descontento—, de la mejor clase. Pero hasta ahora no se le ha acercado ni una sola abeja. Y eso otro es una ratonera. Supongo que los ratones ahuyentan a las abejas…, o las abejas a los ratones; no sé.
—Me estaba preguntando para qué sería esa ratonera —dijo Alicia—. No es muy probable que haya ratones en el lomo del caballo.
—Quizá no sea muy probable —dijo el Caballero—; pero si acuden, no me apetece que anden correteando por aquí.
«Como ves —prosiguió, tras una pausa—, conviene ir preparado para todo. Por eso lleva el caballo esos brazaletes alrededor de las patas.»
—Pero, ¿para qué son? —preguntó Alicia en tono de gran curiosidad.
—Para protegerlo de los mordiscos de los tiburones —replicó el Caballero—. Son invención mía. Y ahora, ayúdame a montar. Te acompañaré hasta el final del bosque… ¿Para qué es esa fuente?
—Era para un bizcocho —dijo Alicia.
—Será mejor que nos la llevemos —dijo el Caballero—. Nos vendrá bien si encontramos algún bizcocho. Ayúdame a meterla en este saco.
Tardaron bastante, aunque Alicia sostenía el saco muy solícitamente abierto, porque el Caballero era torpísimo para meter la fuente: las dos o tres primeras veces que lo intentó se cayó dentro él en vez de la fuente: «Entra bastante justa —dijo, cuando lo consiguieron al fin—; hay muchas palmatorias en el saco». Y lo colgó de la silla, que ya iba cargada con montones de zanahorias, utensilios de chimenea y muchas cosas más.
—Llevarás el pelo bien sujeto, ¿verdad? —prosiguió, cuando se pusieron en marcha.
—Sólo lo corriente —dijo Alicia sonriendo.
—No es bastante —dijo él, preocupado—. Ya verás lo fortísimo que es el viento aquí. Como un caldo de fuerte.
—¿Ha inventado usted algún método para impedir que el viento se lleve el pelo? —preguntó Alicia.
—Todavía no —dijo el Caballero—. Pero tengo un método para evitar que se caiga.
—Me gustaría saberlo; muchísimo.
—Pues, primero coges un palo recto —dijo el Caballero—. Luego haces que el pelo trepe por él, como un árbol frutal. El motivo de que se caiga el pelo es porque cuelga hacia abajo…; las cosas nunca se caen hacia arriba, como sabes. El método es invención mía. Puedes probarlo, si quieres.
No parecía un método cómodo, pensó Alicia, y durante unos minutos, caminó en silencio, dándole vueltas a la idea, y deteniéndose a cada momento para ayudar al pobre caballero, que por cierto no era buen jinete.
Cada vez que el caballo se detenía (lo que hacía muy a menudo), se caía él de cabeza; y cada vez que se ponía en marcha (lo que hacía bruscamente por regla general), se caía de espaldas. Por lo demás, iba bastante bien, salvo la costumbre que tenía de caerse de costado, de vez en cuando; y como solía hacerlo por el lado en que iba Alicia, ésta comprendió muy pronto que lo más prudente era no ir demasiado pegada al caballo.

—Me parece que no está usted muy práctico en montar a caballo —se atrevió a decir, mientras le ayudaba a levantarse de su quinta caída.
El Caballero la miró sorprendidísimo, y un poco ofendido ante el comentario. «¿Por qué dices eso?», preguntó, mientras se encaramaba otra vez en la silla, agarrándose al pelo de Alicia con una mano para evitar caerse por el otro lado.
—Porque la gente no se cae tan a menudo cuando tiene mucha práctica.
—Yo tengo la mar de práctica —dijo el Caballero con gravedad—; ¡la mar de práctica!
A Alicia no se le ocurrió nada mejor que decir que: «¿De veras?»; aunque lo dijo con la mayor cordialidad posible. Siguieron un rato en silencio; después de esto, el Caballero con los ojos cerrados y murmurando para sí, y Alicia esperando con preocupación la siguiente caída.
—El gran arte de montar a caballo —empezó de repente el Caballero en voz alta, haciendo un amplio movimiento con el brazo mientras hablaba— consiste en mantenerse… —aquí se interrumpió la frase tan de repente como había empezado, al caer de cabeza el Caballero, exactamente en el sendero por el que caminaba Alicia—. Alicia se llevó un buen susto, y dijo en tono preocupado, mientras le sacaba: «Confío en que no se haya roto ningún hueso».
—Ninguno que merezca la pena mencionar —dijo el Caballero, como si no le importase romperse dos o tres—. El gran arte de montar a caballo, como iba diciendo, es… mantenerse correctamente en equilibrio. Así: mira…
Soltó la brida, extendió los brazos para mostrarle a Alicia lo que quería decir, y esta vez se cayó de espaldas cuan largo era, justo detrás de las patas del caballo.
—¡La mar de práctica! —siguió repitiendo, mientras Alicia le volvía a poner de pie—. ¡La mar de práctica!
—¡Esto es de lo más ridículo! —exclamó Alicia, perdiendo completamente la paciencia—. ¡Debería montar en un caballo de madera con ruedas!
—¿Va con suavidad, esa clase de caballos? —preguntó el Caballero interesado, agarrándose con ambos brazos al cuello del caballo mientras hablaba, justo a tiempo de evitar una nueva caída.
—Mucho más suavemente que un caballo de verdad —dijo Alicia soltando una pequeña carcajada, a pesar de que hizo cuanto pudo por sofocarla.
—Conseguiré uno —dijo el Caballero pensativo para sí—. Uno o dos… o varios.
Hubo un breve silencio después de esto, y luego el Caballero prosiguió: «Soy fenomenal inventando cosas. Mira, supongo que habrás observado, al levantarme la última vez, que estaba algo pensativo, ¿verdad?
—Estaba usted algo serio —dijo Alicia.
—Bueno, pues precisamente en ese momento estaba inventando una nueva manera de pasar por encima de una cerca… ¿te gustaría oírla?
—Muchísimo, sí —dijo Alicia cortésmente.
—Te contaré cómo se me ha ocurrido —dijo el Caballero—. Verás, me he dicho a mí mismo: «La única dificultad está en los pies; la cabeza se encuentra ya lo bastante alta». Pues bien, primero pongo la cabeza sobre la cerca; entonces queda la cabeza lo bastante alta; entonces me pongo vertical sobre la cabeza; entonces los pies se encuentran lo bastante altos; entonces paso, ¿no te parece?
—Sí, supongo que pasará cuando consiga hacer todo eso —dijo Alicia pensativa—; pero, ¿no le parece un poco difícil?
—Todavía no he probado —dijo el Caballero con gravedad—; así que no lo puedo asegurar…, pero creo que sí debe de ser un poco difícil.
Pareció tan contrariado ante esta posibilidad, que Alicia se apresuró a cambiar de conversación: «¡Qué yelmo más curioso tiene! —dijo con animación—. ¿Es también invención suya?».
El Caballero miró con orgullo su yelmo, que colgaba de la silla: «Sí —dijo—; pero he inventado uno que es mejor que éste: es como un pan de azúcar[6]. Cuando lo llevaba, si me caía del caballo, llegaba al suelo en seguida. Así que el recorrido en el aire, al caer, era pequeñísimo. Aunque estaba el peligro de caer dentro de él, desde luego. Eso me ocurrió una vez…, y lo peor fue que, antes de que pudiera volver a salir, llegó el otro Caballero Blanco y se lo puso. Creyó que era su yelmo».
El Caballero tenía una expresión tan solemne contando todo esto que Alicia no se atrevió a reír. «Me temo que le haría usted daño —dijo con voz temblorosa—, encima de su cabeza.»
—Tuve que darle patadas, naturalmente —dijo el Caballero, muy serio—. Entonces se quitó el yelmo…, pero tardó horas y horas en sacarme. Aquello apretaba como… como aprieta el paso de una centella en su carrera.
—Pero ésa es una forma muy distinta de apretar —objetó Alicia.
El Caballero negó con la cabeza. «¡Yo tenía apreturas de todas clases, te lo aseguro!», dijo. Alzó las manos con cierta emoción al decir esto, e instantáneamente resbaló de la silla y se cayó de cabeza a una profunda zanja.
Alicia corrió al borde de la zanja para atenderle. Esta caída la había cogido por sorpresa, ya que hacía rato que iba muy bien, y temió que se hubiera hecho bastante daño esta vez. Sin embargo, aunque no podía ver de él más que las plantas de los pies, se sintió muy aliviada al oír que decía en su tono habitual: «Apreturas de todas clases; pero aquella falta de cuidado, al ponerse el yelmo de otro… con su propietario dentro, además…».

—¿Cómo puede seguir hablando tan tranquilamente cabeza abajo? —preguntó Alicia mientras le sacaba por los pies y le dejaba hecho un montón en el borde de la zanja.
El Caballero se quedó sorprendido ante la pregunta: «¿Qué importa dónde esté mi cuerpo?», dijo. «Mi cerebro sigue funcionando de todas maneras. De hecho, cuanto más cabeza abajo estoy, más cosas invento.»
—Ahora, que lo más inteligente que he hecho —prosiguió tras una pausa— es inventar un nuevo budín durante el plato de carne.
—¿A tiempo para que lo preparasen para el plato siguiente? —dijo Alicia—. ¡Vaya, eso sí que es un trabajo rápido, desde luego!
—Bueno, no para el plato siguiente —dijo el Caballero en tono lento, pensativo—; no, desde luego, no fue para el plato siguiente.
—Entonces debió de ser para el día siguiente. Supongo que no le pondrían dos platos de budín en una misma comida, ¿verdad?
—Bueno, no para el día siguiente —repitió el Caballero como antes—; no para el día siguiente, en realidad —prosiguió cabizbajo, y bajando la voz cada vez más—. ¡No creo que hayan preparado nunca ese budín! ¡La verdad es que no creo que lo lleguen a preparar jamás! De todos modos, ese budín fue un invento inteligentísimo.
—¿De qué debía hacerse? —preguntó Alicia con la esperanza de animarle, ya que el pobre Caballero parecía bastante deprimido sobre el particular.
—Se empezaba con papel secante —contestó el Caballero con un gemido.
—Creo que no estaría muy gustoso…
—No lo estaría, con eso sólo —la interrumpió él con viveza—; pero no tienes idea de lo diferente que sabe mezclado con otros ingredientes…, como pólvora y lacre. Tengo que dejarte aquí —habían llegado al lindero del bosque.
Alicia se limitó a poner cara de sorpresa: iba pensando en el budín.
—Estás triste —dijo el Caballero en tono preocupado—; deja que te cante una canción para animarte.
—¿Es muy larga? —preguntó Alicia, ya que ese día llevaba escuchadas un montón de poesías.
—Es larga —dijo el Caballero—, pero muy, muy bonita. Todos los que me la oyen cantar… o se les llenan los ojos de lágrimas, o…
—¿O qué? —preguntó Alicia, ya que el Caballero se había quedado callado de repente.
—O no, claro[7]. El nombre de la canción se llama «Ojos de abadejo».
—¿Ah, conque ése es el nombre de la canción, eh? —dijo Alicia, tratando de poner interés.
—No; no comprendes —dijo el Caballero, con expresión algo contrariada—. Eso es como se llama el nombre. Pero el nombre en realidad es «Un Viejo Viejo».
—Entonces, ¿qué debía haber dicho yo, «Así es como se llama la canción»? —rectificó Alicia.
—No, de ninguna manera: ¡eso es otra cosa completamente distinta! La canción se llama «Medios y Maneras»; ¡pero eso sólo es como se llama!
—Bueno, entonces, ¿cuál es la canción? —dijo Alicia, que ya estaba completamente hecha un lío.
—A eso iba —dijo el Caballero—. La canción en realidad es: «En una cerca vi»; y la música es invención mía [8].
Y dicho esto, detuvo el caballo y dejó caer las riendas sobre su cuello; luego, marcando lentamente el compás con una mano, y con su rostro benévolo y alelado iluminado por una débil sonrisa, como si oyese la música de su canción, empezó.
De todas las cosas extrañas que Alicia vio en su viaje a Través del Espejo, ésta fue la única que recordaba con claridad. Años después, podía evocar perfectamente toda la escena, como si hubiese sucedido tan sólo el día anterior: los ojos dulces y azules y la sonrisa beatífica del Caballero, el sol poniente brillando a través de sus cabellos y reflejándose en su armadura en una llamarada de luz que la deslumbraba…, el caballo deambulando mansamente con las riendas sobre su cuello, triscando la yerba a sus pies, y las oscuras sombras del bosque detrás…; todo esto lo abarcó ella como un cuadro, protegiéndose los ojos con una mano, apoyada contra un árbol, mientras observaba a la extraña pareja, y escuchaba en una especie de ensueño la música melancólica de la canción[9].
«Pero esa música no es invención suya —se dijo a sí misma—: es “Todo te lo doy, que más no puedo”». Escuchó con atención, pero no le asomaron lágrimas a los ojos.
Te narraré lo que pueda,
hay muy poco que decir.
A un viejo viejo, sentado
en una cerca vi.
«¿Quién es usted?», pregunté,
«¿qué hace para vivir?».
Su voz cruzó mi cabeza
como agua por tamiz.
Dijo: «Busco mariposas
que duermen en los trigales;
Las hago pastel de cordero,
y lo vendo por las calles.
Lo voy vendiendo a los hombres
que navegan por los mares.
Así me gano mi pan;
poca cosa, como sabes».
Pero yo pensaba un plan:
teñir los bigotes de verde
y usar un gran abanico
a fin de que no se viesen[10].
Sin saber qué contestar
a lo que el viejo dijese, grité:
«¡Cuénteme cómo vive!»,
con un coscorrón bien fuerte.
Su voz reanudó el relato.
Dijo: «Por los caminos voy;
y cuando encuentro un arroyo,
le prendo fuego con calor
para hacer ese ungüento que llaman
Rowland's Macassar Oil[11]…
aunque dos peniques y medio
me dan por eso hoy».
Yo, que pensaba una forma
de alimentarme de berza
para ir día tras día
engordando a mi manera,
le zarandeé con gana,
hasta ver su cara azulenca.
«¡Cuente ahora lo que hace»,
grité, «y de qué se alimenta!».

«Busco ojos de abadejo»,
dijo, «entre brezales y matas,
para hacer botones de chaleco
en las noches más calladas.
No los cambio por oro
ni por monedas de plata:
medio penique de cobre,
me dan por una caja.
Saco rollitos del suelo,
cazo cangrejos con liga[12]
busco en las lomas herbosas
ruedas de coche amarillas.
así (haciéndome un guiño)
muy bien me gano la vida.
y brindo, de mil amores,
por su salud, señoría».
Aquí le oí; pues acababa
de pensar un plan divino:
evitar que se oxidase el Menai[13]
haciéndolo cocer en vino.
Le di las gracias por contarme
cómo se había hecho rico,
y más al ver su deseo
de brindar por mi destino.
Y ahora, si por azar
me pringo de pegamento,
o meto mi pie derecho
en el zapato siniestro,
o se me cae en un pie,
algún objeto de peso,
lloro a todo rabiar,
porque me acuerdo del viejo,
de voz dulce y ojos buenos,
de cabellos como la nieve
y cara como de cuervo,
de pupilas encendidas
y expresión de desconsuelo,
que se mecía y mecía,
y murmuraba muy quedo,
como con la boca llena
y mugía como un reno…
sentado en aquella cerca,
aquel verano, ya lejos.
Cuando el Caballero terminó de cantar las últimas frases de la balada, cogió las riendas, e hizo volverse al caballo en la dirección por la que habían venido. «Sólo tienes que andar unas yardas —dijo—, hasta el pie de la colina; luego pasas ese arroyo, y ya eres Reina… Pero aguarda aquí a verme marchar, ¿quieres? —añadió, cuando Alicia se volvió con mirada ansiosa hacia donde él le señalaba—. No tardaré. ¡Aguarda, y dime adiós con el pañuelo cuando llegue a aquel recodo del sendero! Creo que eso me dará aliento.»
—Por supuesto que aguardaré —dijo Alicia—: y muchísimas gracias por haber venido tan lejos… y por la canción: me ha gustado muchísimo.
—Eso espero —dijo el Caballero dubitativo—; pero no has llorado como yo creía.
Así que se dieron la mano, y luego el Caballero se internó lentamente en el bosque. «No tardaré en perderle de vista, espero —se dijo Alicia, mientras le observaba—. ¡Allá va! ¡De cabeza, como de costumbre! Sin embargo, se vuelve a poner de pie con bastante facilidad; eso le pasa por llevar tantas cosas colgando alrededor del caballo…» Así siguió hablando consigo misma, mientras observaba cómo el caballo caminaba sosegadamente por el sendero, y se caía el caballero, primero por un lado y luego por el otro. Después de la cuarta o quinta caída llegó al recodo; entonces agitó ella el pañuelo, y aguardó a que se perdiera de vista[14].
—Espero que esto le haya animado —dijo, volviéndose y echando a correr cuesta abajo—; y ahora, al último arroyo, ¡y a ser Reina! ¡Qué solemne suena eso! —unos cuantos pasos la llevaron al borde del arroyo—. «¡Al fin la Octava Casilla!», exclamó saltando y tumbándose a descansar en un
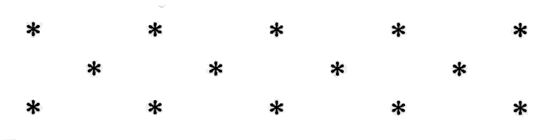
césped blando como el musgo, con pequeños macizos de flores diseminados aquí y allá.
«¡Ay, qué contenta estoy de haber llegado aquí! ¿Qué es esto que tengo en la cabeza?», exclamó consternada, llevándose las manos a algo pesadísimo que tenía ajustado alrededor de la cabeza.
—Pero, ¿cómo puede habérseme puesto sin que yo lo haya notado? —se dijo, mientras se lo quitaba y lo colocaba en su regazo para ver de qué se trataba.
Era una corona de oro[15].
