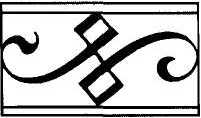
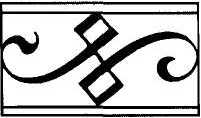
CASTILLO SINIESTRO,
REINO SUPERIOR
—Iré a Drevlin contigo, padre…
—¡No, y deja de discutir conmigo, Bane! Debes regresar al Reino Medio y ocupar tu puesto en el trono.
—¡Pero no puedo volver! ¡Stephen quiere matarme!
—No seas estúpido, hijo. No tengo tiempo para tonterías. Para que heredes el trono, es preciso que Stephen y la reina mueran, y eso puede arreglarse. Naturalmente, en el fondo seré yo quien gobierne de verdad en el Reino Medio, pero no puedo estar en dos lugares a la vez y tendré que quedarme en el Reino Inferior, preparando la máquina. ¡Deja de gimotear! No lo soporto.
Las palabras de su padre resonaron una y otra vez en la cabeza de Bane como el chirrido de algún irritante insecto nocturno que no lo dejara dormir.
«En el fondo seré yo quien gobierne de verdad en el Reino Medio».
«Sí, pero ¿dónde estarías ahora, padre, si yo no te hubiera revelado el modo de conseguirlo?».
Tendido de espaldas, tenso y rígido en la cama, Bane apretó entre las manos la manta lanuda que lo cubría. El muchacho no lloró. Las lágrimas eran un arma valiosa en su lucha con los adultos y a menudo le habían resultado muy útiles frente a Stephen y la reina. En cambio, llorar a solas, en la oscuridad, era una muestra de debilidad. Al menos, así lo calificaría su padre.
Pero ¿qué le importaba lo que pensara su padre?
Bane agarró con fuerza la manta, pero las lágrimas estuvieron a punto de saltarle de los ojos, de todos modos. Sí, le importaba. Le importaba tanto que le dolía por dentro.
El muchacho recordaba con claridad el día en que se había dado cuenta de que las personas que consideraba sus padres sólo lo adoraban, pero no lo querían. Ese día se había escapado de la vigilancia de Alfred y estaba revolviendo en la cocina, engatusando al cocinero para que le diera un poco de masa de dulce, cuando entró corriendo uno de los mozos de cuadra, llorando y quejándose del arañazo que le había producido la zarpa de un dragón. Era el hijo del cocinero, un chiquillo no mucho mayor que Bane, que había sido puesto a trabajar con su hermano mayor, uno de los cuidadores de los dragones. La herida no era grave. El cocinero la limpió y la vendó con un retal de tela; luego, tomando al chiquillo en brazos, lo besó repetidamente, lo abrazó y lo mandó de nuevo a sus tareas. El niño se había marchado corriendo con el rostro resplandeciente, sin acordarse para nada del dolor y del susto.
Bane había presenciado la escena desde un rincón. El día anterior, precisamente, también él se había hecho un corte en la mano con un vaso de cristal descantillado. El suceso había desencadenado una tormenta de excitación. El rey había mandado llamar a Triano, que había traído consigo un cuchillo de plata maciza pasado por las llamas, unas hierbas curativas y una gasa para taponar la hemorragia. El vaso causante de la herida fue hecho añicos y Alfred había estado a punto de ser despedido de su cargo a causa del incidente; el rey Stephen le estuvo gritando al chambelán veinte minutos seguidos. La reina Ana casi se había desmayado al ver la sangre y había tenido que salir de la estancia. Pero su «madre» no lo había besado. No lo había cogido en sus brazos ni lo había hecho reír para que se olvidara del dolor.
Bane había experimentado luego cierta satisfacción al moler a palos al mozo de cuadra; una satisfacción aumentada por el hecho de que el mozo fuera severamente castigado por pelearse con el príncipe. Esa noche, Bane le había pedido a la voz del amuleto de la pluma, aquella voz suave y susurrante que solía hablarle durante la noche, que le explicara por qué sus padres no lo querían.
La voz le había revelado la verdad: Stephen y Ana no eran sus auténticos padres. Bane sólo estaba utilizándolos durante un tiempo. Su verdadero padre era un poderoso misteriarca. Su verdadero padre vivía en un espléndido castillo de un reino fabuloso. Su verdadero padre estaba orgulloso de su hijo y llegaría el día en que lo haría volver a su lado y estarían juntos para siempre.
La última parte de la frase era un añadido de Bane, en lugar de y seré yo quien gobierne de verdad en el Reino Medio.
Bane soltó la manta, tomó entre sus dedos el amuleto de la pluma que llevaba en torno al cuello y tiró con fuerza de la correa de cuero. No se rompió. Enfadado, mascullando palabras que había aprendido del mozo de cuadra, tiró de nuevo con fuerza, pero sólo consiguió hacerse daño. Por fin sus ojos derramaron unas lágrimas de dolor y frustración. Sentado sobre la cama, prosiguió sus esfuerzos hasta que al fin, tras costarle nuevos dolores al enredarse la correa en su cabello, consiguió quitársela pasándola por la cabeza.
Alfred se adentró en el pasillo, buscando su alcoba en aquel palacio ominoso y desconcertante. Su cabeza bullía en cavilaciones.
«Limbeck está cayendo bajo el influjo del misteriarca. Veo el conflicto sangriento al que van a ser arrastrados los gegs. Miles de ellos morirán y, ¿para qué? ¡Para que un hombre malvado se haga con el control del mundo! Debería impedirlo, pero ¿cómo? ¿Qué puedo hacer, yo solo? O tal vez no debería detenerlo. Al fin y al cabo, el intento de controlar lo que debería haberse dejado en paz fue la causa de nuestra tragedia. Y, por otro lado, está Haplo. Sé perfectamente quién y qué es pero, de nuevo, ¿qué puedo hacer? ¿Debo hacer algo? ¡No lo sé! ¿Por qué me he quedado solo? ¿Es un error, o se supone que debo actuar de alguna manera? Y, en este último caso, ¿de cuál?».
En su deambular sin rumbo, el chambelán se encontró cerca de la puerta de Bane. Inmerso en su agitación interior, el pasillo lóbrego y sombrío se le hizo borroso delante de los ojos. Se detuvo hasta que se le aclarara la vista, ansiando que sucediera lo mismo con sus pensamientos, y llegó a sus oídos el murmullo de unas sábanas y la voz del chiquillo llorando y maldiciendo. Tras echar un vistazo arriba y abajo del pasillo para cerciorarse de que no lo veía nadie, Alfred alzó dos dedos de la mano derecha y trazó un signo mágico sobre la puerta. La madera pareció desaparecer bajo sus órdenes y le permitió ver el interior como si no estuviera.
Bane arrojó el amuleto a un rincón de la estancia.
—¡Nadie me quiere y me alegro de ello! ¡Yo tampoco los quiero! ¡Los odio! ¡Los odio a todos!
El chiquillo se dejó caer en el lecho y hundió el rostro en la almohada. Alfred exhaló un suspiro profundo y agitado. ¡Por fin! ¡Por fin había sucedido, y justo cuando su corazón empezaba ya a desesperar!
Había llegado el momento de alejar al muchacho del borde de la trampa de Sinistrad. Alfred dio un paso adelante, sin acordarse de la puerta, y estuvo a punto de darse de frente contra la madera, pues el hechizo no la había quitado de su sitio sino que, simplemente, le permitía ver a través de ella.
El chambelán se dominó y, al propio tiempo, se dijo: «No; yo, no. ¿Qué soy yo? Un criado, nada más. Su madre. ¡Sí, su madre!».
Bane escuchó un ruido en la alcoba. Se apresuró a cerrar los ojos y permaneció inmóvil. Se había cubierto la cabeza con la manta y se enjugó las lágrimas con un rápido y sigiloso movimiento de la mano.
¿Era Sinistrad, que venía a decirle que había cambiado de idea?
—¿Bane?
La voz era suave y delicada. Su madre.
El muchacho fingió estar dormido. «¿Qué querrá?», pensó. «¿Quiero hablar con ella?». Sí, decidió, escuchando de nuevo las palabras de su padre; le apetecía conversar con su madre. Toda su vida, se dijo, los demás lo habían utilizado para sus propósitos. Era hora de que él empezara a hacer lo mismo con ellos.
Con un parpadeo soñoliento, Bane alzó su cabecita despeinada de debajo de las sábanas. Iridal se había materializado en la alcoba y se encontraba al pie de la cama. Poco a poco, una luz que surgía de su interior empezó a iluminar a la mujer y bañó al muchacho con un resplandor cálido y delicioso mientras el resto de la estancia permanecía en sombras. Bane miró a su madre y supo, por la expresión apenada de su rostro, que había advertido sus ojos llorosos. «Estupendo», pensó. Una vez más, podía recurrir a su arsenal.
—¡Oh, hijo mío! —Iridal se acercó a él y se sentó en la cama. Pasándole el brazo por los hombros, lo estrechó contra sí y lo llenó de caricias.
Una sensación de deliciosa calidez envolvió al chiquillo. Acurrucado en aquellos brazos acogedores, se dijo a sí mismo: «Le he dado a mi padre lo que quería. Ahora le toca el turno a ella. ¿Qué quiere de mí?».
Nada, al parecer. Iridal rompió a llorar y a decirle con murmullos incoherentes lo mucho que lo había añorado y cuánto había deseado tenerlo junto a ella. Esto dio una idea a Bane.
—¡Madre! —La interrumpió, mirándola con sus ojos azules llenos de lágrimas—. ¡Yo quiero estar contigo, pero mi padre dice que va a mandarme lejos!
—¡Mandarte lejos! ¿Adonde? ¿Por qué?
—¡Al Reino Medio, con esa gente que no me quiere! —Tomó su mano y la estrechó con fuerza entre las suyas—. ¡Quiero quedarme contigo! ¡Contigo y con mi padre!
—Sí —murmuró Iridal. Atrajo a Bane contra su pecho y lo besó en la frente—. Sí… Una familia, como siempre he soñado. Tal vez existe una posibilidad. Quizá no pueda salvarlo yo, pero sí su propio hijo. Seguro que no podrá traicionar un amor y una confianza tan inocentes. Esta mano —besó los dedos del niño, bañándolos de lágrimas—, esta mano puede apartarlo del oscuro camino que ha emprendido.
Bane no entendió de qué hablaba. Para él, todos los caminos eran uno, ni luminoso ni oscuro, y todos conducían al mismo objetivo: que la gente hiciera lo que él quería.
—Hablarás con mi padre —pidió mientras se escabullía del abrazo de la mujer, considerando que, después de todo, los besos y abrazos podían llegar a ser un fastidio.
—Sí, hablaré con él mañana.
—Gracias, madre. —Bane bostezó.
—Deberías estar durmiendo —dijo Iridal, levantándose—. Buenas noches, hijo mío. —Con ternura, arregló las ropas en torno a Bane y se inclinó para posar un beso en su mejilla—. Buenas noches.
El resplandor mágico empezó a apagarse. Iridal levantó las manos, se concentró con los ojos cerrados y desapareció de la habitación.
Bane sonrió en la oscuridad. No tenía idea de qué clase de influencia podría ejercer su madre; sólo podía tomar como referencia a la reina Ana, que normalmente conseguía lo que quería de Stephen.
Pero, si aquello no funcionaba, siempre quedaba el otro plan. Para que este último diera resultado, tendría que revelar gratis algo que suponía de inestimable valor. Sería discreto, desde luego, pero su padre era listo. Sinistrad podía adivinarlo y robárselo. De todos modos, pensó el chiquillo, quien nada arriesga, nada gana.
Probablemente, no tendría que resignarse. Todavía no. No lo mandarían lejos. Su madre se encargaría de eso.
Bane, satisfecho, apartó la ropa de la cama a patadas.