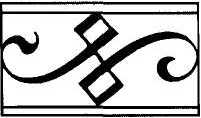
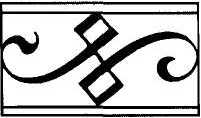
LOS LEVARRIBA, DREVLIN,
REINO INFERIOR
Al survisor jefe no le gustaba nada de aquello. No le gustaba que los prisioneros se estuvieran tomando las cosas con tanta docilidad, no le gustaban las palabras que los welfos estaban dejando caer sobre ellos en lugar de mandar más soldo, y tampoco le gustaban las esporádicas notas musicales que escapaban de la multitud congregada bajo la Palma.
Contemplando la nave, el survisor se dijo que nunca había visto ninguna que se moviera tan despacio. Escuchó el chasquido del cable que tiraba de las alas gigantescas hacia el casco enorme de la nave, acelerando así su descenso, pero ni siquiera entonces le pareció lo bastante rápido a Darral Estibador, que mantenía la ardiente esperanza de que, una vez que aquellos dioses y Limbeck, el Loco, hubieran desaparecido, la vida retornaría a la normalidad. Si conseguía salir bien librado de los momentos que se avecinaban…
La nave quedó en posición, con las alas recogidas de modo que actuara la magia suficiente para mantenerla a flote en el aire, inmóvil sobre la Palma. Las bodegas de carga se abrieron y los gegs que esperaban abajo recibieron su soldo. Unos cuantos gegs empezaron a vociferar mientras caían los objetos, y los que tenían más vista y sentido comercial se lanzaron sobre las piezas de valor.
Sin embargo, la mayoría de los gegs no hizo caso y permaneció donde estaba, mirando hacia lo alto del brazo con tensa, nerviosa (y tintineante) expectación.
—¡Deprisa, deprisa! —murmuró el survisor jefe.
La apertura de la escotilla se prolongó interminablemente. El ofinista jefe, haciendo caso omiso de todo lo demás, contemplaba la nave dragón con su habitual e insoportable expresión de farisaica santurronería. Darral sintió la tentación de hacerle tragar aquella mueca (junto con su dentadura).
—¡Aquí vienen! —Parloteó el ofinista jefe con excitación—. ¡Aquí vienen! —Se volvió en redondo y miró a los prisioneros con severidad—. ¡Procurad tratar con respeto a los welfos! ¡Ellos, al menos, sí son dioses!
—¡Lo haremos, no te preocupes! —Respondió Bane con una dulce sonrisa—. Vamos a obsequiarles con una canción.
—¡Silencio, Alteza, por favor! —lo reprendió Alfred, posando una mano en el hombro del príncipe. Añadió algo en idioma humano que el survisor jefe no logró entender y echó al muchacho hacia atrás, sacándolo de en medio.
¿De en medio de qué? ¿Y qué era aquella tontería sobre una canción?
Al survisor jefe no le gustó aquello, tampoco. No le gustó lo más mínimo.
Se abrió la compuerta y la pasarela se deslizó de la amura hasta quedar sujeta con firmeza a las yemas de los dedos de la Palma. Luego apareció el capitán elfo. Plantado en el hueco de la compuerta y contemplando los objetos dispersos a sus pies, el elfo parecía enorme con el traje de hierro profusamente decorado que cubría su cuerpo delgado desde el cuello hasta los dedos de los pies. Su rostro no era visible pues un casco en forma de cabeza de dragón le cubría la testa. Colgada al hombro llevaba una espada ceremonial enfundada en una vaina incrustada de piedras preciosas que pendía de un cinto de seda bordada desgastado por el uso.
Viendo que todo parecía en orden, el elfo avanzó con pasos pesados por la pasarela. Al caminar, la vaina le rozaba el muslo produciendo un tintineo metálico. Llegó a los dedos de la Palma, se detuvo y miró en torno a sí. El casco de cabeza de dragón le daba un aire severo e imperioso. El traje de hierro añadía un palmo más de la estatura del elfo, ya de por sí considerable, y le permitía cernerse sobre los gegs y también sobre los humanos. El casco estaba trabajado con tal realismo y resultaba tan atemorizador que incluso los gegs que ya lo habían visto antes lo contemplaban con respeto y espanto. El ofinista jefe se postró de rodillas.
Pero el survisor jefe estaba demasiado nervioso para mostrarse impresionado.
—Ahora no hay tiempo para esas cosas —masculló, agarrando a su cuñado y obligándolo a incorporarse otra vez—. ¡Gardas, traed a los dioses!
—¡Maldición! —juró Hugh por lo bajo.
—¿Qué sucede? —Haplo se acercó a él.
El capitán elfo había descendido ruidosamente hasta los dedos, el ofinista jefe había caído de rodillas y el survisor lo estaba levantando a tirones. Limbeck, por su parte, revolvía en ese momento un puñado de papeles.
—El elfo. ¿Ves eso que lleva en torno al cuello? Es un silbato.
—Son una creación de sus hechizos. Se supone que, cuando un elfo lo sopla, el sonido que produce puede anular por arte de magia los efectos de la canción.
—Lo cual significa que los elfos lucharán.
—Sí. —Hugh soltó una nueva maldición—. Sabía que los guerreros los portaban, pero no pensé que los tripulantes de un transporte de agua…, y no tenemos nada con qué luchar, salvo nuestras manos desnudas y un puñal.
Nada. Y todo. Haplo no necesitaba armas. Con sólo quitarse las vendas de las manos, y utilizando únicamente la magia, podría haber destruido a todos los elfos a bordo de la nave, o hechizarlos para que hicieran su voluntad o sumirlos en el sopor mediante un encantamiento. Pero le estaba vedado el uso de la magia. El primer signo mágico que trazara en el aire lo identificaría como un patryn, el viejo enemigo que hacía tanto tiempo había estado muy cerca de conquistar el mundo antiguo.
«Antes la muerte que traicionarnos. Tienes la disciplina y el valor para tomar tal decisión y posees la habilidad y la astucia precisas para hacerla innecesaria».
El survisor jefe estaba ordenando a los gardas que acercaran a los dioses. Los gardas se dirigieron hacia Limbeck, que los apartó con firmeza y cortesía. Avanzando por propia iniciativa, manoseó sus papeles y exhaló un profundo suspiro.
—«Distinguidos visitantes de otro reino, survisor jefe, ofinista jefe, colegas de la Unión. Me produce un gran placer»…
—Al menos, moriremos luchando —dijo Hugh—. Y contra los elfos. Es un consuelo.
Haplo no tenía que morir luchando, no tenía que morir de ningún modo. No había pensado que la situación resultara tan frustrante.
El misor-ceptor, colocado para transmitir a todos las bendiciones de los welfos, difundía ahora a toda potencia el discurso de Limbeck.
—¡Haced que calle! —gritó el survisor jefe.
—«¡Salvad los grillos!». …No, esto no puede ser. —Limbeck hizo una pausa. Sacó las gafas, las montó en la nariz y repasó sus papeles—. «¡Sacudíos los grilletes!» —corrigió sus palabras. Los gardas se abalanzaron sobre él y lo sujetaron por los brazos.
—¡Empieza a cantar! —Susurró Haplo—. Tengo una idea.
Hugh abrió la boca y entonó con una voz grave de barítono las primeras notas de la canción. Bane se unió a él y su voz aguda se elevó por encima de la de Hugh en un chillido que taladraba los tímpanos, discordante, pero sin confundir una sola palabra. La voz de Alfred los acompañó temblorosa, casi inaudible; el chambelán estaba pálido de miedo como un hueso calcinado y parecía al borde del colapso.
La Mano que sostiene el Arco y el Puente,
el Fuego que cerca el Trayecto Inclinado…
A la primera nota, los gegs al pie del brazo metálico aplaudieron y, enarbolando sus instrumentos, empezaron a soplar, golpear, tintinear y cantar con todas sus fuerzas. Los gardas de la Palma escucharon el cántico de la gente de abajo y dieron muestras de aturdimiento y nerviosismo. Al escuchar las notas de la odiada canción, el capitán elfo asió el silbato que le colgaba del cuello, levantó la visera del yelmo y se llevó el instrumento a los labios.
Haplo dio una suave palmadita en la testa al perro y, con un gesto de la mano, señaló al elfo.
—Ve a cogerlo —le ordenó.
…toda Llama como Corazón, corona la Sierra,
todos los Caminos nobles son Ellxman.
Rápido y silencioso como una saeta en pleno vuelo, el perro se lanzó entre el grupo confuso que ocupaba la Palma y saltó directamente contra el elfo.
El traje de hierro de éste era viejo y arcaico, diseñado sobre todo para intimidar. Era una reliquia de los viejos tiempos en que había que llevar tal indumentaria para protegerse de la penosa dolencia conocida por «las embolias», que afligía a aquellos que ascendían demasiado deprisa desde los Reinos Inferiores a los situados más arriba. Cuando el capitán elfo descubrió al perro, éste ya cruzaba los aires hacia él. En un gesto instintivo, trató de prepararse para el impacto pero su cuerpo, enfundado en la incómoda armadura, no consiguió reaccionar con la debida rapidez. El perro aterrizó en mitad del pecho y el capitán cayó hacia atrás como un árbol podrido.
Haplo se había puesto en movimiento con el perro, seguido a no mucha distancia por Hugh. Los labios del patryn no entonaban ninguna canción, pero la Mano cantaba por los dos con su potente voz.
El fuego en el Corazón guía la Voluntad,
la Voluntad de la Llama, prendida por la Mano…
—¡Siervos, uníos! —gritó Limbeck, sacudiéndose de encima a los molestos gardas. Concentrado en el discurso, no prestó atención al caos que lo rodeaba—. Yo mismo ascenderé a los reinos superiores para descubrir la Verdad, la más valiosa de las recompensas…
«Recompensas…», repitió el misor-ceptor.
—¿Recompensa? —Los gegs a los pies de la Pala se miraron unos a otros—. ¡Ha dicho recompensas! ¡Van a darnos más! ¡Aquí! ¡Aquí!
Los gegs, sin dejar de cantar, avanzaron hacia el portalón de la base del brazo. Una reducida dotación de gardas había recibido la orden de proteger la entrada, pero se vio arrollada por la multitud (más tarde se descubriría desmayado a uno de los hombres, con una pandereta a modo de collar). Los gegs se precipitaron escaleras arriba, entonando siempre la canción.
…la Mano que mueve la Canción del Ellxman,
la Canción del Fuego, el Corazón y la Tierra…
Los primeros gegs asomaron por la puerta de lo alto del brazo e irrumpieron en la superficie dorada de la Palma, cuyo piso estaba resbaladizo debido al rocío que esparcía el agua al elevarse en el aire. Los gegs patinaron y trastabillaron y algunos estuvieron peligrosamente cerca de caer al vacío. Reaccionando con prontitud, los gardas trataron sin éxito de detener la invasión y hacerlos retroceder escaleras abajo. Darral Estibador se encontró en medio de la turba que hacía sonar sus instrumentos y contempló, con muda cólera e indignación, cómo cientos de años de paz y tranquilidad se esfumaban en una canción.
Antes de que Alfred pudiera detenerlo, Bane echó a correr tras Hugh y Haplo, muy excitado. Sorprendido en medio del tumulto, Alfred trató de alcanzar a su príncipe. A Limbeck le habían saltado las gafas en el alboroto. Logró recuperarlas pero, zarandeado en todas direcciones, no consiguió volver a ponérselas. Con un parpadeo de desconcierto, miró a su alrededor, incapaz de distinguir al camarada del adversario. Advirtiendo los apuros del geg, Alfred lo agarró por el hombro y lo arrastró hacia la nave.
…el Fuego nacido al Final del Camino,
la Llama una parte, una llamada iluminada…
El capitán elfo, tendido de espaldas sobre los dedos de la Palma, luchó sin éxito con el perro, cuyos afilados dientes trataban de encontrar un camino entre el yelmo y el peto. Al llegar a la pasarela, Haplo observó con cierta preocupación la presencia de un hechicero elfo, inclinado sobre el comandante caído. Si el hechicero utilizaba su magia, al patryn no le quedaría más remedio que responder con las mismas armas. En medio de tanta confusión, tal vez pudiera hacerlo sin que nadie se fijara. Sin embargo, el hechicero no parecía interesado en la lucha, sino que permanecía junto al capitán contemplando con atención la lucha con el perro. El hechicero tenía en las manos una cajita con incrustaciones de piedras preciosas; una expresión de impaciencia le iluminaba el rostro.
Sin perder de vista al extraño hechicero, Haplo hincó la rodilla por un instante junto al elfo y, con cuidado de no llevarse un mordisco del perro, deslizó la mano bajo el cuerpo recubierto de metal buscando a tientas la espada. Por fin, la asió y tiró de ella. El cinto a la que estaba sujeta cedió y el patryn se encontró con el arma en su poder. Empuñándola, titubeó por un instante. Haplo se sentía reacio a matar a nadie en aquel mundo, y en especial a un elfo, pues empezaba a ver cómo podía utilizarlos su amo en el futuro. Se volvió hacia Hugh y le arrojó el arma.
Con la espada en una mano y el puñal en la otra, Hugh cruzó a la carrera la pasarela y penetró por la compuerta, sin dejar de cantar.
—¡Perro! ¡Aquí! ¡A mí! —ordenó Haplo.
El perro obedeció de inmediato y saltó del pecho del elfo acorazado, quien continuó debatiéndose impotente como una tortuga panza arriba. Mientras esperaba al perro, Haplo consiguió agarrar a Bane cuando el chiquillo pasaba corriendo ante él. El príncipe se hallaba en un estado de intensa excitación y cantaba la canción a pleno pulmón.
—¡Suéltame! ¡Quiero ver la lucha!
—¿Dónde diablos está tu guardián? ¡Alfred!
Mientras buscaba al chambelán entre la multitud, Haplo sujetó con firmeza al chiquillo, que seguía protestando y luchando por zafarse. Vio a Alfred que conducía con torpeza a Limbeck entre el caos que reinaba en la Palma. El geg, que a duras penas se mantenía en pie, aún seguía con su perorata.
—«Y ahora, distinguidos visitantes de otro reino, me gustaría exponeros los tres principios de la UAPP. El primero…».
La multitud se concentró en torno a Alfred y Limbeck. Haplo soltó a Bane, se volvió hacia el perro, señaló al príncipe y le ordenó al animal:
—Vigílalo.
El perro, con una sonrisa, se sentó sobre las patas traseras y fijó los ojos en Bane. Cuando Haplo se alejó, Bane miró al animal.
—Buen chico —dijo, y se dio media vuelta con la intención de cruzar la compuerta.
El perro se incorporó despreocupadamente, hundió los dientes en la parte posterior de los calzones de Su Alteza y lo retuvo donde estaba.
Haplo retrocedió por la pasarela hasta la Palma, rescató a Alfred y al charlatán Limbeck del seno del tumulto y los empujó hacia la nave. Tras ellos aparecieron varios miembros de la Unión soplando sus instrumentos en un guirigay que ensordecía a cuantos trataban de detenerlos. Haplo reconoció entre ellos a Jarre e intentó llamar su atención, pero la geg estaba sacudiendo a un garda con un gemidor y no se percató de ello.
Pese a la confusión, Haplo procuró mantener el oído atento a cualquier ruido de lucha a bordo de la nave. Sin embargo, no oyó nada salvo los cánticos de Hugh; ni siquiera el sonido de los silbatos.
—¡Aquí, chambelán! El chico es responsabilidad tuya.
Haplo liberó al príncipe de la vigilancia del perro y lo arrojó en brazos de un tembloroso Alfred. El patryn y el perro subieron a la carrera por la pasarela y Haplo dio por sentado que todos los demás lo seguían.
Al pasar del resplandor del sol que se reflejaba en la superficie dorada de la Palma a la oscuridad que reinaba en la nave, el patryn se vio obligado a hacer una pausa para que sus ojos se acostumbraran a ella. Detrás de él escuchó que Limbeck soltaba una exclamación, tropezaba y caía de rodillas; la súbita ausencia de luz y la pérdida de las gafas se aliaban para dejar al geg prácticamente ciego.
La vista de Haplo no tardó en habituarse a la situación. Por fin, distinguió la razón de que no hubiera oído ruidos de combate: Hugh hacía frente a un elfo que empuñaba una espada desnuda. Detrás del elfo se encontraba el resto de la tripulación de la nave, armado y a la espera. En la retaguardia del grupo, la túnica de combate plateada de un mago de a bordo reflejaba la luz del sol con un destello cegador. Nadie hablaba. Hugh había dejado de cantar y observaba al elfo con atención, a la espera de su ataque.
—«El camino lóbrego, el objeto parpadeante…». —Bane entonó las palabras con voz estentórea y chillona.
El elfo volvió la mirada hacia el chiquillo; la mano que sostenía la espada fue presa de un ligero temblor y se pasó la lengua por los labios resecos. Los demás elfos, dispuestos tras el primero, parecían esperar las órdenes de éste pues tenían la mirada fija en él.
Haplo se volvió en redondo.
—¡Cantad, maldita sea! —exclamó.
Alfred, sobresaltado por el grito, alzó su aguda voz de tenor. Limbeck aún seguía revolviendo sus papeles, buscando el punto donde había dejado el discurso.
El patryn vio que Jarre cruzaba la pasarela seguida de algunos correligionarios, estimulados y expectantes ante la perspectiva de hacerse con un tesoro. Haplo le hizo unos gestos frenéticos y Jarre, al fin, reparó en él.
—¡Alejaos! —vio que le decía por gestos, al tiempo que su boca articulaba la palabra—. ¡Alejaos!
Jarre detuvo a sus camaradas y éstos, disciplinadamente, obedecieron la orden de retirada. Los gegs estiraron el cuello para ver qué sucedía, vigilando con suma atención que nadie cogiera una sola cuenta de cristal antes que ellos.
…el Fuego conduce de nuevo desde los futuros, todos.
El cántico era ahora más potente, la voz de Alfred era más firme y entonada, la de Bane, cada vez más ronca pero sin flaquear un solo instante. Seguro ya de que los gegs no estorbarían, Haplo les dio la espalda para observar a Hugh y al elfo. Los dos seguían observándose con cautela, con las espadas en alto y sin cambiar de postura.
—No os deseamos ningún mal —declaró Hugh en élfico.
El elfo levantó una de sus delicadas cejas y volvió la mirada a su tripulación armada, que superaba a su adversario en proporción de veinte a uno.
—No me vengas con bromas —replicó.
La Mano parecía conocer bastante las costumbres de los elfos, pues continuó hablando sin pausa, mostrando un dominio fluido del idioma.
—Hemos naufragado aquí abajo y queremos escapar. Nos dirigimos al Reino Superior…
El elfo mostró una sonrisa burlona.
—Mientes, humano. El Reino Superior está vedado. Lo rodea un círculo mágico de protección.
—Para nosotros, no lo está. Nos franquearán el paso —insistió Hugh—. Ese niño —añadió, señalando a Bane— es hijo de un misteriarca y…
Limbeck encontró el punto.
—«Distinguidos visitantes de otro reino…».
Procedente de fuera de la nave, les llegó un rechinar de metal y una voz:
—¡Los silbatos! ¡Usad los silbatos, idiotas!
Y dos de ellos sonaron a continuación: el del capitán y el del hechicero que portaba la cajita.
El perro lanzó un gañido, irguió las orejas y se le erizó el pelo del cuello. Haplo acarició al animal para tranquilizarlo, pero no lo consiguió y el animal empezó a aullar de dolor. El sonido metálico y el pitido de los silbidos se oían más cerca. Una figura apareció en la escotilla y ocultó la luz del sol.
Alfred se echó hacia atrás, llevando con él a Bane, pero Limbeck seguía leyendo el discurso y no vio al capitán. Un brazo enfundado en metal apartó con violencia al geg y lo mandó contra un mamparo. El elfo se detuvo junto a la escotilla y se quitó el casco. Sus ojos, inyectados en sangre, miraban con rabia a la tripulación.
El capitán apartó el silbato de los labios el tiempo suficiente para gritar, enfurecido:
—¡Haga lo que le ordeno, teniente, maldita sea!
El hechicero, caja en mano, apareció al costado de su pupilo.
El elfo plantado frente a Hugh levantó el silbato con una mano que parecía moverse por propia voluntad. Su mirada fue del capitán a Hugh, y de nuevo al primero. Los demás tripulantes levantaron también sus respectivos silbatos o llevaron los dedos a ellos. Algunos ensayaron un titubeante pitido.
Hugh no entendía qué estaba sucediendo, pero intuyó que la victoria pendía de una nota, por decirlo así, y se puso a cantar con su voz ronca. Haplo se unió a él, el capitán hizo sonar enérgicamente su silbato, el perro lanzó otro aullido de dolor y todos, incluso Limbeck, entonaron con fuerza los dos últimos versos:
El Arco y el Puente son pensamientos y corazón,
el Trayecto una vida, la Sierra una parte.
La mano del teniente se movió y asió el silbato. Haplo, acercándose a un guerrero elfo próximo al oficial, tensó los músculos dispuesto a saltar sobre él para intentar arrebatarle el arma. Sin embargo, el teniente no se llevó el silbato a la boca: con un enérgico tirón, rompió la correa de la que colgaba el instrumento mágico y arrojó éste a la cubierta de la nave. Entre los tripulantes se alzaron unos vítores airados y muchos, incluso el mago de a bordo, siguieron el ejemplo del teniente.
El capitán, rojo de rabia y lanzando espumarajos por la boca, exclamó escandalizado:
—¡Traidores! ¡Sois unos traidores conducidos por un cobarde! Tú eres testigo, weesham: estos puercos rebeldes se han amotinado y cuando volvamos…
—No vamos a volver, capitán —replicó el teniente, erguido y tenso, con una mirada fría en sus ojos grises—. ¡Cesad de cantar! —añadió.
Hugh sólo tenía una vaga idea de lo que estaba sucediendo; al parecer, habían topado con una especie de querella privada entre los elfos. No tardó en reconocer que la situación podía resultarle ventajosa, de modo que efectuó un gesto con la mano. Todo el mundo calló, aunque Alfred hubo de ordenarle por dos veces a Bane que guardara silencio y, al cabo, tuvo que taparle la boca con la mano.
—¡Ya os dije que ese teniente era un cobarde! —Repitió el capitán, dirigiéndose a la tripulación—. ¡No tiene valor ni para luchar con estas bestias! ¡Quítame esto de encima, geir! —El capitán elfo no podía moverse dentro de la armadura. El geir levantó una mano sobre ella y pronunció una palabra: al instante, la cubierta de metal desapareció por arte de magia. Lanzándose hacia adelante, el capitán elfo se llevó la mano al costado y descubrió que su espada había desaparecido, aunque la localizó casi al instante: Hugh apuntaba con ella a su garganta.
—¡No, humano! —Gritó el teniente, avanzando un paso para impedir que Hugh llevara a cabo su propósito—. Este combate debo librarlo yo. Por dos veces, capitán, me has llamado cobarde sin que yo pudiera defender mi honor. ¡Ahora ya no puedes protegerte con tu rango!
—¡Eres muy valiente para decir esto, teniendo en cuenta que estoy desarmado y tú empuñas una espada!
El teniente se volvió hacia Hugh.
—Como puedes ver, humano, ésta es una cuestión de honor. Me han dicho que vosotros, los humanos, comprendéis tales asuntos. Te pido que entregues la espada al capitán. Por supuesto, esto te deja indefenso, pero no tenías muchas oportunidades de cualquier modo, siendo uno contra tantos. Si vivo, me comprometo a ayudarte. Si caigo, te encontrarás en la misma situación que ahora.
Hugh sopesó las alternativas y, con encogimiento de hombros, entregó la espada. Los dos elfos se aprestaron al combate, poniéndose en guardia. Los tripulantes concentraron su atención en la batalla entre el capitán y el teniente. Hugh se acercó con sigilo a uno de ellos y Haplo tuvo la certeza de que el humano no estaría mucho tiempo desarmado.
El patryn tenía otros asuntos de qué ocuparse. No había dejado de vigilar el enfrentamiento que se desarrollaba junto a la nave y vio que las fuerzas de la Unión, tras derrotar a los gardas, estaban sedientas de sangre y ávidas de lucha. Si los gegs abordaban la nave, los elfos pensarían que se trataba de un ataque en toda regla, olvidarían sus diferencias y responderían unidos. Haplo ya podía ver a los gegs señalando la nave y prometiéndose un sustancioso botín.
Las espadas entrechocaron. El capitán y el teniente lanzaron estocadas y las pararon. El mago elfo observaba la escena con expectación, sujetando con fuerza la cajita que sostenía contra el pecho. Con movimientos rápidos pero tranquilos, esperando atraer lo menos posible la atención, Haplo se desplazó hasta la escotilla. El perro lo acompañó al trote, pegado a sus talones.
Jarre estaba en la pasarela, con las manos cerradas en torno a una pandereta rota y los ojos fijos en Limbeck. Impertérrito, el geg se había incorporado y, tras ajustarse las gafas y localizar de nuevo el pasaje, reanudó el discurso.
—«… una vida mejor para todos…».
Detrás de Jarre, los gegs seguían tomando ánimos, estimulándose unos a otros a asaltar la nave y apoderarse del botín de guerra. Haplo encontró el mecanismo para bajar y alzar la pasarela y se apresuró a estudiarlo para entender su funcionamiento. Ahora, el único problema era la mujer geg.
—¡Jarre! —Le gritó, agitando la mano—. ¡Baja de la pasarela! ¡Voy a izarla! ¡Tenemos que irnos enseguida!
—¡Limbeck! —La voz de Jarre era inaudible, pero Haplo leyó el movimiento de sus labios.
—¡Me ocuparé de él y lo devolveré sano y salvo, te lo prometo!
Era una promesa fácil de hacer. Una vez que lo tuviera convenientemente moldeado, Limbeck estaría preparado para conducir a los gegs y convertirlos en una fuerza de combate unida, en un ejército dispuesto a entregar la vida por el Señor del Nexo.
Jarre dio un paso adelante. Haplo no quería que lo hiciera pues no confiaba en ella. Algo la había cambiado. Alfred. Sí, él la había cambiado. La geg ya no era la feroz revolucionaria que había conocido antes de que apareciera con el chambelán.
Aquel hombre de aspecto débil e inofensivo en realidad no lo era tanto.
Para entonces, los gegs ya se habían decidido a ponerse en acción y avanzaban sin obstáculos hacia la nave. A sus espaldas, Haplo escuchó en todo su furor el duelo entre los dos elfos y preparó el mecanismo para levantar la pasarela. Jarre caería y se precipitaría a la muerte. Parecería un accidente y los gegs echarían la culpa a los elfos. Puso la mano en la palanca, dispuesto a ponerlo en acción, cuando vio que el perro pasaba junto a él y corría pasarela abajo.
—¡Perro! ¡Vuelve aquí!
Pero el animal, o bien no le obedeció o, entre los cánticos y el fragor de las armas, no oyó su orden.
Frustrado, Haplo soltó la palanca y saltó a la pasarela tras el perro. Éste había atrapado con sus dientes la manga de la blusa de Jarre y tiraba de ella, obligando a la geg a descender hacia la Palma.
Jarre, desconcertada, miró al perro y, al hacerlo, vio a sus congéneres que avanzaban hacia la nave.
—¡Jarre! —Gritó Haplo—. ¡Detenlos! ¡Los welfos los matarán! ¡Nos matarán a todos, si atacáis!
La geg volvió la mirada hacia él, y luego hacia Limbeck.
—¡De ti depende, Jarre! —Insistió Haplo—. ¡Ahora, tú eres su líder!
El perro había dejado de tirar y la miraba con un brillo en los ojos, moviendo la cola.
—Adiós, Limbeck —susurró Jarre. Inclinándose, dio un feroz abrazo al perro; luego se volvió y, sacando pecho, descendió por la pasarela hasta los dedos de la Palma. Colocándose frente a los gegs, alzó los brazos y todos se detuvieron.
—Van a repartir un soldo extra. Debéis ir todos abajo para recibirlo. Aquí arriba no hay nada.
—¿Abajo? ¿Lo van a repartir abajo?
Los gegs se apresuraron a dar media vuelta y empezaron a empujar y apelotonarse, tratando de alcanzar la escalera.
—¡Entra aquí, perro! —ordenó Haplo.
El animal trotó por la cubierta, con la lengua colgando de una boca abierta en una irreprimible sonrisa de triunfo.
—Orgulloso de ti mismo, ¿eh? —dijo su amo y, soltando la palanca y recogiendo los cabos, izó la pasarela lo más deprisa que pudo. Escuchó la voz de Jarre dando órdenes y a los gegs lanzando vítores. La pasarela quedó en su sitio y Haplo cerró a cal y canto la escotilla, con lo que dejó de ver y de oír a los gegs.
—Estúpido mestizo. Debería despellejarte —murmuró Haplo, acariciando las orejas sedosas del can.
Alzando su voz sobre el estruendo del acero, Limbeck continuó:
«Y, por último, me gustaría decir…».