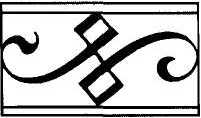
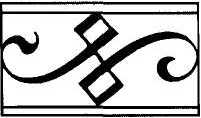
WOMBE, DREVLIN,
REINO INFERIOR
—¿Alfred?
—¿Sí?
—¿Entiendes lo que hablan?
Hugh señaló a Bane y al geg, que avanzaban charlando entre la coralita. A sus espaldas asomaban las nubes de tormenta y el viento empezaba a arreciar con un aullido fantasmagórico entre los fragmentos de coralita arrancados por los impactos de los rayos. Delante del grupo se distinguía ya la ciudad que Bane había visto. Mejor dicho, no una ciudad sino una máquina. O, tal vez, una máquina que era una ciudad.
—No, señor —respondió el chambelán, con la vista fija en la espalda de Bane y hablando en un tono de voz más elevado del habitual en él—. No conozco la lengua de este pueblo. No creo que haya muchos de nuestra raza, o incluso entre los elfos, que la dominen.
—Te equivocas. Algunos elfos la hablan: los capitanes de las naves de transporte de agua. Pero entonces, si tú no lo hablas (y supongo que Stephen tampoco), ¿dónde la ha aprendido el príncipe?
—¿No te lo imaginas? —replicó Alfred, alzando una mirada al cielo.
Hugh comprendió que no se estaba refiriendo a las nubes de tormenta. Allá arriba, muy por encima del Torbellino, estaba el Reino Superior donde moraban los misteriarcas en su exilio autoimpuesto, viviendo en un mundo cuyas riquezas, según decían las leyendas, superaban los sueños del hombre más codicioso y cuya belleza desbordaba la imaginación más desbocada.
—Entender el idioma de una raza o cultura distintas de la propia es uno de los conjuros mágicos más sencillos. No me sorprendería que ese amuleto que lleva… ¡Oh!
Los pies de Alfred decidieron desviarse del camino y hundirse en un hoyo, y arrastraron con ellos al resto del chambelán. El geg se detuvo y volvió la cabeza, alarmado por su grito, pero Bane hizo un comentario burlón y los dos continuaron su avance. Hugh ayudó a Alfred a incorporarse y, sujetándolo por el brazo, lo condujo apresuradamente por el áspero terreno. Las primeras gotas de lluvia empezaban a caer del cielo y se estrellaban contra la coralita con un sonoro chapoteo.
El chambelán lanzó una inquieta mirada a Hugh y éste captó su muda petición de que guardara silencio. En aquella embarazosa mirada, la Mano leyó la auténtica respuesta a su pregunta de momentos antes, una respuesta que poco tenía que ver con la que Alfred le había dado. Estaba claro que el chambelán hablaba el idioma de los gegs: a nadie se le ocurriría prestar atención a una conversación que no podía entender, y Alfred estaba muy pendiente de lo que decían Bane y su acompañante. Pero lo más interesante de todo, para Hugh, era que Alfred le ocultase el hecho al príncipe.
Hugh aprobó sin reservas el hecho de espiar a Su Alteza, pero tal cosa dejaba abiertas otras inquietantes cuestiones: ¿dónde y por qué había aprendido un chambelán a hablar el idioma de los gegs? ¿Quién o qué era Alfred?
La tormenta estalló con toda su mortífera furia y el grupo de gegs y humanos se lanzaron en una loca carrera hacia la ciudad de Wombe. La lluvia formaba delante de ellos una muralla gris que casi les impedía ver hacia dónde avanzaban. Sin embargo, por fortuna, el ruido que producía la máquina era tan potente que resultaba audible a pesar de la tormenta y sus vibraciones eran perceptibles bajo los pies. Gracias a ello, supieron que corrían en la buena dirección.
Una multitud de gegs los esperaba junto a una puerta abierta y los hizo pasar a todos al interior de la máquina. El ruido de la tormenta cesó, pero el estruendo de la máquina era aún más potente con sus chirridos metálicos y sus golpes sordos procedentes de todas partes: de arriba, de abajo, de alrededor de ellos y de la lejanía. Varios gegs con aspecto de guardianes armados, precedidos por otro geg vestido a imitación de los sirvientes de los nobles elfos, aguardaban allí con cierto nerviosismo para recibirlos.
—¿Qué sucede, Bane? —Preguntó Hugh a gritos, para hacerse oír sobre el estrépito causado por la máquina—. ¿Quién es ese tipo y qué quiere?
Bane volvió el rostro hacia Hugh con una candorosa sonrisa, visiblemente complacido consigo mismo y con aquel poder recién descubierto.
—¡Es el rey de su pueblo!
—¿Qué?
—¡El rey! Va a llevarnos a una especie de sala de juicios.
—¿No puede llevarnos a algún sitio donde no haya ruido? —preguntó Hugh, a quien empezaba a dolerle la cabeza.
Bane se volvió hacia el rey para formularle la pregunta. Perplejo, Hugh comprobó que todos los gegs lo miraban con expresión horrorizada y sacudía la cabeza enérgicamente.
—¿Qué diablos les sucede?
El príncipe soltó una risilla.
—¡Creen que has preguntado por un sitio donde ir a morir!
En esta coyuntura, el rey geg presentó a Bane al geg vestido con medias de seda, calzones hasta las rodillas y una raída casaca de terciopelo. El geg hincó la rodilla delante de Bane y, tomando la mano de éste, la apretó contra su frente.
—¿Quién creen que eres, Alteza? —quiso saber la Mano.
—Un dios —respondió Bane alegremente—. Uno al que han esperado mucho tiempo, parece. Ahora voy a someterlos a juicio.
Los gegs condujeron a sus dioses recién descubiertos por las calles de Wombe, unas calles que corrían por encima, por debajo y a través de la Tumpa-chumpa. A Hugh no le impresionaba casi nada de este mundo (ni siquiera la muerte lo atemorizaba demasiado), pero la gran máquina le inspiraba un temor reverencial. La Tumpa-chumpa centelleaba, brillaba y soltaba chispas. Siseaba, aporreaba y martilleaba. Bombeaba y giraba, y lanzaba resoplidos de vapor ardiente. Creaba arcos de chisporroteantes relámpagos azulados. Se alzaba a más altura de la que alcanzaba a divisar y se hundía a más profundidad de la que podía imaginar. Sus enormes palancas se movían, sus enormes ruedas giraban, sus enormes calderas hervían. Tenía brazos y manos y piernas y pies, todos de reluciente metal, concienzudamente dedicados a desplazarse a otro lugar distinto de aquel que ocupaban. Tenía ojos que despedían una luz cegadora y bocas que chillaban y ululaban.
Y los gegs se desplazaban sobre la máquina, ascendían por ella, descendían gateando a sus entrañas, la controlaban, la ayudaban y, en general, se ocupaban de atenderla con visible amor y devoción.
Bane también estaba pasmado y miraba a su alrededor boquiabierto y con los ojos como platos, en una expresión muy poco digna de un dios.
—¡Esto es asombroso! —Exclamó con un jadeo—. Nunca había visto nada igual.
—¿De veras, Venerable? —Replicó el survisor jefe, observando con desconcierto al niño dios—. ¡Pero si la construisteis vosotros, los dioses!
—¡Oh!, sí, esto… —balbució Bane—. A lo que me refería era a que no he visto nunca…, nada parecido al cuidado con que os ocupáis de ella —acabó la frase apresuradamente, soltando las palabras con una sensación de alivio.
—Sí —afirmó el ofinista jefe con aire digno y una cara radiante de orgullo—. La cuidamos con toda dedicación.
El príncipe se mordió la lengua. Ardía en deseos de preguntar cuál era el cometido de aquella máquina asombrosa, pero era evidente que el reyecito esperaba de él que estuviera al corriente de todo (cosa que no era irrazonable pedir de un dios). Bane también se encontraba solo en aquel asunto, pues su padre ya le había facilitado toda la información que poseía sobre la gran máquina del Reino Inferior. Aquello de ser un dios no era tan sencillo como le había parecido al principio y el príncipe empezó a lamentarse de haber aceptado tan deprisa tal condición. Y estaba también aquello del juicio. ¿A quién iba a juzgar, y por qué? ¿Tendría que mandar a alguien a las mazmorras? Desde luego, necesitaba averiguarlo, pero ¿cómo?
Aquel rey geg resultaba un poco demasiado despierto. Era muy respetuoso y solícito, pero Bane se dio cuenta de que, cuando miraba a otra parte, el rey lo estudiaba con una mirada aguda y penetrante. En cambio, a su derecha, el príncipe tenía a otro geg que le recordaba a un mono amaestrado que había visto una vez en la corte. Por lo que había llegado a sus oídos, Bane dedujo que el emperifollado geg vestido de terciopelos y cintas tenía algo que ver con la religión en la que se había encontrado involucrado tan profundamente. Aquel geg no parecía ser demasiado brillante y el príncipe decidió sonsacarle las respuestas a él.
—Perdóname, pero no he retenido tu nombre —le dijo al ofinista jefe con una sonrisa encantadora.
—Wes Tornero, Venerable —respondió el geg, inclinándose todo lo que le permitía su gruesa cintura, hasta casi tropezar con su larga barba—. Tengo el honor de ser tu ofinista jefe.
«A saber qué es eso», murmuró Bane para sí, pero dedicó una sonrisa y un gesto de asentimiento al enano, dando a entender que en todo Drevlin no podría haber encontrado un geg más indicado para tal cargo.
Aproximándose aún más al ofinista jefe, Bane posó su mano en la del geg. Su gesto hizo que el ofinista jefe se hinchara de orgullo de un modo casi alarmante y dirigiera un mirada de suprema satisfacción a su cuñado, el survisor jefe.
Darral no prestó mucha atención. La multitud agolpada en las calles para verlos se estaba alborotando y le alegró ver que los gardas reaccionaban. De momento, parecían tener las cosas bajo control, pero se dio cuenta de que tendría que vigilar de cerca las cosas. Lo único que esperaba era que el niño dios no entendiera lo que gritaban muchos de los gegs. ¡Maldito fuera aquel Limbeck!
Por fortuna para Darral, el niño dios estaba completamente absorto en sus propios problemas.
—Tal vez tú puedas ayudarme, ofinista jefe —murmuró, sonrojándose tímida y delicadamente.
—Sería un honor para mí, Venerable.
—¿Sabes?, hace muchísimo tiempo que nosotros, vuestros dioses…, esto…, ¿cómo nos llamáis?
—Los dictores, Venerable. Es así como os llamáis a vosotros mismos, ¿no es verdad?
—¿Eh? ¡Ah, sí! Los dictores. Pues bien, como te iba diciendo, nosotros los dictores hemos estado ausentes muchísimo tiempo…
—… muchos siglos, Venerable —asintió el ofinista jefe.
—Sí, muchos siglos, y hemos observado que aquí abajo han cambiado muchas cosas desde que nos marchamos. —Bane exhaló un profundo suspiro. Las cosas se hacían más fáciles por momentos—. Por lo tanto, hemos decidido que ese asunto del juicio también debe cambiarse.
El ofinista jefe notó que empezaba a deshincharse su vanidosa complacencia y dirigió una mirada inquieta al survisor jefe. Si, en su condición de ofinista jefe, estropeaba la ceremonia del Juicio, ésa sería su última oportunidad de estropear algo.
—No estoy muy seguro de a qué te refieres, Venerable.
—Hablo de modernizarlo, de ponerlo al día —apuntó Bane.
El ofinista jefe puso cara de absoluta confusión. ¿Cómo podía cambiarse una cosa que no había sucedido nunca hasta entonces? Sin embargo, el geg supuso que los dioses debían haberlo dispuesto de aquel modo.
—Supongo que tienes razón…
—No importa. Veo que no te sientes cómodo con esa idea —dijo el príncipe, dando unas palmaditas en el brazo del ofinista—. Se me ocurre una cosa: tú me indicas cómo quieres que celebre la ceremonia y yo sigo tus instrucciones.
El rostro del ofinista jefe se iluminó de nuevo.
—No sabes qué maravilloso es este momento para mí, Venerable. He soñado tanto tiempo con algo así… ¡Y ahora, por fin, poder celebrar el Juicio como siempre lo había imaginado…! —Emocionado, se secó las lágrimas de las mejillas.
—Sí, sí —murmuró Bane, advirtiendo que el survisor jefe los observaba con los ojos entrecerrados y cada vez estaba más cerca de ellos. El rey geg ya había cortado la conversación de no ser porque, sin duda, se consideraría una muestra de mala educación interrumpir a un dios en mitad de un diálogo confidencial—. Continúa.
—Bueno, siempre he imaginado que todos los gegs (o, al menos, todos los que podían acudir) se congregaban en la Factría vestidos con sus mejores galas. Y que tú estabas presente, sentado en la Silla del Dictor, por supuesto.
—Desde luego. Y…
—Y que también yo estaba allí, delante de la multitud, con el nuevo traje de ofinista jefe que me había hecho especialmente para la ocasión. Blanco, creo, sería el color más adecuado, con lazos negros en las rodillas; nada demasiado exagerado…
—Muy elegante. Y, a continuación…
—Supongo que el survisor jefe también estará allí con nosotros, ¿no? Es decir, Venerable, a menos que le encontremos otra misión. Verás, seguro que va a ser problemático encontrarle una indumentaria adecuada. Tal vez, con esta modernización a la que te has referido, podamos prescindir de él.
—Pensaré en ello. —Bane asió con fuerza el amuleto, esforzándose por mantener la paciencia—. Sigue explicando. Estamos ante la multitud y yo me levanto y… —El príncipe miró al ofinista jefe con aire expectante.
—¡Y entonces nos sometes al Juicio, Venerable!
Por un instante, el niño dios imaginó complacido que hundía los dientes en el brazo cubierto de terciopelo del geg. Reprimiendo a duras penas tal impulso, exhaló un profundo suspiro.
—Muy bien. Os juzgo. Y luego, ¿qué? ¡Ya sé! ¡Proclamamos un día de fiesta!
—En realidad, no creo que haya tiempo para eso, ¿no te parece, Venerable? —apuntó el geg, mirando a Bane con expresión de desconcierto.
—Tal vez…, tal vez no —titubeó el príncipe—. Me había olvidado de…, de lo otro. Cuando todos estemos… —Bane retiró su mano de la del ofinista jefe y se secó con ella el sudor de la frente. Desde luego, dentro de la máquina hacía mucho calor. Calor y ruido. Le dolía la garganta de tanto gritar—. ¿Qué es lo que haremos, una vez que os haya juzgado?
—Bueno, eso depende de si nos has encontrado dignos, Venerable.
—Pongamos que os encuentro dignos —insistió Bane, apretando los dientes—. Entonces, ¿qué?
—Entonces, ascenderemos todos, Venerable.
—¿Ascender? —El príncipe echó un vistazo a las pasarelas que corrían aquí y allá a gran altura sobre sus cabezas.
El ofinista jefe, malinterpretando el gesto, soltó un suspiro de felicidad y, con una expresión beatífica en el rostro, elevó las manos.
—¡Sí, Venerable! ¡Ascenderemos directamente al cielo!
Mientras avanzaba detrás de Bane y sus devotos gegs, Hugh dividió su atención entre la vigilancia del príncipe y la observación del lugar en el que estaban. No tardó en abandonar sus intentos de memorizar el camino que recorrían, reconociendo interiormente que jamás lograría encontrar sin ayuda la salida de las entrañas de la máquina. La noticia de su llegada los había precedido, evidentemente. Miles de gegs llenaban las salas y pasadizos de la máquina y contemplaban su paso, señalándolos con el dedo y lanzando gritos. Incluso los gegs que estaban de servicio volvían la cabeza, concediendo a Hugh y a sus compañeros —que no pudieron apreciarlo en todo su valor— el gran honor de olvidarse de sus tareas por unos segundos. No obstante, la reacción de los gegs era confusa. Algunos lanzaban vítores de entusiasmo, pero otros parecían enfadados.
Hugh estaba más interesado en el príncipe Bane y en qué estaría tramando en tan secreta confabulación con el geg emperifollado. Mientras se maldecía en silencio por no haberse molestado en aprender una sola palabra del idioma de los gegs durante su permanencia en poder de los elfos, la Mano notó que le tiraban de la manga y volvió su atención a Alfred.
—Señor —dijo éste—, ¿has advertido qué grita la gente?
—Por lo que a mí respecta, un galimatías sin pies ni cabeza. Pero tú entiendes su lengua, ¿verdad, Alfred?
El chambelán se sonrojó.
—Lamento haber tenido que ocultártelo, señor, pero he considerado importante que no se enterara cierta persona… —Dirigió una mirada al príncipe—. Cuando me has preguntando al respecto, antes de la tormenta, cabía la posibilidad de que él pudiera oír mi respuesta, de modo que no tuve otro remedio que…
Hugh hizo un gesto con la mano, disculpándolo. Alfred tenía razón y había sido él, la Mano, quien había cometido el error al preguntar. Debería haberse dado cuenta de lo que Alfred pretendía y no haber abierto la boca. La única explicación del desliz era que en toda su vida se había sentido Hugh tan impotente.
—¿Dónde aprendiste a hablar geg?
—Siempre he tenido afición por el estudio de los gegs y del Reino Inferior, señor —respondió Alfred con la rotundidad, entre tímida y orgullosa, de un sincero entusiasta del tema—. Me atrevería a decir que poseo una de las mejores colecciones de libros escritos sobre su cultura que existe en el Reino Medio. Si te interesa, me encantará mostrártela a nuestro regreso…
—Si dejaste esos libros en el palacio, puedes olvidarte de ellos. A menos que decidas pedirle a Stephen permiso para volver allí y recoger tus cosas.
—Tienes razón, señor. Naturalmente. ¡Qué estúpido soy! —Alfred hundió los hombros—. Todos mis libros… Supongo que nunca más volveré a verlos.
—¿Qué me decías de los gritos de la gente?
—¡Ah, sí! —El chambelán echó un vistazo a los gegs que lanzaban vítores y esporádicas burlas a la comitiva—. Algunos corean «¡Abajo el dios del survisor!» y «¡Queremos al dios de Limbeck!».
—¿Limbeck? ¿Qué significa eso?
—Creo que es un nombre geg, señor. Significa «destilar» o «extraer». Si me permites una sugerencia, creo que…
El chambelán bajó maquinalmente la voz y Hugh no logró entender sus palabras debido al ruido y a la conmoción.
—Habla más alto. Aquí nadie entiende lo que decimos, ¿verdad?
—Supongo que no —asintió Alfred, con una expresión de ligera sorpresa—. No había caído en eso. Decía, señor, que tal vez haya otro humano como nosotros aquí abajo.
—O un elfo. Lo más probable es esto último pero, en todo caso, eso nos abre la posibilidad de que exista una nave que podríamos utilizar para salir de aquí.
—Sí, señor. En eso estaba pensando.
—Tenemos que encontrar a ese Limbeck y a su dios, o lo que sea.
—No debería resultar muy difícil, señor. Sobre todo, si lo pide nuestro pequeño «dios».
—Nuestro pequeño «dios», como tú lo llamas, parece haberse metido en algún problema —comentó Hugh, volviendo la mirada hacia el príncipe—. Mírale la cara.
—¡Oh, vaya! —murmuró Alfred.
Bane había vuelto la cabeza en busca de sus compañeros. Tenía las mejillas pálidas y los ojos azules muy abiertos. Mordiéndose los labios, hizo un breve y rápido movimiento con la mano para que se acercaran a él.
Un escuadrón completo de gegs armados avanzaba entre Bane y sus dos compañeros. Hugh movió la cabeza en gesto de negativa. Bane insistió con una mirada suplicante. Alfred le dedicó una sonrisa comprensiva y señaló a la multitud. Bane era un príncipe y sabía qué significaba una audiencia. Con un suspiro, el pequeño se volvió a un lado y a otro, y empezó a agitar su manita sin energía ni entusiasmo.
—Ya me temía algo así —dijo Alfred.
—¿Qué crees que ha sucedido?
—El príncipe ha dicho algo acerca de que los gegs lo toman por un dios que ha venido a «juzgarlos». Se ha referido a ello con ligereza, pero para los gegs es un asunto muy serio. Según sus leyendas, esa gran máquina fue construida por los dictores y los gegs recibieron la orden de cuidar de ella hasta el Día del Juicio, en que recibirían su recompensa y serían transportados a los reinos superiores. Ésta es la causa de que la isla Esperanza de los Gegs recibiera tal nombre.
—Dictores… ¿Quiénes son esos dictores?
—Los sartán.
—¡Espero que no podrá fingir tal cosa, aunque si lo ayuda su padre…!
—No, señor. Ni siquiera un misteriarca de la Séptima Casa, como su padre, posee unos poderes mágicos comparables a los de los sartán. Al fin y al cabo —añadió Alfred, abriendo los brazos—, fueron ellos quienes construyeron todo esto.
En aquellos momentos, a Hugh le importaba poco tal cosa.
—¡Estupendo! ¡Sencillamente estupendo! —exclamó—. ¿Y qué crees que nos harán cuando descubran que somos unos impostores?
—No sabría decirlo. Por lo general, los gegs son gente pacífica y tolerante; sin embargo, no creo que se hayan encontrado nunca con alguien que se hiciera pasar por uno de sus dioses. Además, parecen estar muy agitados por alguna causa. —Tras dirigir una nueva mirada a la multitud, que daba crecientes muestras de hostilidad, sacudió la cabeza—. Yo diría que hemos llegado en un momento bastante inoportuno.