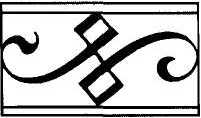
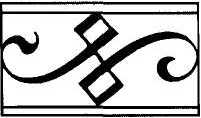
DREVLIN,
REINO INFERIOR
Bane fue el primero en recuperar el conocimiento. Abrió los ojos y echó un vistazo a su alrededor, a la nave dragón y sus otros dos ocupantes. Escuchó el grave retumbar de un trueno y, por un instante, le acometió de nuevo el pánico. Después, se dio cuenta de que la tormenta estaba a bastante distancia. Miró afuera y observó que el tiempo estaba en calma y que sólo empapaba la nave una lluvia ligera. El espantoso vaivén había cesado. Todo estaba tranquilo, nada se movía.
Hugh yacía en el suelo entre los cables, con los ojos cerrados, el brazo y la cabeza ensangrentados y una mano asida a uno de los cables como si su último esfuerzo hubiera sido un intento final para salvar la nave. Alfred estaba tendido de espaldas y no parecía herido. Bane recordaba poco del aterrador descenso a través de la tormenta, pero tenía la vaga impresión de que el chambelán se había desmayado en algún momento de la caída.
También a él le había entrado pánico, más incluso que cuando el elfo lo había arrojado por la borda. Entonces, todo había sucedido tan rápido que apenas había tenido tiempo de sentir miedo. La caída en el Torbellino, en cambio, le había parecido eterna y el pánico lo había atenazado más y más a cada segundo. Realmente, había llegado a pensar que iba a morirse de miedo. Entonces, la voz de su padre le había susurrado unas palabras que lo habían adormecido. El príncipe intentó incorporarse hasta quedar sentado. Se sentía raro; no dolorido, sino raro. Notaba el cuerpo demasiado pesado, como si una fuerza tremenda lo empujara contra el suelo, aunque no tenía nada encima. Atemorizado, Bane lloriqueó un poco ante la sensación de encontrarse solo. Aquel extraño estado no le agradaba y se arrastró hasta Alfred para intentar despertarlo. En ese momento vio la espada de Hugh en el suelo, debajo del cuerpo del asesino, y se le ocurrió una idea.
—Podría matarlos a ambos ahora —murmuró, asiendo con fuerza el amuleto de la pluma—. Podríamos librarnos de ellos, padre.
«¡No!». La réplica fue seca y cortante, y sorprendió a Bane.
—¿Por qué?
«Porque los necesitas para salir de donde estás y llegar junto a mí. Pero, antes de eso, quiero que lleves a cabo una tarea. Habéis aterrizado en la isla de Drevlin, en el Reino Inferior. Ocupa esta tierra un pueblo conocido como los gegs. En realidad, me alegro mucho de que el azar te haya conducido ahí. Había pensado en acudir yo mismo, cuando tuviera una nave.
»En esa isla existe una gran máquina que me intriga mucho. Fue construida hace mucho tiempo por los sartán, pero nadie ha conseguido descubrir con qué propósito. Quiero que la investigues mientras estés ahí. Hazlo y averigua lo que puedas sobre esos gegs. Aunque dudo que me sean de mucha utilidad para la conquista del mundo, conviene saber cuanto sea posible de los pueblos que me propongo conquistar. Tal vez incluso puedan servirme de algo. Debes buscar la ocasión para informarte, hijo mío».
La voz se desvaneció y Bane frunció el entrecejo. Ojalá Sinistrad abandonara aquella irritante costumbre de decir: «Cuando yo conquiste, cuando yo gobierne…». El príncipe había decidido que debía emplear el plural: «Cuando nosotros…».
«Es lógico», se dijo: «mi padre no puede saber mucho de mí, todavía, y por eso no me ha incluido jamás en sus planes. Cuando nos reunamos, llegará a conocerme, se enorgullecerá de mí y le alegrará compartir su poder conmigo. Me enseñará toda su magia. Lo haremos todo juntos y no volveré a estar solo».
Hugh empezó a gemir y revolverse, por lo que Bane se apresuró a tenderse de nuevo en la cubierta y cerró los ojos.
Hugh se incorporó dolorosamente, apuntalando el cuerpo con los brazos. Su primer pensamiento fue de absoluto asombro al descubrir que seguía vivo. El segundo fue que, aunque le hubiera pagado al mago elfo el doble de lo que le había pedido por el hechizo para la nave, seguiría pareciéndole barato. El tercer pensamiento fue para la pipa. Se llevó la mano bajo la túnica de terciopelo llena de manchas y de humedad y la descubrió entera, a salvo.
La Mano observó a sus compañeros. Alfred estaba sin sentido. Hugh no había visto en su vida a nadie que se desmayara de puro miedo. Un tipo maravilloso para tenerlo cerca en un momento de apuro. El muchacho también estaba inconsciente, pero su respiración era cadenciosa y sus mejillas tenían buen color. No apreció que estuviera herido. El seguro del futuro de Hugh estaba vivito y coleando.
—Pero antes —murmuró la Mano, arrastrándose por la cubierta hasta el muchacho—, es preciso que nos deshagamos de papá, si es realmente quien Albert me dijo.
Con movimientos cautos y lentos, atentos a no despertar al chiquillo, Hugh pasó los dedos bajo la cadena de plata de la que pendía el amuleto de la pluma y empezó a levantarla del cuello del pequeño.
La cadena se escurrió entre sus dedos.
Hugh la miró, desconcertado. La cadena no le había resbalado de los dedos, sino que había pasado a través de ellos, literalmente. La había visto atravesar la carne y el hueso con la misma facilidad que si su mano fuera intangible como la de un fantasma.
—Son imaginaciones mías. El golpe en la cabeza —murmuró, y agarró la cadena, esta vez con fuerza.
Y no encontró en la mano otra cosa que aire.
Advirtió entonces que Bane había abierto los ojos y lo miraba, no con enfado o suspicacia, sino con tristeza.
—No se puede sacar —explicó—. Ya lo he intentado. —El príncipe incorporó el cuerpo—. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde estamos?
—A salvo —respondió Hugh, sentándose también y sacando la pipa. Ya había dado cuenta de sus últimas provisiones de esterego y tampoco hubiera tenido con qué encenderlo, de todos modos. Sujetó la boquilla entre los dedos y dio una chupada a la cazoleta vacía.
—Nos has salvado la vida —le dijo Bane—. Incluso después de que intentara matarte. Lo siento. ¡Lo siento de veras! —Sus diáfanos ojos azules se alzaron hacia Hugh—. ¡Es que te tenía miedo!
Hugh dio una nueva chupada y permaneció callado.
—Me siento muy extraño —continuó el príncipe con despreocupación, una vez aclarado por fin aquel pequeño asunto pendiente entre ambos—. Como si me pesara demasiado el cuerpo.
—Es la presión de aquí abajo, el peso del aire. Ya te acostumbrarás. Quédate sentado y no te muevas.
Bane obedeció, inquieto, y fijó la mirada en la espada de Hugh.
—Tú eres un guerrero y puedes defenderte de forma honorable, pero yo soy débil. ¿Qué otra cosa podía hacer? Al fin y al cabo, tú eres un asesino, ¿verdad? Te contrataron para darme muerte, ¿no?
—Y tú no eres hijo de Stephen —replicó Hugh.
—No, señor, no lo es. —Era la voz de Alfred. El chambelán se irguió, mirando a su alrededor con aire confuso—. ¿Dónde estamos?
—Calculo que estamos en el Reino Inferior. Con suerte habremos ido a caer en Drevlin.
—¿Por qué «con suerte»?
—Porque Drevlin es el único continente habitado de este reino. Si conseguimos llegar a alguna de sus ciudades, los gegs nos ayudarán. Este Reino Inferior está barrido constantemente por terribles tormentas —añadió como explicación—. Si nos sorprende una de ellas en terreno abierto… —Hugh terminó la frase con un encogimiento de hombros.
Alfred palideció y dirigió una mirada de preocupación al exterior. Bane volvió la cabeza en la misma dirección.
—Ahora no hay tormenta. ¿Por qué no aprovechamos para salir?
—Espera a que tu cuerpo se acostumbre al cambio de presión. Cuando nos pongamos en marcha, tendremos que movernos deprisa.
—Así pues, ¿crees que estamos en ese…, Drevlin? —inquirió Alfred.
—A juzgar por nuestra posición cuando caímos, diría que sí. La tormenta nos arrastró un poco, pero Drevlin es la masa de tierra más grande aquí abajo y sería difícil confundirla. Si nos hubiéramos desviado demasiado de rumbo, no habríamos llegado a ningún sitio.
—Tú has estado aquí antes —afirmó Bane, sentado con la espalda muy erguida y los ojos fijos en Hugh.
—Sí.
—¿Cómo es? —preguntó con avidez.
Hugh no respondió enseguida, sino que volvió los ojos hacia Alfred. Este había levantado la mano y la observaba con perplejidad, como si estuviera seguro de que pertenecía a otra persona.
—Sal afuera y compruébalo tú mismo, Alteza —dijo Hugh por fin.
—¿Lo dices de veras? —Bane se puso en pie con esfuerzo—. ¿Puedo salir?
—Observa si encuentras algún signo de una población geg. En este continente hay una gran máquina. Si descubres alguna parte de esa máquina, sin duda habrá gegs viviendo en los alrededores. No te alejes de la nave. Si te sorprende una tormenta sin un buen lugar donde refugiarte, estás acabado.
—¿Es prudente eso, señor? —intervino Alfred dirigiendo una nerviosa mirada al muchacho, que ya estaba escurriendo su pequeño cuerpo por un boquete abierto en el casco.
—No llegará lejos. Terminará agotado antes de que se dé cuenta. Y ahora que Bane está ausente, cuéntame la verdad.
Alfred palideció una vez más. Incómodo, cambió de postura, bajó los ojos y se miró las manos, desproporcionadamente grandes.
—Estabas en lo cierto, señor, cuando has dicho que Bane no era hijo de Stephen. Te contaré lo que sé, lo que cualquiera de nosotros conoce de cierto, aunque creo que Triano ha elaborado algunas teorías para explicar lo ocurrido. Debo puntualizar que tales teorías no parecen abarcar por completo todas las circunstancias que… —Advirtió que Hugh torcía el gesto y fruncía el entrecejo impaciente—. Hace diez ciclos, Stephen y Ana tuvieron un hijo. Era un bebé hermoso, con el cabello oscuro del padre y los ojos y orejas de la madre. Te parecerá extraño que mencione las orejas, pero más adelante entenderás su importancia en la historia. Verás: Ana tiene un corte en la oreja izquierda, justo aquí, en la hélice. Es un rasgo peculiar de su familia. Según la leyenda, cuando los sartán aún recorrían el mundo, uno de su estirpe se salvó de resultar herido gracias a que una flecha lanzada contra él fue desviada por un antepasado de la reina. La punta del arma le quitó al hombre un fragmento de oreja y, desde entonces, todos sus descendientes han nacido marcados con ese corte como símbolo del honor familiar.
»El hijo de Ana tenía la marca. Yo mismo la vi cuando trajeron al niño para la presentación. —Alfred bajó la voz—. El bebé que ocupaba la cuna a la mañana siguiente, no.
—Eso significa que el recién nacido fue suplantado —comentó Hugh—. Sin duda, los padres debieron darse cuenta.
—En efecto. Todos lo advertimos. El bebé parecía de la misma edad que el príncipe, apenas un par de días de vida, pero aquel niño era rubio y tenía los ojos azules, pero no de ese azul lechoso que luego se vuelve castaño. Y sus orejas tenían una curva exterior perfecta. Interrogamos a todos los moradores del palacio, pero nadie supo decir cómo se había efectuado la suplantación. Los guardianes juraron que no había entrado nadie en los aposentos. Todos eran hombres fieles y Stephen no dudó de su palabra. La niñera pasó toda la noche en la habitación con el niño y se despertó para llevarlo al ama de cría, quien aseguró que había dado el pecho al niño mono de Ana. Debido a estos y otros indicios, Triano llegó a la conclusión de que el niño había sido cambiado mediante algún acto de magia.
—¿Otros indicios?
Alfred suspiró y su mirada se desvió hacia el exterior. Bane estaba de pie sobre una roca, escudriñando atentamente la lejanía. En el horizonte empezaban a asomar unos negros nubarrones orlados de relámpagos. Y comenzaba a levantarse viento.
—Un poderoso encantamiento envolvía al pequeño. Todo el que lo miraba sentía el imperioso deber de amarlo. No, «amarlo» no es la palabra. —El chambelán buscó el término adecuado—. «Idolatrarlo», tal vez, o «perder el juicio por él». Verlo infeliz era una idea insoportable. Una lágrima que resbalaba de sus ojos nos dejaba roto el corazón durante días. Antes habríamos perdido la vida que separarnos del pequeño. —Alfred hizo una pausa y se pasó la mano por la calva—. Stephen y Ana conocían el peligro de aceptar al niño como suyo pero tanto ellos como todos los demás éramos totalmente impotentes para evitarlo. Por eso le pusieron por nombre Bane, que significa ponzoña o veneno en la lengua antigua.
—¿Y cuál era ese peligro?
—Un año después de que se produjera la suplantación, en el aniversario del nacimiento del auténtico hijo de Ana, apareció entre nosotros un misteriarca del Reino Superior. Al principio nos sentimos muy honrados porque hacía muchos ciclos que no se producía una cosa igual: que uno de los poderosos magos del Reino Superior se dignara rebajarse a abandonar su glorioso reino para visitar a sus inferiores. Sin embargo, nuestros vítores de orgullo y de alegría se nos helaron en los labios. Sinistrad es un mago perverso y se encargó enseguida de que lo conociéramos y lo temiéramos. Dijo que venía a honrar al pequeño príncipe y que le había traído un regalo. Cuando Sinistrad alzó al niño en sus brazos, hasta el último de nosotros supo de quién era en realidad el pequeño.
»Nadie podía hacer nada al respecto, por supuesto, pues no había modo de enfrentarse a un hechicero de la Séptima Casa. Triano, que es uno de los magos más sabios del reino, apenas pertenece a la Tercera Casa. Así pues, tuvimos que presenciar con unas fingidas sonrisas en los labios cómo el misteriarca colocaba ese amuleto con la pluma en torno al cuello de Bane. Sinistrad felicitó a Stephen por su heredero y se marchó. El énfasis que puso en la palabra nos causó a todos un escalofrío de horror, pero Stephen no pudo hacer otra cosa que idolatrar al pequeño con más intensidad que nunca, aunque empezaba a repugnarle su presencia.
Hugh se mesó la barba y frunció el entrecejo.
—Pero, ¿por qué iba a desear una tierra en el Reino Medio un hechicero del Mundo Superior? Ellos nos abandonaron por su propia voluntad hace incontables ciclos, y su reino tiene más riquezas de las que podemos imaginar, según se dice.
—Ya te he dicho que lo ignoramos. Triano tiene varias teorías, la más evidente de las cuales es un plan de conquista. Pero, si quisieran sojuzgarnos, podrían traer un ejército de misteriarcas y derrotarnos con facilidad. No; como he comentado, no tiene sentido. Stephen sabía que Sinistrad estaba en comunicación con su hijo. Bane es un espía muy astuto. Ha descubierto todos los secretos del reino y tenemos la certeza de que los ha transmitido íntegramente a su padre. Parecía que la vida iba a transcurrir con normalidad a pesar de este incidente, pues han transcurrido diez ciclos desde entonces y nuestra fuerza ha aumentado. Si los misteriarcas querían adueñarse de nosotros, podrían haberlo hecho ya. Sin embargo, últimamente ha sucedido algo que obliga a Stephen a quitar de en medio al suplantador. —Alfred echó un nuevo vistazo al exterior y observó al muchacho ocupado todavía en divisar una ciudad, aunque se le notaba visiblemente cansado y descansaba ahora sentado en la roca, en lugar de permanecer de pie. El chambelán hizo un gesto a Hugh para que se acercara y le cuchicheó al oído—: ¡Ana espera otro hijo!
—¡Ah! —Hugh asintió, comprendiendo de pronto el meollo del asunto—. Y, ahora que tienen otro heredero en camino, quieren librarse del primero, ¿no es eso? ¿Qué hay de ese encantamiento?
—Triano lo ha roto. Le ha costado diez ciclos de estudios, pero al fin lo ha conseguido. De este modo, Stephen se ha encontrado en disposición de… —Alfred hizo una pausa y balbuceó, turbado—: El rey ha podido…
—… contratar a un asesino para que le diera muerte. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?
—Desde el principio. —Alfred se sonrojó—. Por esta razón te seguí.
—¿Y habrías intentado impedírmelo?
—No estoy seguro. —Alfred frunció el entrecejo y sacudió la cabeza, desconcertado—. No…, no lo sé.
Una semilla oscura cayó en la mente de Hugh y arraigó en ella. Y creció deprisa, dando vuelta en su cerebro, echando flores y produciendo un fruto dañino. ¿Por qué había decidido incumplir el contrato? ¿Porque el muchacho era más valioso vivo que muerto? También lo eran muchos de los hombres que se había comprometido a matar, y nunca había faltado a su palabra. Nunca había quebrantado un contrato, aunque a veces hubiera podido sacar con ello diez veces más de lo que le pagaban por realizar el trabajo. ¿Por qué lo hacía ahora? ¡Si incluso había arriesgado la vida por salvar al pequeño bastardo! ¡Si no había sido capaz de matarlo ni siquiera después de que el príncipe había intentado acabar con él!
¿Y si el encantamiento no estaba roto? ¿Y si Bane aún seguía manipulándolos a todos, empezando por el rey Stephen?
Hugh miró fijamente a Alfred.
—¿Y cuál es la verdad acerca de ti, chambelán?
—Me temo que la tienes ante ti, señor —respondió Alfred con aire humilde, al tiempo que abría los brazos—. He servido a la familia de la reina toda mi vida. Ya estaba con la familia de Su Majestad en su castillo de Ulyandia. Cuando Su Majestad se convirtió en reina, tuvo la amabilidad de llevarme con ella.
Un lento azoramiento cubrió el rostro de Alfred. Su mirada se clavó en las tablas del suelo y sus manos dieron unos tirones nerviosos de sus ropas andrajosas con dedos torpes.
Hugh pensó que aquel hombre tenía pocas aptitudes para contar mentiras, al contrario de lo que sucedía con el príncipe. Sin embargo, le pareció que, al igual que Bane, Alfred era un redomado falsario.
El asesino no insistió en el tema y cerró los ojos. Le dolía el hombro y se sentía aletargado y mareado, por efecto del veneno y de la presión atmosférica. Pensando en todo lo que había sucedido, torció los labios en una amarga sonrisa. Lo peor de todo era que él, un hombre con las manos manchadas por la sangre de tantas víctimas, un hombre que había creído con orgullo ser indomable, se había visto sometido…, por un chiquillo.
El príncipe Bane asomó la cabeza por el destartalado costado de la nave.
—Creo que he visto la gran máquina. Está bastante lejos, en esa dirección. Ahora no se alcanza a ver porque la han ocultado las nubes, pero recuerdo hacia dónde quedaba. ¡Vayámonos enseguida! Al fin y al cabo, no es tan peligroso. Sólo un poco de lluvia y…
Un rayo cayó de las nubes con una explosión que abrió un agujero en la coralita. El trueno consiguiente hizo temblar el suelo y estuvo a punto de derribar al muchacho.
—Ahí tienes —comentó Hugh.
Otro relámpago descargó con una fuerza descomunal. Bane cruzó la cubierta a toda prisa y se agachó junto a Alfred. La lluvia resbaló sobre el casco. El granizo tamborileaba sobre la madera con ensordecedora fiereza. Pronto, el agua empezó a filtrarse por las grietas de la quilla destrozada. Bane puso unos ojos como platos y palideció, pero no chilló ni se echó a llorar. Cuando vio que le temblaban las manos, las apretó con fuerza. Observando al muchacho, Hugh se vio a sí mismo mucho tiempo atrás, luchando con orgullo contra el miedo, la única arma de su arsenal.
Y se le ocurrió que quizás era aquello, precisamente, lo que Bane quería demostrarle.
El asesino acarició la empuñadura de su espada. Sólo emplearía unos segundos. Desenvainarla, blandiría y hundirla en el cuerpo del muchacho. Si se lo iba a impedir algún encantamiento, quería verlo en acción. Quería saberlo con certeza.
Aunque quizá ya lo había comprobado.
Hugh apartó la mano de la espada. Levantó la pipa y encontró la mirada de Bane. El príncipe tenía una sonrisa dulce y encantadora en los labios.