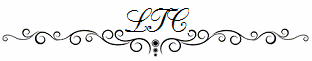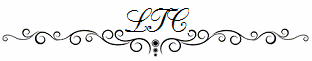
Ésta es una obra de ficción. Sin embargo, al tratarse de una novela histórica, la trama y las circunstancias de la misma están construidas sobre una cierta base empírica. Claro que no todo lo que aquí se cuenta ocurrió. Lo importante es, creo, explicar al gran público el complejo proceso histórico que condujo al cristianismo, a comienzos del siglo IV, desde la persecución a los lugares de privilegio del Imperio romano. No había un solo cristianismo, ni mucho menos una sola Iglesia organizada y jerarquizada con una autoridad única, sino más bien varias ramas interpretativas dentro del cristianismo, en ocasiones incluso enfrentadas entre sí. Dada mi profesión, que es precisamente el estudio y la enseñanza universitaria de la Historia Antigua, creo obligado decir que me he permitido algunas veleidades en la ficción, y no pocas licencias en ciertas expresiones onomásticas, toponímicas e incluso políticas, siempre pensando en la agilidad de la lectura. He decidido españolizar nombres, renunciar a la cursiva o al subrayado de los mismos, e incluso colocar tildes (por ejemplo, en los casos de Emérita o Córduba, entre otros). Entre dichas licencias, a veces aparecen expresiones tales como «augusto de Oriente» o «de Occidente» para situar al lector, aunque la división oficial del imperio no llegaría hasta la muerte de Teodosio, en el año 395 d.C. En ocasiones he utilizado la ficción para ilustrar hechos históricos y hacerlos más comprensibles para el lector. Hay varios ejemplos: es el caso de los melecianos, que sí existieron, aunque no exactamente con el atuendo con el que aquí aparecen, si bien algunos aspectos se inspiran en referencias textuales del siglo siguiente. Fueron tanto enemigos como aliados de los arrianos, en función del momento; su historia es realmente curiosa.
Aparece al inicio Aurelio Agricolano como vicario de las Hispanias a finales del siglo III. La realidad no es tan evidente, ni mucho menos. No sabemos con certeza si esto fue así, por más que existan alusiones a Agricolano, como la contenida en la Passio Marcelli que lo sitúa en Tingis (Tánger). La provincia de Mauritania Tingitana perteneció a la diócesis de las Hispanias. He hecho aparecer a este Agricolano en la que iba a ser la capital de la diócesis, la actual Mérida. Otros vicarios de las Hispanias que aquí no menciono son más seguros, pero son algo más tardíos, como Aeclanio Hermias o Septimio Acyndino, entre otros, ya para comienzos del siglo IV. Eulalia sí existió. Fue una joven martirizada en Emérita (Mérida) durante la llamada Gran Persecución, en algún momento entre 303 y 305 d.C. La tradición cristiana veneró su recuerdo, cantado poéticamente por Prudencio, y se elaboraron pasiones y relatos, algunos muy tardíos, compuestos con los tópicos de la literatura martirial. Los detalles que ofrezco sobre su entorno y familia son producto de la elaboración literaria de la novela, aunque sobre la base de esos relatos tardíos, que no necesariamente han de ser considerados como verosímiles. Sobre el supuesto lugar de su enterramiento se construyó un mausoleo, que los arqueólogos fechan en el mismo siglo IV, y que más tarde, en el V, quedó dentro de la nueva basílica dedicada a la mártir. Aquel espacio fue un lugar de enterramiento durante siglos, y el lector puede visitarlo hoy, gracias a las excavaciones arqueológicas. En todo caso, Eulalia es el inicio y el final de la trama, y permite comprender la evolución de uno de los protagonistas, Celso.
Celso, Calia y Marcelo forman parte de la ficción. Pero, como personajes de novela histórica, entroncan con circunstancias específicas. Digamos que son el trasunto de procesos, arquetipos y situaciones propias del primer tercio del siglo IV. Celso, en la trama, pasa a formar parte de los clérigos que, según algunas fuentes antiguas, acompañaron a Constantino desde la época de su victoria en Italia. Calia crece en los ambientes cristianos de Nicomedia, y su entrada en palacio permite presentar la ficción de la corte de hetairas. Marcelo es un oficial romano que acompaña a Constantino en su huida. Aunque la huida sí es histórica, la versión oficial era que Constantino la emprendió en solitario. En la novela desfilan personajes históricos secundarios, muchos de absoluta ficción (como Furtas o Délfide). Otros sí existieron, aunque su papel sea elaboración literaria: Flacino, que fue prefecto del pretorio, o Prisciliano, gobernador de Bitinia; incluso Lactancio, que escribió un librito sobre las muertes de los emperadores que persiguieron a los cristianos, y que es una de nuestras fuentes principales. La matanza en la iglesia de Nicomedia forma parte del discurso dramático de la novela. Lo que sí sabemos es que en dicha ciudad la persecución fue al inicio más dura que en el resto del imperio. Entre el 23 y el 24 de febrero de 303, respectivamente, se preparó y publicó el primer edicto, y hubo ya disturbios en Nicomedia. La persecución sería más violenta y general durante los meses siguientes, pero aquellos dos días fueron muy difíciles para los cristianos de la capital de Diocleciano. Lactancio, que probablemente estaba entonces allí, dice que los emperadores ordenaron la destrucción de la iglesia, y que hubo graves altercados. También sabemos que se decapitó al obispo Antimio, muerte a la que, según Eusebio de Cesarea (HE 8.6.6), siguió una matanza, que es lo que sirve de base a ciertas escenas del inicio de la novela.
No sabemos con precisión cuándo se unió Osio de Córdoba a la corte de Constantino. El ya clásico libro de V. C. de Clercq (Washington, 1954) plantea la posibilidad de que pudiera hacerlo justo antes de la victoria sobre Majencio, aceptando que no hay nada seguro al respecto. Sobre esta hipótesis está construido el papel de Osio en la novela. Formaba parte del séquito de clérigos que, según algunas fuentes, acompañaban al emperador, y conocida es su influencia posterior, como sucede en la visita a Alejandro de Alejandría, o su actuación en el Concilio de Nicea. Celso, por su parte, actúa con la libertad que da la propia ficción de la novela.
La batalla de Puente Milvio, en octubre de 312, es histórica, si bien nuestras fuentes dan distintas versiones, tanto sobre la intendencia militar como sobre la propaganda religiosa. Por otro lado, la entrada de Constantino en Roma fue triunfal, pero no tenemos la certeza absoluta de que fuera un triumphus técnicamente hablando, o más bien una gran parada militar junto al adventus imperial; claro que también sabemos que adventus, la entrada oficial de un emperador, por aquella época ya había asumido en buena medida algunos de los elementos del triunfo. El Senado romano sí levantó el Arco a Constantino (inaugurado en el año 315), e indicó en la inscripción que la victoria sobre Majencio (calificado como tyrannus en la inscripción, mientras que Constantino aparece como liberator) se había producido instinctu divinitatis, «por impulso de la divinidad», sin especificar cuál.
He simplificado los debates teológicos sobre la naturaleza de Cristo, que eran muy complejos en las provincias orientales del imperio. La discusión en aquel siglo IV fue muy intensa, y la política jugó un papel decisivo. Teodosio, a finales de siglo, terminaría imponiendo la corriente definitivamente conocida como «católica», cuyas raíces estaban, precisamente, en lo que se había aprobado en Nicea. La reconstrucción de los debates y los diálogos del Concilio de Nicea es una ficción literaria, pero la mayoría de los personajes que aparecen son históricos: Eusebio de Nicomedia, Atanasio, Alejandro, Teognis, entre otros, existieron y estuvieron alineados en el bando niceno (luego católico) o arriano, según cada caso. Del Concilio de Nicea, efectivamente, no se conservan actas, aunque sí una lista de cánones, el credo, listados de firmantes y alusiones varias, entre otras de Eusebio de Cesarea o de Atanasio de Alejandría, que sí estuvieron allí, en aquella sala. Es probable que tales actas se hubieran elaborado, pero no han llegado hasta nosotros. Hay un largo debate científico al respecto. En mi caso he seguido a A. Wikenhauser (un trabajo de 1913), y a R. Lim, en su libro sobre la controversia pública en la Antigüedad tardía (Universidad de California, 1995). El episodio del escriba forma parte de la trama de la ficción para realzar que no se conservaran dichas actas de las discusiones, en parte porque a pocos les interesaba que así fuera.
En cuanto al supuesto hallazgo de la cruz de Cristo y al papel de Helena, no hay ningún testimonio contemporáneo, es decir, de la época de Constantino, que afirme que Helena descubrió la cruz. Eusebio de Cesarea se refiere al templo del Santo Sepulcro y da muchos detalles, pero no menciona el hallazgo. Tampoco lo hace un peregrino de Burdeos que visitó Jerusalén en el año 333: en su texto cita la basílica sobre la zona del Sepulcro, pero no dice nada acerca de la cruz. Será el obispo Cirilo de Jerusalén, años después de la muerte de Constantino, quien se refiera al descubrimiento de la cruz en la época de dicho emperador; el papel de Helena será citado por Ambrosio de Milán en el año 395, y luego por los autores de historias eclesiásticas como Rufino, Sócrates, Sozomeno, entre otros. Es en tales tradiciones en las que se consignaron los detalles sobre los clavos, la cruz, el hallazgo de la inscripción «rey de los judíos», las curaciones... Para este asunto son claves el libro de E. D. Hunt sobre Tierra Santa durante el Imperio tardorromano (Oxford, 1982), y el de J. W. Drijvers sobre Helena Augusta (Leiden, 1992). Las distintas versiones han sido recogidas por S. Borgehammar, en un ensayo sobre la Cruz publicado en Estocolmo en 1991.
El cuerpo de Constantino fue depositado en su nueva capital, Constantinopla, la actual Estambul. Depende de la fuente que sigamos, podemos pensar que Constantino construyó una iglesia, un mausoleo, o ambas cosas, para acoger su sepulcro, e incluso se puede dudar si el edificio tenía forma circular o planta de cruz griega, tal es la discrepancia en los datos. A mí me parece que la solución más razonable, a tenor de los textos y de los trabajos de especialistas como C. Mango (en la revista Byzantinische Zeitschrift, 1990) y M. J. Johnson (en su obra sobre los mausoleos imperiales en la época tardorromana: Cambridge, 2009), es que hubiera un primer mausoleo circular, con los cenotafios que esperaban las reliquias de los Doce, y el sepulcro de Constantino en el centro de la estancia. Su hijo Constancio II ampliaría el edificio con una gran estructura con planta de cruz, creando un conjunto en el que se irían depositando los féretros de los siguientes emperadores. Habría más obras en el complejo, como las de Justiniano, ya en el siglo VI, pero todo fue destruido por los turcos en el siglo XV.
Sobre la problemática del testamento constantiniano, los mejores análisis han corrido a cargo de diversos trabajos académicos en italiano por parte de I. Tantillo y de M. Amerise. El testamento de Constantino sí existió, pero las fuentes no coinciden en su contenido. Una versión, la nicena o católica (por ejemplo, Sócrates, Sozomeno...), señalaba que en él se entregaba el imperio a los hijos. Por el lado arriano, Filostorgio escribió que en aquel testamento Constantino contaba a sus hijos que había sido envenenado y les pedía que lo vengaran. El telón de fondo de las discrepancias es el acercamiento final de Constantino hacia los obispos arrianos, que habían triunfado en los últimos años y que lo seguirían haciendo en Oriente bajo su hijo Constancio II. Téngase en cuenta que, después de la muerte del emperador, se produjo una masacre, en la que se purgó a la rama colateral de la familia, cayendo asesinados numerosos miembros de la misma. Aquella masacre tuvo lugar durante el verano del año 337. Solamente después los tres hijos, Constantino II, Constancio II y Constante, pudieron ejercer plenamente como augustos. Eusebio de Cesarea pasó de puntillas por semejante asunto, diciendo que Constantino dejó el imperio a sus tres hijos como si de un patrimonio familiar se tratara, y silenciando la masacre. Así que el testamento fue usado como argumento de legitimidad y para hacer olvidar aquellos terribles meses: para unos, era simplemente la herencia política para sus hijos; para otros, había un mensaje de venganza que solamente Eusebio de Nicomedia transmitió a los hijos del emperador. Años después, Jerónimo anotará en su crónica que Constantino, en el momento final de su vida, fue bautizado por Eusebio de Nicomedia, y que «cayó en el arrianismo». El hilo que dejó colgando Jerónimo en su crónica, además de la confusión en el resto de las fuentes, es la base para el argumento de ficción literaria con el que la novela alcanza su desenlace. La retractatio del emperador es una ficción, pero no lo es su acercamiento al arrianismo durante los últimos años de su vida.
Quiero expresar mi agradecimiento a Ernest Folch, director editorial de Ediciones B, y a Marta Rossich, mi editora, que han puesto su confianza y su apoyo. A Ricardo Artola, que pensó que un profesor universitario de Historia Antigua como yo podía hacer una novela histórica. A Manuel A. Rabanal y Margarita Fernández Mier, compañeros en la Facultad, que me han aguantado en el día a día académico. A mi familia y, en particular, a mis hijos, los pequeños Vega y Enrique, a quienes está dedicada la novela. A nuestros amigos de León, por su amistad y comprensión en estos difíciles meses. Y sobre todo a mi esposa, Delfina, verdadera coautora del libro. Sin ella esta novela hubiera sido sencillamente imposible de escribir.
* * *
31-12-2012
Scan V.1 LTC - Joseiera