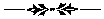Macao, 26 de Marzo de 1880.
 i querido amigo: Ya te he dicho que en vano busca uno colores en China; pues lo mismo sucede con los olores (salvo los malos, peculiares de este país), los ruidos, los afectos y las pasiones. Todo aquí es vergonzante o rudimentario; no hay nada franco y decidido. Aspirando bien, llegas a encontrar a la flor algún perfume recatado y modesto; las frutas no son ni agrias ni dulces, pero sí insípidas; los instrumentos músicos carecen de sonoridad, su ruido es mate; chinos y chinas cantan en falsete, sin vibraciones en la voz y en el diapasón de la confidencia; se diría que hacen música en secreto. No extrañarás, por lo tanto, el saber que en China no hay amor, con lo que probado queda que no hay nada: lo que no obsta para que los estadistas difieran en reconocerle de cuatrocientos a quinientos millones de población, que es una apreciable diferencia. Esto indica que hay familia en el sentido de la multiplicación. Veamos cómo está organizada esta operación aritmética.
i querido amigo: Ya te he dicho que en vano busca uno colores en China; pues lo mismo sucede con los olores (salvo los malos, peculiares de este país), los ruidos, los afectos y las pasiones. Todo aquí es vergonzante o rudimentario; no hay nada franco y decidido. Aspirando bien, llegas a encontrar a la flor algún perfume recatado y modesto; las frutas no son ni agrias ni dulces, pero sí insípidas; los instrumentos músicos carecen de sonoridad, su ruido es mate; chinos y chinas cantan en falsete, sin vibraciones en la voz y en el diapasón de la confidencia; se diría que hacen música en secreto. No extrañarás, por lo tanto, el saber que en China no hay amor, con lo que probado queda que no hay nada: lo que no obsta para que los estadistas difieran en reconocerle de cuatrocientos a quinientos millones de población, que es una apreciable diferencia. Esto indica que hay familia en el sentido de la multiplicación. Veamos cómo está organizada esta operación aritmética.
El nacimiento de una hembra es una desgracia en el hogar. La ley protege al marido cuya mujer no le ha dado hijos varones, y le autoriza a tomar concubina legal. La superstición, base de esta sociedad, va aún más lejos, y madres hay que considerando como un castigo celeste el no tener sino hijas, las matan, por aplacar el enojo divino. Venderlas es cosa frecuente; por dos reales adquieres una niña de tres o cuatro años. No hace muchos días vino una madre a regalarnos la suya, en agradecimiento de unos juguetes que a su hijo le habían dado los míos.
Es tan inconcebible lo que voy a contarte y tan frecuente en los escritores el inventar por producir efecto, que, aunque te consta mi veracidad, creo de mi deber repetirte bajo palabra, para satisfacción de tus lectores, que estas correspondencias no tienen otro mérito que el de la exactitud, reducidos sus detalles las más veces a las menores proporciones, pues cosas hay que no sabe uno cómo decirlas, y que no obstante se deben dar a conocer.
Entre muchas hermanas hay siempre una que es la predilecta de los padres, predilección que debe trascender al público, lo que consiguen colocándole en un lado de la cabeza el tuferito de pelo que las demás ostentan en mitad del occipucio, hasta que ya adultas unas y otras, dejan crecer la parte afeitada y adoptan el peinado de soltera o el de casada, aun siendo célibes, si no quieren consagrarse al matrimonio. Por supuesto, no las enseñan a leer ni a escribir, y su educación se reduce a empezar a comprimirlas el pie desde que tienen cuatro años, para destinarlas a esposas, que necesariamente han de ser de pie pequeño. Hablo de las clases acomodadas, pues los pobres, como en todas partes, hacen lo que pueden, y se casan sin miramiento a la base.
Muchas de estas desgraciadas mujeres quedan relegadas a la condición de concubinas de algún chino acomodado, o pasan a ser mercancía vil del transeúnte, porque sucede que, si joven aún, cae enferma, in articulo mortis la madre la vende a una curandera, que se encarga de cerrarle los ojos y sufragar su entierro; pero si sana, la empírica, que a su profesión agrega el oficio de zurcidora de voluntades, queda dueña exclusiva de la infeliz, y la explota hasta que ella puede emanciparse mediante un rescate pecuniario.
La elefantiasis, esa terrible enfermedad hereditaria conocida vulgarmente con el nombre de lázaro, hace en China estragos horrorosos; y la mujer que por desgracia cuenta algún lazarino en su abolengo, es llevada por su propia madre a esos centros de la higiene pública, donde cubriéndose treinta y seis veces de oprobio, asegura la superstición que desaparece el germen del mal.
Pero nace un hijo y la decoración cambia; no creas que hay bautizo ni inscripción civil; toda la ceremonia se reduce a celebrar tan fausto suceso con una comilona, mucho más copiosa para el mayorazgo que para los demás hermanos varones que le sigan: derecho de gradación que se refleja en todos los actos de la vida china, alcanzando hasta la herencia, de la que, excluidas las hembras, toca a cada hijo una parte tanto mayor cuanto aventaja en años a sus hermanos menores.
El padre pone un nombre a su antojo al chico, y éste lo conserva hasta que se halla en disposición de empezar su instrucción primaria. Entonces lo cambia, operación que verifica también al casarse y al desempeñar un cargo público. Los emperadores mudan asimismo de nombre al subir al trono, al entrar en la mayor edad y al ser juzgados después de su muerte por los censores, quienes le conceden el dictado con que han de ser conocidos en la historia.
Empieza, pues, el muchacho por estudiar los caracteres de que se compone su lengua, y que se elevan a la enorme cifra de 85,000. Conocer la mayor cantidad posible de ellos constituye el desideratum de los chinos. Escritura ideológica trazada con pincel de arriba abajo y de derecha a izquierda, cada signo de sus más de doscientas radicales corresponde a la representación de un objeto, y combinados, producen esa multiplicidad de caracteres a cuya absoluta posesión no hay nadie que haya podido llegar todavía. Agrega a esto el que cada signo tiene una pronunciación monosílaba y que cada monosílabo es susceptible de ser pronunciado de cuatro maneras diferentes, y tendrás una idea, aunque remota, de las dificultades de la lengua.
El idioma oficial es el mandarín o pekinés, existiendo además muchísimos dialectos o puncti (lengua del país), entre los cuales el más generalizado es el cantonés. El populacho y la gente de mar hablan una jerga conocida con el nombre de Aka.
Como en China no hay universidades ni centros de enseñanza oficial, el muchacho tiene que estudiar con maestros particulares, empezando por imponerse en moral según las máximas de Confucio, retórica, historia la estrictamente necesaria para conocer la cronología de sus reyes, pues la de los demás pueblos maldito lo que les interesa; filosofía con las ampliaciones de Mencio a los preceptos de Confucio y comentaristas de éste, y legislación, la cosa menos parecida al derecho que puedas suponer.
Y aquí se acabó toda la enseñanza. Lo importante es obtener un grado de mandarín, única aristocracia personal, no hereditaria, en China, a la que tiene opción el individuo cualquiera que sea su origen, y que si se otorgase exclusivamente al mérito, en vez de adjudicarse al mejor postor, justificaría en los chinos el dictado de celestiales con que se adornan;
pero ya te dije al hablar de los juegos cómo se verifican estos exámenes.
Nueve son los grados de mandarín y se distinguen por el botón o bellota con que adornan su sombrero. Éste es como una gorra de jockey, a la que se le añadiese, en lugar de visera, un ala o baranda como la de un sombrero calañés ceñida al casquete, es decir, sin vuelo y tan alta como éste, teniendo por remate en el centro de la copa, su borla de fleco encarnada y el botón distintivo de la categoría. Su efecto es el de un cubo de ancha base, puesto por la boca sobre el cráneo.
El botón rubí o rojo transparente, es el signo de los mandarines de primera clase, la más elevada. Su número es de veinticinco. Seis están en el ministerio, quince presiden los tribunales de provincia y cuatro tienen a sus órdenes al ejército. Todos ellos han de ser letrados y forman el Consejo del emperador.
El botón rojo coral opaco, lo usan los mandarines de segunda clase, en la que están comprendidos los magistrados y jefes militares, y los de los ramos de la administración pública, entre ellos los gobernadores de las provincias.
El zafiro o azul transparente, corresponde a la tercera clase, o sea a los presidentes de los tribunales de segundo orden, en las provincias, estando comprendidos en la cuarta los individuos de estos mismos tribunales con derecho al uso del botón azul opaco.
La quinta y sexta, relativas a cargos públicos de menor importancia, se diferencian por el botón blanco transparente y blanco opaco; y la séptima, octava y novena, que abrazan los maestros de instrucción y los encargados de la vigilancia y conservación del orden público, ostentan el botón dorado, ya liso, ya trabajado a cincel.
Su número total asciende a 25,000; de ellos, 15,000 pertenecientes a ramos civiles y 10,000 al ejército, si bien estos pueden triplicarse en caso de guerra.
Los cuatro grados principales son: el de siut-sai o bachiller, cuyos exámenes escritos, verificados por el sistema celular y juzgados por tres tribunales distintos a pliego cerrado y con lema, como en los concursos poéticos, tiene lugar anualmente en las ciudades todas del imperio. El siut-sai se subdivide en ling-sen, que con sueldo del Estado, sirve a las órdenes de mandarines de alto rango; en seng sengó agregado del ling-sen, con sueldo temporal, y en fu hio, o sea una especie de alumno de la normal dedicado a la enseñanza.
El grado inmediato superior es el de Ku-jin o licenciado, el primero que da aptitud para aspirar a los cargos públicos, y cuyos exámenes, verificados como todos, por el mismo sistema celular, tienen lugar en la capital de la provincia.
El de Tsin o doctor, y el de Ham-ling profesor, han de pasarse en Pekín. Todos los gastos en época de exámenes, son costeados por el emperador. Y ya en aptitud por razón de su categoría, lo mismo desempeña el mandarín un cargo en la magistratura que en la administración, en el ejército que en la marina. Lo compra y luego lo usufructúa como mejor le place, con arreglo a la tarifa de su capricho. Ya te he dicho que, una vez mandarín, el chino puede y debe dejarse crecer el bigote.
Llegada la época de casar al muchacho, lo que si es mandarín no tendrá efecto sino con hija de mandarín precisamente, he aquí lo que ocurre. En primer lugar los novios no se conocen; uno y otro ignoran en absoluto con quién van a compartir la existencia. Una casamentera de oficio arregla con los padres de los contrayentes las condiciones del contrato, en las que para nada interviene el dote, pues no le hay. Basta saber que la novia es de pie pequeño y su familia de posición análoga a la del novio. Si es posible, se procura que los dos contrayentes hayan nacido en el mismo día de la luna (los chinos computan por lunaciones), si bien en año diferente, en atención a que ella debe ser más joven. Te diré de paso que, como para los celestiales el ser viejo es un titulo, todo chino cuenta adelantado, y desde que nace tiene un año: de modo que cuando realmente cumple uno, para él son dos.
Unos días antes del destinado para la ceremonia, recorren las calles multitud de culis, harapientos como siempre, cargados con los regalos de la novia, consistentes en provisiones de boca para un mes, y el ajuar; todo metido en cajas, sobre las que hay unos letreros expresando el contenido, que nunca es tan ostentoso como reza el cartel, dado el defecto de ostentación de la raza.
El día de la boda, a las nueve o las diez de la noche, la novia se viste con lo peor que tiene; deshace su peinado de soltera, y a medio hacer el de casada, se despide de su madre. Es condición precisa que alborote la casa, fingiendo gran desesperación; y así la bajan hasta el zaguán, donde la espera la silla nupcial, palanquín cerrado por todas partes y adornado de vistosa talla, que se alquila ad hoc, y en el que la meten a puñados y como por violencia, al compás de sus berridos, ahogados por los golpes del gong, la dulzaina, el tamborete convexo de metal y los cohetes del séquito, compuesto de coolies provistos de linternas de papel de todos tamaños y hechuras.
Antes de salir del hogar paterno, la madre arroja sobre la silla unos puñados de arroz y unas gotas de vino, extraído de este grano, para que la abundancia acompañe a su hija, y puesto un velo rojo a modo de cortina sobre el palanquín, la comitiva se pone en marcha hacia la casa del novio, seguida de la casamentera y de un marrano abierto en canal y asado, con que la suegra tiene que obsequiar necesariamente al yerno. En cuanto éste advierte la proximidad del cortejo, sale a la puerta y espera que depositen la preciosa carga. Su primer cuidado es descorrer el velo que cubre la litera y llamar a su esposa, que continúa lanzando ayes como si la desollaran viva. Si el novio acepta con gusto el matrimonio, lo demuestra llamando a su mujer merced a una patada que da contra la puerta del palanquín; si, por el contrario, la boda le viene cuesta arriba, se concreta a golpear la silla con los nudillos. Por fin, ábrese el castillo encantado y la novia se presenta cubierto el rostro en señal de rubor. La casamentera la toma sobre sus espaldas, y como pudiera hacerlo con un fardo, la sube las escaleras y la deposita detrás de la cama, sobre el duro suelo. Síguela el marido, contempla a su cónyuge, y si no es de su agrado, se presenta ante los circunstantes con el abanico metido en la babucha; pero si merece su aprobación, se lo coloca entre el pescuezo y la cavalla o túnica, cena con los circunstantes y remite a su suegra la cabeza y el rabo del cerdo, en testimonio de satisfacción absoluta.
La noche se pasa devorando, bebiendo té, disparando cohetes y oyendo aquella música infernal. A la mañana siguiente tiene lugar la recepción de los parientes y amigos, provistos de su correspondiente regalo. Una vez reunidos, colocan a la novia en el centro, y las mujeres que la rodean principian a decir todo género de obscenidades y conceptos libres, que aquella debe escuchar con aparente rubor, pues el acto envuelve una especie de examen de su inocencia. Restituida al hogar paterno, y convencida la madre de que su hija ni ha sido impaciente ni ha faltado al recato, descósele las vestiduras que iban unidas entre sí para que no pudiera ser despojada de ellas, lávale la cabeza, la casamentera la adoba el peinado de casada, y con los aderezos propios de su condición, regresa definitivamente a casa de su marido, donde tiene sus habitaciones reservadas o su gyneceo, inaccesible al sexo fuerte extraño a la familia.
La mujer, degradada y envilecida en el Celeste Imperio, no come jamás con su marido, quien no titubea en sentarse a la mesa con los últimos coolies de su servidumbre; y mientras no tenga un hijo varón, está en el deber de considerarse como la esclava de su suegra.
El adulterio contra mujer legitima o primera, es decir, no concubina, es castigado de muerte sin substitución; pues en los demás casos de pena capital, el reo puede comprar substituto, y la ley se da por satisfecha con decapitar a un hombre que se avenga a purgar el delito ajeno.
Los chinos, ostentosos por naturaleza, toman concubinas sin limitación, como cuestión de lujo, aun cuando su mujer les haya dado hijos varones. Todas habitan bajo el mismo techo y en perfecta armonía; pero los hijos de las segundas mujeres no pueden llamar madre sino a la esposa legal (de quien son criadas las otras), si bien gozan de toda consideración y derechos, incluso el de primogenitura, como hijos legítimos que son según sus Códigos.
Uno de los cuidados más importantes del chino es hallarse rodeado de los suyos en el momento de la muerte; el hijo mayor es el encargado de dar a las cenizas de sus padres los honores más exagerados posibles, honores que a veces conducen hasta a la ruina. Vayamos por partes.
Desde el instante en que principia la agonía de un celestial, todos los suyos rodean el lecho y prorrumpen en exclamaciones de dolor, que cesan en cuanto aquel espira, pues, rituales, más que espontáneas, tienen por solo objeto dar al moribundo un postrer testimonio de consideración; y muchas veces se alquilan llorones de oficio, si la familia no es bastante numerosa para armar todo el ruido de precepto.
Con las ansias de la muerte se ponen a hacerle el tocado, incluso peinarle, operación que en las mujeres invierte horas enteras; y acto continuo le revisten de todos los trajes que constituyen su ajuar, puestos unos sobre otros, a fin de que en la otra vida no carezca de abrigo. Ya en las postrimerías, le arrojan de la cama abajo, pues ningún chino debe morir sino en el duro suelo, y cerrados los ojos, guardan el cadáver durante tres días, en los que los bonzos, con los invariables instrumentos de gong, chirimía o dulzaina y timbalillo de metal, se entregan en la casa mortuoria a sus oraciones fúnebres, acompañados de los parientes más cercanos, que se distinguen por una montera de tela blanca con que cubren la cabeza. EL luto consiste en ponerse el cordón de la coleta de color azul y revestir la casa con entrepaños de papel celeste, también con caracteres dorados, en los que se consignan el nombre del finado y las máximas sobre el respeto debido a los que ya no son.
Transcurrido aquel plazo, meten el cuerpo en una caja cuadrilonga con una especie de medias cañas superpuestas en toda la longitud de sus lados, lo que, vistas por sus testeros, le da la apariencia de una flor de cuatro hojas, y en tal estado conservan el cadáver en la casa dos, cuatro meses y hasta un año, según los medios de que dispone la familia, pues en todo este intervalo continúan las preces, y por consiguiente los gastos.
Llegado el día del entierro, se reúnen parientes, amigos, llorones, bonzos y músicos, y precedidos de dos con estandartes de madera, se dirigen al sitio de la inhumación. Si el muerto es pobre, le dan sepultura en el cementerio general, que es el lomo de una colina sin tapia ni cercado, lleno de pilares de piedra, donde está inscrito el nombre del que debajo reposa.
Si, por el contrario, se trata de un rico, el féretro es transportado a veces a centenares de leguas de distancia, a la tumba que, el finado en vida o el hijo a su muerte, ha adquirido en virtud de informaciones dadas por una especie de agoreros o adivinos, que viven de esta especulación. Su misión es estudiar el terreno, siempre montuoso, en que el cadáver hallará más dulce bienestar, y que mejor se adapte a sus condiciones de carácter, según las revelaciones atribuidas a sus sortilegios. Inútil es decirte que los tales arúspices se ponen a menudo de acuerdo con el propietario de un yermo invendible; y que, abusando de la supersticiosa credulidad en que todo chino incurre, llega hasta a hacer pagar a su cliente cien mil duros por lo que no valdría veinticinco en buena venta.
La tumba china afecta invariablemente la forma de Omega, o para los que no sepan griego, de una corcheta, mucho más elevada por el centro de la curva que por los extremos, y con el espesor suficiente para contener un cuerpo humano entre el doble tabique de su linea. Su diámetro alcanza catorce o más metros; el hueco central está esmaltado de flores, y una verja de caprichosa forma circuye, aunque no siempre, el todo.
La comitiva enciende grandes teas de ramas secas, con las que a los cuatro vientos se ponen todos a dar golpes al aire para ahuyentar los malos espíritus, operación muy frecuente en los actos de la vida china, concluido lo cual dan sepultura al muerto, gritan otro ratito, y depositando en la tumba comestibles y otras menudencias, se da por terminado el acto.
La idea de que el espíritu del muerto anda errante, y puede carecer en la otra vida de los artículos más necesarios, incluso el dinero, hace que el chino esté enviando constantemente remesas a sus deudos de todo género de cosas; pero como el procedimiento saldría muy caro, han inventado un expediente tan original como lucrativo para los que a tal industria se dedican. Consiste éste en la fabricación de enseres fúnebres de papel representando corpóreamente sillas, mesas, barcos, literas, caballos, armas, camas, pagodas y hasta dinero (pedacitos cuadrados de talco pegados sobre una cuartilla de papel de estraza); todo lo cual se vende en multitud de almacenes especiales, para que los chinos lo quemen diariamente, y convertido en humo, lo hagan llegar a su destino. En fin, conduce a tal extremo la superstición de estas gentes sobre el particular, que, aunque algo en desuso, todavía se practica una bárbara costumbre; al dar sepultura a un chino opulento, entierran vivos con él a dos o más muchachos para que desempeñen con el muerto las funciones de criados… y otras.
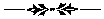
 i querido amigo: Ya te he dicho que en vano busca uno colores en China; pues lo mismo sucede con los olores (salvo los malos, peculiares de este país), los ruidos, los afectos y las pasiones. Todo aquí es vergonzante o rudimentario; no hay nada franco y decidido. Aspirando bien, llegas a encontrar a la flor algún perfume recatado y modesto; las frutas no son ni agrias ni dulces, pero sí insípidas; los instrumentos músicos carecen de sonoridad, su ruido es mate; chinos y chinas cantan en falsete, sin vibraciones en la voz y en el diapasón de la confidencia; se diría que hacen música en secreto. No extrañarás, por lo tanto, el saber que en China no hay amor, con lo que probado queda que no hay nada: lo que no obsta para que los estadistas difieran en reconocerle de cuatrocientos a quinientos millones de población, que es una apreciable diferencia. Esto indica que hay familia en el sentido de la multiplicación. Veamos cómo está organizada esta operación aritmética.
i querido amigo: Ya te he dicho que en vano busca uno colores en China; pues lo mismo sucede con los olores (salvo los malos, peculiares de este país), los ruidos, los afectos y las pasiones. Todo aquí es vergonzante o rudimentario; no hay nada franco y decidido. Aspirando bien, llegas a encontrar a la flor algún perfume recatado y modesto; las frutas no son ni agrias ni dulces, pero sí insípidas; los instrumentos músicos carecen de sonoridad, su ruido es mate; chinos y chinas cantan en falsete, sin vibraciones en la voz y en el diapasón de la confidencia; se diría que hacen música en secreto. No extrañarás, por lo tanto, el saber que en China no hay amor, con lo que probado queda que no hay nada: lo que no obsta para que los estadistas difieran en reconocerle de cuatrocientos a quinientos millones de población, que es una apreciable diferencia. Esto indica que hay familia en el sentido de la multiplicación. Veamos cómo está organizada esta operación aritmética.