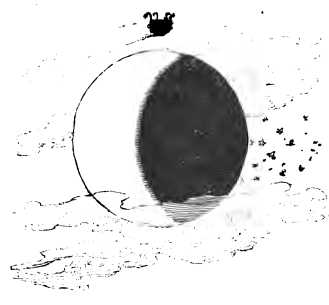ONSTABA el Anacronópete, como hemos dicho, de un podio o basamento sobre el que descansaba el suelo de la bodega, y en el espesor de cuyo muro veíanse empotrados los escalones que daban acceso al portón, única entrada del vehículo. La forma de este era rectangular. En sus ángulos erguíanse cuatro formidables tubos correspondientes a los aparatos de desalojamiento que, con sus bocas retorcidas en dirección de los puntos cardinales, parecían otros tantos enormes trabucos arqueados en figura de 7. En el piso principal, y corriendo por sus cuatro lados, circulaba una elegante galería cuya puerta, como todas las demás aberturas del locomóvil, quedaba herméticamente cerrada en viaje. Un inmenso disco de cristal, rasante por cada viento a la pared, servia a los viajeros para desde el interior y con el auxilio de potentes instrumentos ópticos, contemplar el paisaje y rectificar la orientación durante la marcha. Dos frontones coronaban los testeros ostentando en sus tímpanos el nombre del coloso y sosteniendo en sus caballetes la cubierta en plano inclinado, así dispuesta para las paradas; pues en movimiento —navegando por el vacío— ni había que cuidarse de los desagües ni precaverse contra las afecciones atmosféricas.
Exteriormente, era pues el Anacronópete una especie de arca de Noé sin quilla; toda vez que sus funciones no se relacionaban con el líquido elemento y que, para flotar en caso necesario, bastábale la tripa que, a modo de los antiguos navíos, arrancaba del suelo de la cala y se contraía debajo del balcón sirviéndole de soporte. Examinémosle ahora por dentro.
La planta baja la ocupaba toda la bodega a excepción del pequeño espacio —destinado a vestíbulo y a la escala espiral— que constituía la entrada de honor para las dependencias superiores, de las que se descendía a la cala por otra escalera de caracol levantada en uno de los ángulos. En el opuesto veíase el aparato del fluido García, con cuyas corrientes hacíanse inalterables los cuerpos; precaución tomada ya de antemano con cuantos materiales de construcción y provisiones de boca había a bordo. Enfrente de aquel, funcionaba el mecanismo Reiset y Regnaut para producir el oxígeno respirable. Tanto este aparato como el de la inalterabilidad estaban prudentemente reproducidos diversas veces en el Anacronópete, aunque sus efectos podían hacerse sentir en cualquiera parte con el auxilio de conductores. También las pilas eléctricas tenían los suyos diseminados por el vehículo, para llevar las corrientes a donde se necesitara un movimiento, porque allí toda actividad era mecánica. Así por ejemplo; la compuerta que, en forma de guillotina horizontal, dio acceso como hemos visto a los hijos de Marte, correspondía con otra de idéntica estructura tallada en el suelo del piso alto. ¿Queríase cargar el Anacronópete? Pues no había más que elevarle convenientemente, colocar debajo las mercancías, aplicarles un conductor y ellas solas subían por las aberturas hasta dar con los aisladores que paralizaban su ascensión en el punto deseado. La limpieza tenía lugar por el mismo procedimiento. Unas escobas mecánicas barrían los espacios libres y conducían los residuos sobre la trampa del piso principal. Abierta ésta calan las escorias sobre la cala y, repetida allí la operación, un bostezo de la guillotina las arrojaba fuera; de modo que bastaba empezar en lunes el barrido para en un segundo encontrarse con el sábado hecho.
En la planta alta residía el poderoso agente de la locomoción: la electricidad. Nada tan interesante como el relato de su mecanismo; pero como esto nos llevaría muy lejos y el lector, aceptado el principio, ha de hacerme gracia de las explicaciones técnicas, limítome a decirle que del centro de aquella zona lanzaban las pilas sus torrentes de fluido a todas las articulaciones encargadas de producir el movimiento y a los tubos neumáticos repulsores de la atmósfera. Un elegante registro marcaba la velocidad y una sencilla aguja la regulaba. En la misma pieza estaban el observatorio y el laboratorio con sus lentes, retortas, mapas, compases, bibliotecas, aerómetros y utensilios cronográficos. En las crujías laterales y con el sistema de los camarotes, alternaban por el ala derecha, el gabinete de señoras con el cuarto de baño y la despensa con la cocina; en la que sobre una plancha colocábase un pollo vivo que una descarga eléctrica desplumaba, mientras un chispazo lo convertía en comestible, siete mil doscientas veces más pronto que cualquier asador común.
El lavadero, situado en la extremidad posterior del eje, era un prodigio. Entraba la ropa sucia por un lado y salla por el otro, lavada, planchada, seca y zurcida.
El ala izquierda se la había reservado íntegra el sexo fuerte, y nada tenía de notable a no ser el departamento de los relojes; en que uno marcaba la hora real en la existencia efectiva y otro la relativa al momento histórico del viaje con expresión del siglo, año, mes y día según el cómputo Gregoriano.
Cuando después del entusiasta y último adiós de las corporaciones, los sabios penetraron en su baluarte, el primer cuidado de don Sindulfo fue alojar bajo llave en el cuarto de las colecciones, a las atónitas agregadas, con intimación de no moverse de allí hasta que él fuera en su busca; pues por más confianza que le mereciesen sus protestas, él creía, y con razón, que las rejas no perjudicaban a los votos. En seguida y de una sola conmoción eléctrica dejó herméticamente cerrado el Anacronópete; hecho esto propinó a Benjamín unas descargas del fluido de la inalterabilidad, recibiendo él otras tantas de mano de su amigo.
—Ya no puede el tiempo ejercer su influencia sobre nosotros —exclamó con aire de triunfo una vez terminada la operación.
—¿No cree usted sin embargo —objetó su inseparable— que nada perdíamos con esperar para fijarnos a que el Anacronópete llevase algunos minutos de marcha?
—Comprendo la intención de usted, y nadie más interesado que yo en perder algunos años para ver si rejuveneciéndome cesaban los rigores de mi sobrina; pero si a usted o a mí, únicos que conocemos este mecanismo, nos sobreviniera un accidente cualquiera ¿cuál sería nuestra suerte disparados sin rumbo en el espacio y qué responsabilidad no pesaría sobre nosotros dejando insoluble el más gigantesco de los problemas científicos?
La observación era tan justa, que el políglota no tuvo nada que objetar. Verdad es que todo hubiera sido inútil, pues, una vez fijados, sólo la acción regular del tiempo hubiera tenido poder para destruir la producida por el fluido.
Dirigiéronse por lo tanto al gabinete de señoras, donde Clara y Juanita se habían refugiado como los chicos que se esconden cuando creen haber hecho algún mal; y conduciéndolas capciosamente al laboratorio, mientras Benjamín conseguía con maña que las muchachas se pusiesen en contacto con los conductores, don Sindulfo las volvía inalterables con un par de descargas que las hizo retorcerse como culebras.
—Oiga usté —dijo la de Pinto encarándose con su amo así que pudo enderezarse y articular palabra— si es que usté quiere no seguir comiendo más que sémola, repita usted esa operación y verá usted salirle muelas… de la boca. ¿Para qué ha dado usted esas vueltas al organillo que nos ha dejado como si tuviésemos alferecía?
—Menos gritos —le arguyó su amo—. Aquí estáis bajo mi férula. Empezó mi dominio y no hay para qué pedirme explicaciones de mi conducta. Vuestra misión es obedecer y callar.
—En cuanto a eso, poco a poco —interpuso Clara.
—¡Cómo! ¿Te me insubordinas?
—No señor; pero protesto de que haya usted abusado de nuestra ignorancia, para obligarnos por sorpresa a emprender un viaje sin precedente en el mundo.
—¿Y quién te ha dicho?…
—¿Quién ha de ser, hombre de Dios, sino la mismísima milicia española que se está burlando de usté, a pesar de saber más matemáticas que Motezuma?
—¿Qué oigo? ¿Ha encontrado Luís medio de hacerte llegar alguna carta? —preguntó el sabio aturdido y sin sospechar que, no obstante su tiranía, hubiera podido ser el capitán esquela viviente.
—Digo, digo, una carta… Toda una baraja completa para hacerle a usted tute.
—Procura no ser insolente, porque de lo contrario en llegando a la Roma de los Césares, te vendo como esclava al primer patricio que encuentre en la calle.
—¿Y qué van a hacerme a mí los patricios? ¡Pues qué! ¿Yo no vengo de liberales? Mi padre fue furriel de voluntarios.
—Oiga usted nuestros ruegos.
—Nunca.
—Si le digo a usted que el tal don Pichichi es el Calomarde de los tíos.
—Se concluyeron las intrigas —vociferaba don Sindulfo lívido de coraje—. Se acabaron los amorcillos de colegiala: y ya que a buenas no has querido aceptar mi mano, yo te sabré conducir a países y edades en que la voluntad del tutor siendo ley para su pupila, mal que te pese tendrás que llamarte mi esposa.
—Eso jamás. Primero la muerte; antes la tortura.
Y pues agotada la persuasión recurre usted a la violencia, yo le probaré que tengo valor para afrontarlo todo.
Y dirigiendo una mirada de connivencia a Juanita, añadió:
—En marcha cuando usted guste.
—Si, señor. Arre; que en el primer cambio de tiro ya nos apearemos para quejarnos a la autoridad.
El sabio no se hizo repetir la orden; juntó los polos y el Anacronópete comenzó su marcha ascensional, no sin cierta emoción de parte de las reclusas que veían desaparecer por instantes los contornos de la ciudad bajo sus plantas.
En el cuarto de las agregadas, la impresión fue más viva por estar esperando con más impaciencia los resultados del viaje. En la cala, el silencio era absoluto. Sólo Pendencia se permitió decirle en voz baja a su jefe, al apercibirse de la oscilación:
—Mi capitán: el botacilla.
De repente el coloso tomó rumbo y empezó a desalojar atmósfera sin que nadie se apercibiera de que viajaban con una velocidad de dos vueltas al mundo por segundo; pues la locomoción, verificándose en el vacío, falta de capas con que rozar no producía movimiento alguno sensible.
—Ya andamos —exclamó don Sindulfo con el orgullo paternal que le inspiraba su invención.
—Adelante —prorrumpió resueltamente su sobrina.
—¡Loor al genio! —balbuceó Benjamín abrazando a su protector.
—¡Jesús! —decía Juana—. Si esto es más soso que un cocido sin sal. Ni se ve un campanario, ni una lechuga, ni ná que le pueda alegrar a una el corazón. Prefiero el ordinario de mi pueblo. Vamos, don Sindulfo, sóo… En llegando a los Inválidos pare usted.
La pobrecilla no calculaba que había empezado su frase en París el diez de Julio de mil ochocientos setenta y ocho y que la estaba acabando en treinta y uno de Diciembre del año anterior sobre la cordillera de los Andes.