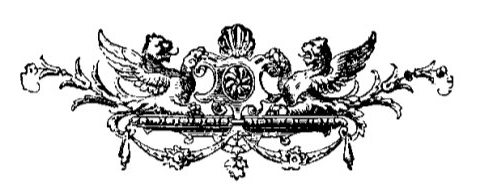Halla Tegualda el cuerpo del marido, y haciendo un llanto sobre él, le lleva a su tierra; llegan a Penco los españoles y caballos que venían de Santiago y de la Imperial por tierra; hace Caupolicán muestra general de su gente.


UIÉN de amor hizo prueba tan bastante?
¿Quién vio tal muestra y obra tan piadosa
como la que tenemos hoy delante
de esta infelice bárbara hermosa?
La fama engrandeciéndola, levante
mi baja voz, y en alta y sonorosa;
dando noticia de ella, eternamente,
corra de lengua en lengua, y gente en gente.
Cese el uso dañoso y ejercicio
de las mordaces lenguas ponzoñosas,
que tienen de costumbre y por oficio
ofender las mujeres virtuosas;
pues, mirándolo bien, sólo este indicio,
sin haber en contrario tantas cosas,
confunde su malicia y las condena
a duro freno y vergonzosa pena.
Cuántas y cuántas vemos que han subido
a la difícil cumbre de la fama;
Judith, Camila, la fenicia Dido,
a quien Virgilio injustamente infama;
Penélope, Lucrecia, que al marido
lavó con sangre la violada cama;
Hipo, Tucia, Virginia, Fulvia, Cloelia,
Porcia, Sulpicia, Alcestes y Cornelia.
Bien puede ser entre éstas colocada
la hermosa Tegualda, pues parece
en la rara hazaña señalada
cuánto por el piadoso amor merece;
así, sobre sus obras levantada,
entre las más famosas resplandece
y el nombre será siempre celebrado,
a la inmortalidad ya consagrado.
Quedó, pues, como dije, recogida
en parte honesta y compañía segura,
del poco beneficio agradecida,
según lo que esperaba en su ventura;
pero la Aurora y nueva luz venida,
aunque el sabroso sueño con dulzura
me había los laxos miembros ya trabado,
me despertó el aquejador cuidado.
Viniendo a toda prisa adonde estaba
firme en el triste llanto y sentimiento,
que sólo un breve punto no aflojaba
la dolorosa pena y el lamento;
yo con gran compasión la consolaba,
haciéndole seguro ofrecimiento
de entregarle el marido y darle gente
con que salir pudiese libremente.
Ella, del bien incrédula, llorando,
los brazos extendidos, me pedía
firme seguridad, y así, llamando
los indios de servicio que tenía,
salí con ella acá y allá buscando;
al fin, entre los muertos que allí había,
hallamos el sangriento cuerpo helado,
de una redonda bala atravesado.
La mísera Tegualda, que delante
vio la marchita faz desfigurada,
con horrendo furor en un instante
sobre ella se arrojó desatinada,
y junta con la suya, en abundante
flujo de vivas lágrimas bañada,
la boca le besaba y la herida,
por ver si le podía infundir la vida.
«¡Ay cuitada de mí! —decía—. ¿Qué hago
entre tanto dolor y desventura?
¿Cómo al injusto amor no satisfago
en esta aparejada coyuntura?
¿Por qué ya, pusilánime, de un trago
no acabo de pasar tanta amargura?
¿Qué es esto, la injusticia adonde llega,
que aún el morir forzoso se me niega?».
Así, furiosa por morir, echaba
la rigurosa mano al blanco cuello;
y, no pudiendo más, no perdonaba
al afligido rostro, ni al cabello;
y aunque yo de estorbarlo procuraba,
apenas era parte a defendello,
tan grande era la basca y ansia fuerte
de la rabiosa gana de la muerte.
Después que algo las ansias aplacaron
por la gran persuasión y ruego mío,
y sus promesas ya me aseguraron
del gentílico intento y desvarío,
los prestos yanaconas levantaron
sobre un tablón el yerto cuerpo frío,
llevándole en los hombros suficientes
adonde le aguardaban sus sirvientes.
Mas, porque estando así rota la guerra,
no padeciese agravio y demasía,
hasta pasar una vecina sierra
le tuve con mi gente compañía;
pero llegando a la segura tierra
encaminada en la derecha vía,
se despidió de mí reconocida
del beneficio y obra recebida.
Vuelto al asiento, digo que estuvimos
toda aquella semana trabajando,
en la cual lo deshecho rehecimos
el foso y roto muro reparando;
de industria y fuerza al fin nos prevenimos
con buen ánimo y orden, aguardando
al enemigo campo cada día,
que era pública fama que venía.
También tuvimos nueva que partidos
eran de Mapochó nuestros guerreros,
de armas y municiones bastecidos,
con mil caballos y dos mil flecheros;
mas, del lluvioso invierno los crecidos
raudales y las ciénegas y esteros
llevándoles ganado, ropa y gente
los hacían detener forzosamente.
Estando, como digo, una mañana
llegó un indio a gran prisa a nuestro fuerte
diciendo: «¡Oh temeraria gente insana!
Huid, huid la ya vecina muerte,
que la potencia indómita araucana
viene sobre vosotros, de tal suerte,
que no bastarán muros, ni reparos,
ni sé lugar donde podáis salvaros».
El mismo aviso trajo a medio día
un amigo cacique de la sierra,
afirmando por cierto que venía
todo el poder y fuerza de la tierra
con soberbio aparato, donde había,
instrumentos y máquinas de guerra,
puentes, traviesas, árboles, tablones
y otras artificiosas prevenciones.
No desmayó por esto nuestra gente;
antes venir al punto deseaba,
que el menos animoso osadamente
el lugar de más riesgo procuraba;
y con presteza y orden conveniente
todo lo necesario se aprestaba,
esperando con muestra apercebida
al día amenazador de tanta vida.
Fuimos también por indios avisados
de nuestros espiones, que sin duda
nos darían el asalto por tres lados,
al postrer cuarto de la noche muda;
así que, cuando más desconfiados
no de divina, mas de humana ayuda,
por la cumbre de un monte de repente
apareció en buen orden nuestra gente.
¿Quién pudiera pintar el gran contento,
el alborozo de una y otra parte,
el ordenado alarde, el movimiento,
el ronco estruendo del furioso Marte,
tanta bandera descogida al viento,
tanto pendón, divisa y estandarte,
trompas, clarines, voces, apellidos,
relinchos de caballos y bufidos?
Ya que los unos y otros con razones
de amor y cumplimiento nos hablamos,
y para los caballos y peones
lugar cómodo y sitio señalamos;
tiendas labradas, toldos, pabellones
en la estrecha campaña levantamos
en tanta multitud, que parecía
que una ciudad allí nacido había.
Fue causa la venida de esta gente
que el ejército bárbaro vecino,
con nuevo acuerdo y parecer prudente,
mudase de propósito y camino;
que Colocolo, astuta y sabiamente,
al consejo de muchos contravino,
discurriendo por términos y modos
que redujo a su voto los de todos.
Aunque, como ya digo, antes tuvieron
gran contienda sobre ello y diferencia;
pero, al fin, por entonces difirieron
la ejecución de la áspera sentencia;
y el poderoso campo retrujeron
hasta tener más cierta inteligencia
del español ejército arribado,
que ya le había la fama acrecentado.
Pero los nuestros, de mostrar ganosos
aquel valor que en la nación se encierra,
enemigos del ocio, y deseosos
de entrar talando la enemiga tierra,
procuran con afectos hervorosos
apresurar la deseada guerra,
haciendo diligencia y gran instancia
en prevenir las cosas de importancia.
Reformado el bagaje brevemente
de la jornada larga y desabrida,
la bulliciosa y esforzada gente,
ganosa de honra y de valor movida,
murmurando el reposo impertinente,
pide que se acelere la partida,
y el día tanto de todos deseado
que fue de aquél en cinco señalado.
Venido el aplazado alegre día,
al comenzar de la primer jornada,
llegó de la Imperial gran compañía
de caballeros y de gente armada,
que en aquella ocasión partido había
por tierra, aunque rebelde y alterada,
con gran chusma y bagaje, bastecida
de municiones, armas y comida.
Ya, pues, en aquel sitio recogidos
tantos soldados, armas, municiones,
todos los instrumentos prevenidos,
hechas las necesarias provisiones,
fueron por igual orden repartidos
los lugares, cuarteles y escuadrones,
para que en el rebato y voz primera
cada cual acudiese a su bandera.
Caupolicán también, por otra parte,
con no menor cuidado y providencia,
la gente de su ejército reparte
por los hombres de suerte y suficiencia;
que en el duro ejercicio y bélica arte
eran de mayor prueba y experiencia,
y todo puesto a punto, quiso un día
ver la gente y las armas que tenía.
Era el primero que empezó la muestra
el cacique Pillilco, el cual armado
iba de fuertes armas, en la diestra
un gran bastón de acero barreado,
delante de su escuadra, gran maestra
de arrojar el certero dardo usado,
procediendo en buen orden y manera,
de trece en trece iguales por hilera.
Luego pasó detrás de los postreros
el fuerte Leucotón, a quien siguiendo
iba una espesa banda de flecheros,
gran número de tiros esparciendo;
venía Rengo tras él con sus maceros,
en paso igual y grave, procediendo
arrogante, fantástico, lozano,
con un entero líbano en la mano.
Tras él con fiero término seguía
el áspero y robusto Tulcomara,
que vestida en lugar de arnés traía
la piel de un fiero tigre que matara;
cuya espantosa boca le ceñía
por la frente y quijadas la ancha cara,
con dos espesas órdenes de dientes
blancos, agudos, lisos y lucientes.
Al cual en gran tropel acompañaban
su gente agreste y ásperos soldados,
que en apiñada muela le cercaban,
de pieles de animales rodeados;
luego los talcamávidas pasaban,
que son más aparentes que esforzados,
debajo del gobierno y del amparo
del jatancioso mozo Caniotaro.
Iba siguiendo la postrer hilera
Millalermo, mancebo floreciente,
con sus pintadas armas, el cual era
del famoso Picoldo decendiente,
rigiendo los que habitan la ribera
del gran Nibequetén, que su corriente
no deja a la pasada fuente y río,
que todos no los traiga al Biobío.
Pasó luego la muestra Mareande,
con una cimitarra y ancho escudo,
mozo de presunción y orgullo grande,
alto de cuerpo, en proporción membrudo;
iba con él su primo Lepomande,
desnudo, al hombro un gran cuchillo agudo,
ambos de una divisa, rodeados
de gente armada y practicos soldados.
Seguía el orden tras éstos Lemolemo,
arrastrando una pica poderosa,
delante de su escuadra, por extremo
lucida entre las otras y vistosa;
un poco atrás del cual iba Gualemo,
cubierto de una piel dura y pelosa
de un caballo marino, que su padre
había muerto en defensa de la madre.
Cuentan, no sé si es fábula, que estando
bañándose en la mar algo apartada,
un caballo marino allí arribando,
fue de él súbitamente arrebatada,
y el marido a las voces aguijando
de la cara mujer, del pez robada,
con el dolor y pena de perdella
al agua se arrojó luego tras ella.
Pudo tanto el amor, que el mozo osado
al pescado alcanzó, que se alargaba,
y, abrazado con él por maña a nado,
a la vecina orilla le acercaba,
donde el marino monstruo sobreaguado
(que también el amor ya le cegaba)
dio recio en seco, al tiempo que el reflujo
de las huidoras olas se retrujo.
Soltó la presa libre y, sacudiendo
la dura cola, el suelo deshacía,
y aquí y allí el gran cuerpo retorciendo,
contra el mozo animoso se volvía;
el cual, sazón y punto no perdiendo,
a las cercanas armas acudía,
comenzando los dos una batalla
que el mar calmó, y el sol paró a miralla[55].
Mas con destreza el bárbaro valiente,
de fuerza y ligereza acompañada,
al monstruo, de voraz hería en la frente
con una porra de metal herrada;
al cabo el indio valerosamente
dio felice remate a la jornada,
dejando al gran pescado allí tendido,
que más de treinta pies tenía medido.
Y en memoria del hecho hazañoso,
digno de le poner en escritura,
del pellejo del pez duro y peloso
hizo una fuerte y fácil armadura;
muerto Guacol, Gualemo valeroso
las armas heredó y a Quilacura,
que es un valle extendido y poblado
de gente rica, de oro y de ganado.
Pasó tras éste luego Talcaguano
que ciñe el mar su tierra y la rodea,
un mástil grueso en la derecha mano,
que como un tierno junco le blandea,
cubierto de altas plumas, muy lozano,
siguiéndole su gente de pelea,
por los pechos al sesgo atravesadas
bandas azules, blancas y encarnadas.
Venía tras él Tomé, que sus pisadas
seguían los puelches, gentes banderizas,
cuyas armas son puntas enhastadas
de una gran braza, largas y rollizas;
y los trulos también, que usan espadas,
de fe mudable y casas movedizas,
hombres de poco efecto, alharaquientos,
de fuerza grande y chicos pensamientos.
No faltó Andalicán con su lucida
y ejercitada gente en ordenanza,
una cota finísima vestida,
vibrando la fornida y gruesa lanza;
y Orompello, de edad aún no cumplida,
pero de grande muestra y esperanza,
otra escuadra de prácticos regía,
llevando al diestro Ongolmo en compañía.
Elicura pasó luego tras éstos,
armado ricamente, el cual traía
una banda de jóvenes dispuestos,
de grande presunción y gallardía;
seguían los llaucos de almagrados gestos,
robusta y esforzada compañía,
llevando en medio de ellos por caudillo
al sucesor del ínclito Ainavillo.
Seguía después Cayocupil, mostrando
la dispuesta persona y buen deseo,
su veterana gente gobernando
con paso grave y con vistoso arreo:
tras él venía Purén, también guiando
con no menor donaire y contoneo
una bizarra escuadra de soldados,
en la dura milicia ejercitados.
Lincoya iba tras él, casi gigante,
la cresta sobre todos levantada,
armado un fuerte peto rutilante,
de penachos cubierta la celada;
con desdeñoso término, delante
de su lustrosa escuadra bien cerrada,
el mozo Peicaví luego guiaba
otro espeso escuadrón de gente brava.
Venía en esta reseña en buen concierto
el grave Caniomangue, entristecido
por el insigne viejo padre muerto,
a quien había en el cargo sucedido,
todo de negro el blanco arnés cubierto
y su escuadrón de aquel color vestido,
al tardo son y paso los soldados
de roncos atambores destemplados.
Fue allí el postrero que pasó en la lista
(primero en todo) Tucapel gallardo,
cubierta una lucida sobrevista
de unos anchos escaques[56] de oro y pardo;
grande en el cuerpo y áspero en la vista,
con un huello lozano y paso tardo,
detrás del cual iba un tropel de gente
arrogante, fantástica y valiente.
El gran Caupolicán, con la otra parte
y resto del ejército araucano,
más encendido que el airado Marte,
iba con un bastón corto en la mano;
bajo de cuya sombra y estandarte
venía el valiente Curgo y Mareguano
y el grave y elocuente Colocolo,
Millo, Teguán, Lambecho y Guampicolo.
Seguían, luego, detrás sus pilmaiquenes,
tuncos, renoguelones y pencones,
los itatas, mauleses y cauquenes,
de pintadas divisas y pendones;
nibequetenes, puelches y cautenes
con una espesa escuadra de peones
y multitud confusa de guerreros,
amigos, comarcanos y extranjeros.
Según el mar las olas tiende y crece,
así crece la fiera gente armada;
tiembla en torno la tierra y se estremece
de tantos pies batida y golpeada;
lleno el aire de estruendo se oscurece
con la gran polvoreda levantada,
que en ancho remolino al cielo sube,
cual ciega niebla espesa o parda nube.
Pues nuestro campo en orden semejante,
según que dije arriba, don García
al tiempo del partir puesto delante
de aquella valerosa compañía,
con un alegre término y semblante
que dichoso suceso prometía,
moviendo los dispuestos corazones
comenzó de decir estas razones:
«Valientes caballeros, a quien sólo
el valor natural de la persona
os trajo a descubrir el austral polo,
pasando la solar tórrida zona
y los distantes trópicos, que Apolo
por más que cerca el cielo y le corona,
jamás en ningún tiempo pasar puede,
ni el soberano Autor se lo concede.
»Ya que con tanto afán habéis seguido
hasta aquí las católicas banderas
y al español dominio sometido
innumerables gentes extranjeras,
el fuerte pecho y ánimo sufrido
poned contra estos bárbaros de veras,
que, vencido esto poco, tenéis llano
todo el mundo debajo de la mano.
»Y en cuanto dilatamos este hecho
y de llegar al fin lo comenzado,
poco o ninguna cosa habemos hecho,
ni aún es vuestro el honor que habéis ganado;
que, la causa indecisa, igual derecho
tiene el fiero enemigo en campo armado
a todas vuestras glorias y fortuna,
pues las puede ganar con sola una.
»Lo que yo os pido de mi parte y digo
es, que en estas batallas y revueltas,
aunque os haya ofendido el enemigo,
jamás vos le ofendáis a espaldas vueltas;
antes le defended como al amigo,
si, volviéndose a vos, las armas sueltas
rehuyere el morir en la batalla,
pues es más dar la vida que quitalla[57].
»Poned a todo en la razón la mira
por quien las armas siempre habéis tomado,
que, pasando los términos la ira
pierde fuerza el derecho ya violado;
pues cuando la razón no frena y tira
el ímpetu y furor demasïado,
el rigor excesivo en el castigo
justifica la causa al enemigo.
»No sé ni tengo más acerca de esto
que decir, ni advertiros con razones,
que en detener ya tanto soy molesto
la furia desos vuestros corazones;
¡sus, sus!, pues, derribad y allanad presto
las palizadas, tiendas, pabellones,
y movamos de aquí todos a una
adonde ya nos llama la fortuna».
Súbito las escuadras presurosas,
con grande alarde y con gallardo brío,
marchan a las riberas arenosas
del ancho y caudaloso Biobío;
y, en esquifadas barcas espaciosas,
atravesaron luego el ancho río,
entrando con ejército formado
por el distrito y término vedado.
Mas, según el trabajo se me ofrece,
que tengo de pasar forzosamente,
reposar algún tanto me parece
para cobrar aliento suficiente;
que la cansada voz me desfallece,
y siento ya acabárseme el torrente;
mas yo me esforzaré, si puedo, tanto,
que os venga a contentar el otro canto.