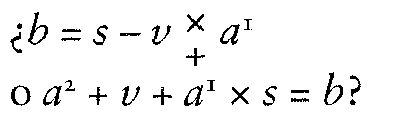
Más adelante, en la vida, confías en descansar un poco, ¿no? Crees que te lo mereces. Yo sí, en todo caso. Pero entonces empiezas a comprender que a la vida no le incumbe recompensar el mérito.
Además, cuando eres joven piensas que puedes predecir los sufrimientos y la desolación que es probable que te depare la edad. Te imaginas solo, divorciado, viudo; los hijos se alejan de ti, los amigos se mueren. Te imaginas la pérdida de tu posición, la pérdida del deseo… y la capacidad de suscitarlo. Puedes ir más allá y pensar en la muerte que se avecina y que, a pesar de la compañía que puedas procurarte, hay que afrontarla siempre solo. Pero esto es adelantarse. Lo que no haces es anticiparte y luego imaginarte mirando atrás desde un punto futuro. Aprendiendo las nuevas emociones que el tiempo trae. Descubriendo, por ejemplo, que a medida que los testigos de tu vida disminuyen, hay menos corroboración y, por consiguiente, menos certeza de lo que eres o has sido. Aunque frecuentemente hayas consignado cosas —en palabras, sonidos, imágenes—, tal vez descubras que te has dedicado a tomar nota de las cosas que no valía la pena anotar. ¿Cómo era la frase que Adrian solía citar?: «La historia es la certeza obtenida en el punto en que las imperfecciones de la memoria topan con las deficiencias de documentación».
Sigo leyendo muchos textos de historia, y por supuesto he seguido la historia oficial que se ha producido en mi tiempo de vida —la caída del comunismo, la señora Thatcher, el 11 de septiembre, el calentamiento global— con la mezcla normal de miedo, inquietud y un cauteloso optimismo. Pero estos sucesos nunca me han inspirado lo mismo —nunca me fié totalmente de ellos— que las efemérides de Grecia y Roma, o del Imperio Británico, o la Revolución rusa. Quizá es que sólo me siento más a salvo con la historia que ha sido más o menos acordada. O quizá se trata otra vez de la misma paradoja: que la historia que acontece delante de nuestras narices debería ser la más clara, y sin embargo es la más delicuescente. Vivimos en el tiempo, nos limita y nos define, y se supone que el tiempo mide la historia, ¿no? Pero si no podemos comprender el tiempo, si no captamos su ritmo y su progreso misteriosos, ¿qué posibilidades tenemos con la historia, incluso con nuestra pequeña, personal, en gran parte indocumentada, parcela de la misma?
Cuando somos jóvenes, los que están por encima de los treinta nos parecen maduros y los que han superado los cincuenta, ancianos. Y el tiempo, conforme avanza, confirma que no andábamos tan equivocados. Esas pequeñas diferencias de edad, tan cruciales y enormes cuando somos jóvenes, se erosionan. Acabamos perteneciendo a la misma categoría, la de los no jóvenes. A mí nunca me ha importado mucho.
Pero hay excepciones a la regla. Para algunas personas, las diferencias de tiempo establecidas en la juventud nunca desaparecen realmente: el mayor sigue siendo mayor, incluso cuando los dos peinan canas. Un lapso de, pongamos, cinco meses significa para algunos que uno siempre se empecinará en considerarse más juicioso y más informado que el otro, por muchas pruebas que haya de lo contrario. O quizá debería decir debido a las pruebas de lo contrario. Debido a que es absolutamente obvio para cualquier observador objetivo que la balanza se ha inclinado hacia la persona marginalmente más joven, la otra mantiene la presunción de superioridad con tanto mayor rigor. Tanto más neuróticamente.
Por cierto, todavía escucho con frecuencia a Dvorák. No tanto las sinfonías; hoy día prefiero los cuartetos de cuerda. Pero Chaikovski ha seguido el camino de esos genios que te fascinan en la juventud y en la madurez conservan un poder residual, pero más adelante parecen, si no penosos, algo menos importantes. No estoy diciendo que Verónica tuviese razón. No hay nada malo en ser un genio que fascina a los jóvenes. Más bien hay algo que cojea en el joven al que no fascina un genio. A propósito, no creo que la banda sonora de Un hombre y una mujer sea la obra de un genio. Ni siquiera lo pensaba en aquel entonces. Por otra parte, de vez en cuando me acuerdo de Ted Hughes y me hace sonreír el hecho de que, en efecto, nunca se le acabaron los animales.
Me llevo bien con Susie. Bastante bien, en todo caso. Pero la generación más joven ya no siente la necesidad, o ni siquiera la obligación, de mantener el contacto. Al menos, no el «contacto» en el sentido de «verse». Un e-mail bastará para papá; lástima que no haya aprendido a procesar textos. Sí, ya está jubilado, sigue dando vueltas a esos misteriosos «proyectos» suyos, dudo que alguna vez termine algo, pero por lo menos le mantienen el cerebro activo, es mejor que el golf, y sí, pensábamos ir a verle la semana pasada, hasta que surgió algo. Espero que no enferme de alzhéimer, en realidad es lo que más me preocupa, porque, bueno, es muy difícil que mamá se haga cargo, ¿verdad? No: exagero, estoy tergiversando. Estoy seguro de que Susie no piensa así. Viviendo solo tienes esos momentos de autocompasión y paranoia. Susie y yo nos llevamos muy bien.
Una amiga nuestra —todavía digo esto instintivamente, aunque Margaret y yo llevamos divorciados más tiempo del que estuvimos casados— tenía un hijo en una banda de punk rock. Le pregunté si había oído algunas de sus canciones. Ella mencionó una titulada Todos los días son domingo. Recuerdo que me reí aliviado de que el mismo viejo aburrimiento adolescente se transmita de una generación a otra. Y también de que utilicen las mismas ironías para huir del tedio. «Todos los días son domingo»: estas palabras me remontaron a mis años de estancamiento, y a aquella terrible espera de que la vida empezara. Pregunté a nuestra amiga qué otras canciones tenía el grupo. «No —dijo ella—, ésa es su canción, la única que tienen». «¿Cómo sigue entonces?», pregunté. «¿Qué quieres decir?». «Pues ¿cuál es la frase siguiente?». «No lo entiendes, ¿eh? —dijo ella—. Ésa es la canción. Repiten la frase, una y otra vez, hasta que a la canción le da por acabarse». Recuerdo que sonreí. «Todos los días son domingo»; no estaría mal como epitafio, ¿verdad?
Era uno de esos largos sobres blancos con mi nombre y mi dirección escritos debajo de una ventanilla de plástico transparente. No sé ustedes, pero yo nunca tengo prisa en abrirlos. En otro tiempo, esas cartas significaban otra etapa dolorosa de mi divorcio; quizá por eso recelo de ellos. Hoy día pueden contener un recibo de impuestos sobre las pocas acciones, lastimeramente poco rentables, que compré al jubilarme, o una nueva petición de esa obra benéfica a la que contribuyo con una orden de pago periódica. Así que me olvidé del sobre hasta horas más tarde, cuando estaba recogiendo todos los papeles de desecho en mi casa —hasta el último sobre— para reciclarlos. Resultó que contenía una carta de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, los letrados Coyle, Innes & Black. Una tal Eleanor Marriott me escribía «Relativo al patrimonio de doña Sarah Ford (difunta)». Tardé un rato en llegar hasta ahí.
Vivimos con suposiciones muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, que la memoria es igual a sucesos más tiempo. Pero es algo mucho más extraño. ¿Quién dijo que la memoria es lo que creíamos que habíamos olvidado? Y debería ser obvio que el tiempo no actúa como un fijador, sino más bien como un disolvente. Pero no conviene —no es útil— creer esto; no nos ayuda a seguir adelante; por lo tanto, lo pasamos por alto.
Me pedían que confirmara mis señas y que enviase una fotocopia de mi pasaporte. Me informaban de que me habían legado quinientas libras y dos «documentos». Me quedé muy perplejo. Para empezar, recibo una herencia de alguien cuyo nombre de pila nunca había sabido o había olvidado. Y quinientas libras parece una suma muy específica. Mayor que nada, no tan grande como para ser algo. Quizá tuviese sentido si yo supiera cuándo había hecho su testamento la señora Ford. Aunque de haber sido hace mucho tiempo, la suma equivalente sería ahora muy superior y la cosa tendría aún menos sentido.
Confirmé mi existencia, autenticidad y dirección y adjunté una certificación fotocopiada. Solicité que me comunicaran la fecha del testamento. Después, una noche me senté a intentar resucitar aquel humillante fin de semana en Chislehurst, unos cuarenta años antes. Busqué cualquier momento, incidente o comentario que pudiera haber sido objeto de agradecimiento o recompensa. Pero mi memoria se ha convertido cada vez más en un mecanismo que reitera datos verídicos con escasa variación. Miré de frente al pasado y aguardé, traté de desviar mi memoria hacia una dirección distinta. Pero en vano. Yo era alguien que había salido durante alrededor de un año con la hija de Sarah Ford (fallecida), que había sido tratado de un modo condescendiente por su marido, altaneramente escudriñado por su hermano y manipulado por su hija. Doloroso para mí en su día, pero que difícilmente requería la posterior reparación maternal de quinientas libras.
Y, de todos modos, el dolor no había durado. Como ya he dicho, tengo cierto instinto de conservación. Logré expulsar a Verónica de mi pensamiento, de mi historia. Por tanto, cuando el tiempo me situó en la madurez con una rapidez excesiva, y empecé a repasar cómo mi vida se había desarrollado y a considerar los caminos que no había seguido, los paréntesis enervantes de los «¿y si…?», nunca me paré a imaginar —ni siquiera en la hipótesis peor, y no digamos en la mejor— cómo habrían ido las cosas con Verónica.
Con Annie sí, con Verónica no. Y nunca lamenté mis años con Margaret, aunque nos divorciáramos. Por mucho que lo intentase —tampoco fue mucho—, rara vez acababa fantaseando una vida marcadamente distinta de la que había vivido. No creo que esto sea complacencia; es más bien falta de imaginación o de ambición o algo parecido. Supongo que la verdad es que sí, no soy lo bastante raro para no haber hecho las cosas que he terminado haciendo en la vida.
No leí inmediatamente la carta de los abogados. Me limité a mirar el sobre largo y de color crema, con mi nombre escrito. Una letra que sólo había visto una vez en mi vida, y que no obstante conocía. Señor Anthony Webster: el modo en que los trazos ascendentes y descendentes terminaban en una pequeña floritura me remontó hasta alguien al que había conocido durante sólo un fin de semana. Alguien cuya letra, más por su seguridad que por su forma, insinuaba a una mujer quizá «lo bastante rara» para hacer cosas que yo no había hecho. Pero no sabía ni adivinaba cuáles podrían haber sido. Arriba, en el centro, en la parte delantera del sobre había unos centímetros de papel de celo. Me esperaba que diese la vuelta alrededor del sobre y añadiera otro sello, pero lo habían cortado a lo largo del borde superior del sobre. Era de suponer que la carta había estado antes pegada a otra cosa.
Por fin la abrí y la leí.
«Querido Tony, creo que es justo que tengas lo que adjunto. Adrian siempre habló de ti con afecto, y quizá te parezca interesante, aunque doloroso, este recuerdo de hace mucho tiempo. También te dejo un poco de dinero. Puede que te parezca extraño, y para ser sincera ni yo misma sé muy bien mis motivos. En cualquier caso, lamento la forma en que te trató mi familia hace tantos años, y te deseo lo mejor, incluso desde más allá de la tumba. Tuya,
Sarah Ford.
P. D. Quizá te parezca raro, pero creo que Adrian fue feliz los últimos meses de su vida».
La abogada me pedía mis datos bancarios para que la herencia pudiera abonarse directamente. Añadía que adjuntaba el primero de los «documentos» que me habían legado. El segundo seguía estando en posesión de la hija de la señora Ford. Comprendí que esto explicaba el pedazo cortado de celo. La señora Marriott estaba intentando obtener este segundo documento. Y, en respuesta a mi pregunta, la señora Ford había hecho testamento cinco años antes.
Margaret decía que había dos clases de mujeres: las que tenían un perfil claro y las que poseían misterio. Y esto era lo primero que un hombre intuía, y la primera cosa que le atraía o no de una mujer. A algunos hombres les atrae un tipo, a otros el otro. Margaret —no hace falta que lo diga— era de perfil claro, pero a veces podía envidiar a las que ostentaban, o se fabricaban, un aire de misterio.
—Me gustas tal como eres —le dije una vez.
—Pero ahora me conoces muy bien —respondió ella. Llevábamos unos seis o siete años casados—. ¿No preferirías que yo fuese un poco menos… conocible?
—No quiero que seas una mujer misteriosa. Creo que lo detestaría. O es una fachada, un juego, una técnica para enredar a los hombres, o la mujer misteriosa es un misterio para sí misma, y eso es lo peor de todo.
—Tony, hablas como un auténtico hombre de mundo.
—Pues no lo soy —dije, consciente, por supuesto, de que se estaba burlando—. No he conocido a tantas mujeres en mi vida.
—¿«Puede que no sepa mucho de mujeres, pero sé lo que me gusta»?
—No he dicho eso, y tampoco quiero decirlo. Pero creo que porque he conocido relativamente a pocas sé lo que pienso de ellas. Y lo que me gusta de ellas. Si hubiera conocido a más, estaría más confuso.
—Ahora ya no sé muy bien si sentirme halagada o no —dijo Margaret.
Todo esto fue antes de que nuestro matrimonio se rompiera, por supuesto. Pero no habría durado más si Margaret hubiera sido más misteriosa, se lo aseguro, y también puedo asegurárselo a ella.
Y algo de Margaret se me pegó con los años. Por ejemplo, si no la hubiera conocido, quizá habría iniciado una correspondencia paciente con la abogada. Pero no quise aguardar tranquilamente otro sobre con una ventanilla transparente. Telefoneé a Eleanor Marriott y le pregunté por el otro documento que había heredado.
—El testamento lo describe como un diario.
—¿Un diario? ¿De la señora Ford?
—No. Permítame comprobar el nombre. —Una pausa—. De Adrian Finn.
¡Adrian! ¿Cómo había ido a parar su diario a las manos de Sarah Ford? Una pregunta que no dirigí a la abogada.
—Era un amigo —fue lo único que dije. Y añadí—: Seguramente estaba adosado a la carta que usted me envió.
—No lo sé seguro.
—¿Lo ha visto, físicamente?
—No, no lo he visto.
Su actitud no era poco servicial, sino más bien cautelosa.
—¿Dio Verónica alguna razón para quedárselo?
—Dijo que aún no estaba preparada para entregarlo.
Bien.
—Pero ¿es mío?
—Desde luego, se lo dejaron en el testamento.
Hum. Me pregunté si habría alguna sutileza jurídica que separaba estas dos frases.
—¿Sabe cómo… ha llegado a su poder?
—Tengo entendido que no vivía lejos de su madre en los últimos años. Dijo que se había llevado algunas cosas para guardarlas. Por si robaban en la casa. Joyas, dinero, documentos.
—¿Eso es legal?
—Bueno, no es ilegal. Vale más ser prudente.
No parecíamos llegar a ninguna parte.
—Aclaremos esto. Ella tendría que haberle entregado a usted ese documento, ese diario. Usted lo ha reclamado y ella se niega a entregarlo.
—Por el momento es así.
—¿Puede darme su dirección?
—Para dársela tendría que autorizarme ella.
—Entonces ¿tendrá la amabilidad de pedirle esa autorización?
¿Se han fijado en que, cuando hablas con alguien como un abogado, al cabo de un rato empiezas a no hablar como tú y acabas hablando como ellos?
Cuanto menos tiempo de vida te queda, menos quieres desperdiciarlo. Es lógico, ¿no? Aunque lo de utilizar las horas ahorradas…, bueno, es otra de las cosas que probablemente ustedes no habrían vaticinado en la juventud. Por ejemplo, dedico un montón de tiempo a poner cosas en orden; y no soy desordenado. Pero es una de las modestas satisfacciones de la edad. Busco el orden; reciclo; limpio y decoro mi piso para mantener su valor. He hecho testamento; y mis relaciones con mi hija, mi yerno, mis nietos y mi ex mujer, aunque no sean perfectas, al menos están claras. O me he convencido de que lo están. He alcanzado un estado de placidez, incluso un estado apacible. Porque me ocupo de las cosas. No me gusta el desorden y no quiero dejar un desbarajuste. He elegido que me incineren, por si quieren saberlo.
Así que volví a llamar a la señora Marriott y le pedí los datos de contacto del otro hijo de Sarah Ford, John, llamado Jack. Llamé a Margaret y le pedí una cita para comer juntos. Y concerté otra con mi propio abogado. No, esto suena demasiado ampuloso. Seguro que el hermano Jack tendría alguien al que llama «mi abogado». En mi caso es el lugareño que redactó mi testamento; tiene un bufete pequeño encima de una floristería y parece perfectamente eficiente. También me gusta porque no intentó tutearme ni proponer que yo le tutease. Así que para mí es sólo T. J. Gunnell, y ni siquiera hago conjeturas sobre los nombres que corresponden a esas iniciales. ¿Saben algo que temo? Ser un anciano en un hospital y que unas enfermeras a las que nunca he visto me llamen Anthony o aún peor: Tony. Déjame inyectarte esto en el brazo, Tony. Toma un poco más de gachas, Tony. ¿Has evacuado el vientre, Tony? Por supuesto, para cuando esto ocurra, una excesiva familiaridad con el equipo de enfermeras puede que ocupe el último lugar de la lista de mis preocupaciones: pero aun así.
Hice algo ligeramente extraño cuando conocí a Margaret. Borré a Verónica de la historia de mi vida. Pretendí que Annie había sido mi primera novia propiamente dicha. Sé que la mayoría de los hombres exagera el número de chicas y de sexo que han tenido; yo hice lo contrario. Tracé una raya y empecé desde cero. Margaret estaba un poco perpleja de que yo hubiese sido tan lento en dar en el blanco; no en perder la virginidad, sino en tener una relación seria; pero también, pensé entonces, un poco encantada. Dijo algo como que la timidez era atractiva en un hombre.
La parte más extraña fue lo fácil que resultó dar esta versión de mi historia porque, en definitiva, es la que me había estado contando a mí mismo. Consideraba un fracaso mi experiencia con Verónica —su desprecio, mi humillación— y la eliminé de mi historial. No había conservado cartas y sólo una fotografía que no había mirado desde hacía siglos.
Pero al cabo de uno o dos años de matrimonio, cuando me sentí mejor conmigo mismo y tenía plena confianza en nuestra relación, le dije la verdad a Margaret. Ella me escuchó, hizo las preguntas pertinentes y comprendió. Me pidió que le enseñara la foto —la que habíamos sacado en Trafalgar Square—, la examinó, asintió, no hizo comentarios. Estaba bien así. Yo no tenía derecho a esperar nada, y mucho menos palabras de elogio por mi primera novia. Que, en todo caso, no deseaba. Sólo quería despejar el pasado y que Margaret me perdonase mi singular mentira al respecto. Y ella lo hizo.
Gunnell es un hombre tranquilo y demacrado al que no le importa el silencio. Al fin y al cabo, cuesta a sus clientes lo mismo que si habla.
—Señor Webster.
—Señor Gunnell.
Y de este modo nos tratamos de usted durante los cuarenta y cinco minutos siguientes, en los que me dio el consejo profesional por el que yo le pagaba. Me dijo que ir a la policía e intentar convencerles de que pusieran una denuncia contra una mujer de edad madura que había perdido recientemente a su madre sería, en su opinión, insensato. Me agradó oír esto. No el consejo, sino el modo de expresarlo. «Insensato»: mucho mejor que «desaconsejable» o «inadecuado». También me instó a no darle la lata a la abogada Marriott.
—¿A los abogados no les gusta que les den la lata, señor Gunnell?
—Digamos que es diferente si el latoso es el cliente. Pero en el caso presente la familia Ford es la que paga la minuta. Y le sorprendería saber lo fácil que es que unas cartas vayan a parar al fondo de un fichero.
Miré alrededor del despacho pintado de crema, con sus plantas en tiestos, sus anaqueles de textos jurídicos, un grabado inofensivo de un paisaje inglés y, sí, sus archivadores. Volví a mirar a Gunnell.
—En otras palabras, más vale que ella no empiece a pensar que soy una especie de chiflado.
—Oh, nunca pensará eso, señor Webster. Y «chiflado» no es, que digamos, terminología jurídica.
—¿Qué diría usted, entonces?
—Podríamos dejarlo en «enojoso». Ya es lo bastante fuerte.
—Bien. Y otra cosa. ¿Cuánto tiempo tarda en liquidarse una herencia?
—Si es sencilla… dieciocho meses, dos años.
¡Dos años! Yo no iba a esperar tanto por el diario.
—Bueno, primero se despacha el asunto principal, pero siempre hay cosas que se alargan. Certificados de acciones perdidos. Acordar cifras con el fisco. Y hay cartas que a veces se extravían.
—O van a parar al fondo de un fichero.
—Eso también, señor Webster.
—¿Algún consejo más?
—Yo tendría cuidado con la palabra «robar». Podría polarizar el asunto innecesariamente.
—¿Acaso no es lo que ha hecho? Recuérdeme el aforismo jurídico cuando algo es cegadoramente obvio.
—¿Res ipsa loquitur?
—Ese mismo.
Gunnell hizo una pausa.
—Bueno, los casos penales no abundan en mi bufete, pero la expresión clave cuando se trata de robo es, que yo recuerde, «intención de privar permanentemente» del objeto robado a su dueño. ¿Tiene usted algún indicio de cuál es la intención de la señorita Ford, o de su estado de ánimo más general?
Me reí. Tener indicios del estado de ánimo de Verónica había sido uno de mis problemas cuarenta años antes. Así que probablemente me reí como no debía; y Gunnell no es un hombre poco perspicaz.
—No pretendo ser indiscreto, señor Webster, pero ¿podría haber algo en el pasado, quizá, entre usted y la señorita Ford, que quizá fuera pertinente si al final llegáramos a una causa civil o, de hecho, penal?
¿Algo entre la señorita Ford y yo? De repente me vino a la mente una imagen concreta mientras miraba los reversos de lo que supuse que eran fotografías familiares.
—Ha aclarado mucho las cosas, señor Gunnell. Pondré un sello de correo urgente cuando le pague sus honorarios.
Él sonrió.
—En realidad, solemos fijarnos en eso. En determinados casos.
Dos semanas después, la señora Marriott pudo facilitarme la dirección de correo electrónico de John Ford. La señorita Verónica Ford le había autorizado a darme sus datos de contacto. Y estaba claro que John Ford se mostraba cauto: ni número de teléfono ni dirección postal.
Recuerdo al hermano Jack recostado en un sofá, despreocupado y tranquilo. Verónica acababa de alborotarme el pelo y preguntaba: «Apto, ¿no crees?». Y Jack me había hecho un guiño. No se lo devolví.
Fui formal en mi e-mail. Expresé mi pésame. Fingí recuerdos de Chislehurst más felices de lo que eran. Expliqué la situación y le pedí a Jack que utilizara la influencia que tuviera para convencer a su hermana de que me entregase el segundo «documento», que yo tenía entendido que era el diario de mi antiguo condiscípulo Adrian Finn.
Unos diez días después el hermano Jack apareció en mi buzón de entrada. Había un largo preámbulo sobre viajes, y una semijubilación, y la humedad de Singapur y wifi y cibercafés. Y a continuación: «Bueno, basta de palique. Lamento no ser el cuidador de mi hermana; nunca lo he sido, que quede entre nosotros. Hace años que dejé de intentar que cambiara de opinión. Y francamente, que intercediera por ti bien podría tener el efecto contrario. No es que no desee que salgas airoso de esta situación comprometida. Ah, aquí viene mi rickshaw; tengo que salir pitando. Saludos, John Ford».
¿Por qué tuve la impresión de que había algo poco convincente en todo esto? ¿Por qué me lo imaginé al instante sentado cómodamente en su casa, riéndose de mí en alguna mansión lujosa que daba a un campo de golf en Surrey? Su servidor era aol.com, lo cual no me decía nada. Verifiqué el horario de su mensaje, que igual podía ser de Singapur como de Surrey. ¿Por qué me imaginé que el hermano Jack me había visto venir y se estaba divirtiendo un poco? Quizá porque en este país los matices de clase resisten más al tiempo que las diferencias de edad. Los Ford disfrutaban de una posición más alta en aquel entonces y estaban la mar de bien en donde estaban. ¿O era pura paranoia por mi parte?
No había nada que hacer, por supuesto, aparte de preguntarle educadamente en un correo electrónico si podría enviarme los datos de contacto de Verónica.
Cuando la gente dice: «Es una mujer atractiva», normalmente quieren decir: «Era una mujer atractiva». Pero cuando yo lo digo de Margaret lo digo en serio. Ella cree —sabe— que ha cambiado, y así es; aunque para mí menos que para todos los demás. Naturalmente, no puedo hablar por el director del restaurante. Pero yo lo expresaría así: ella sólo ve lo que ha desaparecido, yo sólo veo lo que permanece. El pelo ya no le llega hasta la mitad de la espalda ni lo lleva recogido en un moño vertical; hoy lo lleva a ras del cráneo y le asoman las canas. Ha reemplazado por rebecas y pantalones de buen corte los vestidos rústicos que solía ponerse. Algunas de las pecas que amé en otro tiempo están ahora más cerca de ser manchas biliares. Pero lo que seguimos mirando son los ojos, ¿no? Es en ellos donde buscamos a la otra persona, y todavía los encontramos. Los mismos ojos que estaban en la misma cara cuando nos conocimos, nos acostamos, nos casamos, fuimos de luna de miel, firmamos una hipoteca, hacíamos las compras, cocinábamos e íbamos de vacaciones, nos amábamos y engendramos una hija. Y eran los mismos que cuando nos separamos.
Pero no son sólo los ojos. La estructura ósea sigue siendo la misma, así como los gestos instintivos, las muchas maneras de ser ella misma. Y su modo de estar conmigo, incluso después de todo este tiempo y distancia.
—¿De qué va todo esto, Tony?
Me reí. Apenas habíamos echado una ojeada al menú, pero la pregunta no me pareció prematura. Es lo que le gusta a Margaret. Cuando dices que no estás seguro respecto a tener otro hijo, ¿quieres decir que no estás seguro respecto a tenerlo conmigo? ¿Por qué piensas que el divorcio consiste en repartir las culpas? ¿Qué vas a hacer ahora con el resto de tu vida? Si de verdad querías ir de vacaciones conmigo, ¿no crees que habría estado bien reservar los billetes? ¿Y de qué va todo esto, Tony?
Hay personas inseguras sobre los amantes anteriores de su pareja, como si todavía los temieran. Margaret y yo estábamos exonerados de este miedo. No precisamente porque en mi caso hubiera una doble hilera de antiguas novias. Y si ella se permitía ponerles motes, estaba en su derecho, ¿no?
—En realidad, se trata de Verónica Ford, ni más ni menos.
—¿La Bizcocho?
Como yo sabía que iba a decir esto, omití una mueca.
—¿Vuelve a la carga después de todos estos años? Te habías librado de eso, Tony.
—Lo sé —respondí.
Es posible que cuando finalmente conseguí hablarle a Margaret de Verónica, cargara un poco las tintas y yo me presentara un poco más incauto y describiera a Verónica más inestable de lo que había sido. Pero como era mi relato el que había dado pie al apodo, no estaba muy en condiciones de poner reparos. Lo único que yo podía hacer era no usarlo.
Le conté la historia, lo que había hecho y cómo había enfocado las cosas. Como digo, algo de Margaret se me había pegado en el curso de los años, y quizá por eso ella asentía mostrando su acuerdo o su aliento en determinados puntos.
—¿Por qué crees que la madre de la Bizcocho te dejó quinientas libras?
—No tengo la menor idea.
—¿Y piensas que el hermano te estaba tomando el pelo?
—Sí. Por lo menos no fue natural conmigo.
—Pero no le conoces de nada, ¿no?
—Sólo le vi una vez, es cierto. Supongo que desconfío de toda la familia.
—¿Y por qué crees que el diario fue a parar a las manos de la madre?
—Ni idea.
—Quizá Adrian se lo dejó a ella porque no se fiaba de la Bizcocho.
—Eso no tiene sentido.
Hubo un silencio. Comimos. Después Margaret golpeó su cuchillo contra mi plato.
—Y si la todavía presunta soltera señorita Verónica Ford entrara por casualidad en este café y se sentara a esta mesa, ¿cómo reaccionaría el largo tiempo divorciado señor Anthony Webster?
Ella siempre pone el dedo en la llaga, ¿verdad?
—No creo que me agradara especialmente verla.
Algo en la formalidad de mi tono hizo sonreír a Margaret.
—¿Te intrigaría? ¿Empezarías a remangarte y a quitarte el reloj?
Me sonrojé. ¿No han visto ruborizarse a un calvo sesentón? Oh, pues sucede, al igual que a un quinceañero velludo y lleno de granos. Y debido a que es más infrecuente, hace que el sonrojado se remonte a la época en que la vida parecía únicamente una larga secuencia de momentos engorrosos.
—Ojalá no te lo hubiera contado.
Llenó un tenedor de ensalada de rúcula y tomate.
—¿Seguro que no hay… algún fuego sin extinguir en tu pecho, señor Webster?
—Bastante seguro.
—Pues entonces, a no ser que ella se ponga en contacto contigo, yo desistiría. Cobra el cheque, llévame a unas vacaciones económicas y olvida el asunto. Con doscientas cincuenta por cabeza podríamos llegar hasta las islas del Canal.
—Me gusta cuando te burlas de mí —dije—. Incluso al cabo de todos estos años.
Se inclinó hacia delante y me dio unas palmaditas en la mano.
—Es bonito que todavía nos tengamos afecto. Y es bonito saber que nunca llegarás a organizar esas vacaciones.
—Sólo porque sé que en realidad no te apetecen.
Ella sonrió. Y por un momento casi pareció enigmática. Pero Margaret carece de enigma, ese primer paso para ser una mujer misteriosa. Si hubiera querido que me gastara el dinero en unas vacaciones juntos, lo habría dicho. Sí, ya sé que dijo exactamente esto, pero…
Pero bueno.
—Me ha robado algo mío —dije, quizá un poco quejumbroso.
—¿Cómo sabes que lo quieres?
—Es el diario de Adrian. Es mi amigo. Era mi amigo. Es mío.
—Si tu amigo hubiera querido que tuvieses su diario, podría habértelo dejado hace cuarenta años y haber prescindido del intermediario. O de la intermediaria.
—Sí.
—¿Qué crees que contiene?
—No tengo ni idea. Sólo sé que es mío.
Me percaté en aquel momento de otro motivo de mi determinación. El diario era una prueba; era —podría ser— una corroboración. Podría trastocar las banales reiteraciones del recuerdo. Podría poner en marcha algo…, aunque yo ignoraba qué.
—Bueno, siempre puedes averiguar dónde vive la Bizcocho. Friends Reunited[2], guía telefónica, un detective privado. Vas allí, llamas al timbre, le pides el diario.
—No.
—Entonces sólo te queda entrar a robarlo —sugirió alegremente Margaret.
—Bromeas.
—Entonces renuncia. A menos que, como se suele decir, haya asuntos de tu pasado que necesitas confrontar para seguir adelante. Pero no es tu caso, ¿verdad, Tony?
—No, creo que no —respondí, con bastante cautela.
Porque en parte me estaba preguntando, cháchara psicoanalítica aparte, si no habría algo de verdad en esto. Hubo un silencio. Nos retiraron los platos. A Margaret no le costaba nada leerme el pensamiento.
—Es muy conmovedor que seas tan testarudo. Supongo que es una forma de no perder el hilo cuando llegamos a nuestra edad.
—No creo que hubiese reaccionado de otro modo hace veinte años.
—Es posible que no. —Hizo una señal para pedir la cuenta—. Pero déjame que te cuente una historia de Caroline. No, no la conoces. Es una amiga que hice después de separarnos. Tenía marido, dos hijos pequeños y una au pair de la que desconfiaba. No es que tuviera sospechas terribles ni esas cosas. La chica era educada la mayor parte del tiempo, los niños no se quejaban. Era sólo que Caroline sentía que no sabía realmente con quién dejaba a sus hijos. Así que le preguntó a una amiga, no, no era yo, si podía aconsejarla. «Revisa sus cosas», le dijo ella. «¿Qué?». «Bueno, es evidente que este asunto te pone nerviosa. Espera a su noche libre, echa un vistazo por su habitación, lee sus cartas. Es lo que yo haría». Así que la siguiente noche libre de la au pair Caroline revisó sus cosas. Y encontró el diario de la chica. Y lo leyó. Y estaba lleno de denuncias como «Trabajo para una auténtica arpía» y «El marido está bien…, le pillé mirándome el trasero, pero su mujer es una mala pécora». Y «¿Sabe ella lo que está haciendo con estos pobres críos?». Era algo fuerte, muy fuerte.
—¿Y qué ocurrió? —pregunté—. ¿Despidió a la au pair?
—Tony —contestó mi ex—, ése no es el quid de la historia.
Asentí. Margaret repasó la cuenta y deslizó el ángulo de su tarjeta de crédito dentro del papel.
Dos cosas más que ella dijo a lo largo de los años: que había mujeres que no eran en absoluto misteriosas, sino que la incapacidad masculina de entenderlas era lo único que les confería misterio. Y que, a su entender, los bizcochos tendrían que estar cerrados en latas con la cabeza de la reina encima. También debía de haberle contado este detalle de mi vida en Bristol.
Pasó alrededor de una semana y el nombre del hermano Jack apareció de nuevo en mi buzón de entrada. «Te mando la dirección de correo electrónico de Verónica, pero que no se entere de que te la he dado yo. Armará una gorda y todo eso. Acuérdate de los tres monos sabios: no ver el mal, no oírlo, no decirlo. Es mi lema, de todos modos. Cielos azules, vista del puente Harbour de Sidney, casi. Ah, ahí viene mi rickshaw. Saludos, John F».
Me sorprendió. No esperaba que me ayudase. Pero ¿qué sabía yo de su vida? Sólo lo que extrapolaba de recuerdos de un mal fin de semana muchos años atrás. Siempre he presupuesto que la cuna y la educación le han dado una ventaja sobre mí que ha conservado sin esfuerzo hasta el presente. Recuerdo que Adrian dijo que había leído algo sobre Jack en una revista de estudiantes, pero que no pensaba conocerle (aunque tampoco pensaba salir con Verónica). Y luego había añadido, con un tono distinto, más áspero: «Detesto lo poco serios que son los ingleses respecto a la seriedad». Nunca supe —porque estúpidamente nunca se lo pregunté— en qué se basaba para decir esto.
Dicen que el tiempo te alcanza, ¿no? Quizá el tiempo hubiese alcanzado al hermano Jack y le había castigado por su falta de seriedad. Y ahora empecé a elaborar una vida diferente para el hermano de Verónica, una vida en la que sus años de estudiante tenían en su memoria el brillo de la felicidad y la esperanza: en realidad, fue el único período en que su vida había conseguido brevemente esa sensación de armonía a la que todos aspiramos. Imaginé que a Jack, después de licenciarse, le colocaron nepotistamente en una de esas grandes empresas multinacionales. Imaginé que de entrada le fue bien y luego, casi imperceptiblemente, no tan bien. Hombre sociable y de modales decentes, sin embargo carecía del nervio necesario en un mundo cambiante. Aquellas alegres y cortantes despedidas, por carta o conversando, al cabo de un tiempo llegaron a parecer no ya sofisticadas, sino torpes. Y aunque no le dieron exactamente la patada, bastó una sugerencia de jubilación anticipada, combinada con rachas ocasionales de trabajo ad hoc. Podía ser una especie de cónsul honorario itinerante, un apoyo para el hombre local en grandes ciudades, un conciliador en las más pequeñas. De este modo rehízo su vida y encontró una forma plausible de presentarse como un triunfador. «Vista del puente Harbour de Sidney, casi». Le imaginé con su portátil en terrazas de cafés con wifi, porque francamente era menos deprimente que trabajar en la habitación de un hotel con menos estrellas que a las que hasta entonces estaba acostumbrado.
No sé si así funcionan las grandes empresas, pero había descubierto un modo de pensar en el hermano Jack que no me desazonaba. Hasta logré desalojarle de la mansión con vistas al campo de golf. Tampoco es que llegase al extremo de compadecerle. Y —aquí residía el quid— tampoco le debía nada.
«Querida Verónica —empecé—. Tu hermano ha tenido la amabilidad de mandarme tu dirección de correo electrónico…».
Se me ocurre que aquí puede residir una de las diferencias entre la juventud y la vejez: cuando somos jóvenes, nos inventamos futuros distintos para nosotros mismos; cuando somos viejos, inventamos pasados distintos para los demás.
El padre de Verónica tenía un Humber Super Snipe. Los coches ya no tienen nombres así, ¿verdad? Yo tengo un Volkswagen Polo. Pero Humber Super Snipe eran palabras que salían de la lengua con tanta fluidez como «el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo». Humber Super Snipe. Armstrong Siddeley Sapphire. Jowett Javelin. Jensen Interceptor. Hasta Wolseley Farina y Hillman Minx.
No me malinterpreten. No me interesan los coches, ni antiguos ni nuevos. Me inspira una vaga curiosidad el hecho de que a un gran turismo le pongan el nombre de un ave de caza tan pequeña como una agachadiza, y el de si Minx tenía características de mujer turbulenta[3]. Pero no soy lo bastante curioso para averiguarlo. A estas alturas prefiero no saberlo.
Pero he estado rumiando la cuestión de la nostalgia y de si la sufro o no. Desde luego no me pone lacrimoso el recuerdo de alguna chuchería infantil, ni tampoco quiero engañarme sentimentalmente con algo que ni siquiera fue verdad en su momento: amor al antiguo colegio y esas cosas. Pero si la nostalgia significa la poderosa rememoración de emociones intensas —y lamentar que esos sentimientos ya no estén presentes en nuestra vida—, entonces me declaro culpable. Tengo nostalgia de mi primera época con Margaret, del nacimiento de Susie y de sus primeros años, de aquel viaje por carretera con Annie. Y si estamos hablando de emociones intensas que nunca volverán, supongo que es posible ser nostálgico tanto del dolor como del placer recordado. Y eso abre el horizonte, ¿no? Y también lleva derecho a la cuestión de la señorita Verónica Ford.
«¿Dinero sangriento?».
Miré las palabras y no les encontré sentido. Ella había borrado mi mensaje y su encabezado, no había firmado su respuesta y contestaba con una sola expresión. Tuve que buscar el e-mail que yo le había enviado y releerlo entero para descubrir que gramaticalmente sus dos únicas palabras sólo podían ser una respuesta a mi pregunta de por qué su madre me había dejado quinientas libras. Pero aparte de esto no tenían sentido. No se había derramado sangre. Era verdad que habían herido mi orgullo. Pero Verónica difícilmente estaba insinuando que su madre me ofrecía dinero a cambio del dolor que su hija me había causado, ¿no? ¿O sí?
Al mismo tiempo, era lógico que Verónica no me diera una respuesta simple, no hiciera o dijera lo que yo esperaba o preveía. En esto era al menos coherente con mi recuerdo de ella. Por supuesto, en ocasiones me había tentado clasificarla como una mujer misteriosa, en oposición a la mujer clara, Margaret, con la que me había casado. Cierto, no había sabido a qué atenerme con Verónica, no sabía leer su corazón ni su mente o sus motivaciones. Pero un enigma es un rompecabezas que quieres resolver. No quería resolver a Verónica, no, desde luego, en fecha tan tardía. Había sido una chica puñeteramente difícil cuarenta años atrás, y —como demostraba la respuesta en dos palabras, dos dedos hacia arriba— no parecía haberse ablandado con la edad. Es lo que me dije, con firmeza.
Aunque ¿por qué esperar que la edad nos ablande? Si a la vida no le incumbe recompensar el mérito, ¿por qué hacia su final habría de infundirnos sentimientos efusivos y agradables? ¿Para qué posible propósito evolutivo serviría la nostalgia?
Tuve un amigo que hizo la carrera de derecho y luego se desencantó y no ejerció nunca. Me dijo que uno de los beneficios de aquellos años perdidos era que ya no temía a las leyes ni a los abogados. Y más en general ocurre algo parecido, ¿no? Cuanto más aprendes menos temes. «Aprender» no en el sentido de estudio académico, sino en la comprensión práctica de la vida.
Quizá lo único que estoy diciendo en realidad es que, después de haber salido con Verónica tantos años atrás, ahora ya no le tenía miedo. Y por tanto emprendí mi campaña electrónica. Estaba decidido a ser educado, inmune a la ofensa, persistente, pesado, amistoso: en otras palabras, a mentir. Por supuesto, sólo hace falta un microsegundo para eliminar un e-mail, pero se tarda mucho más en sustituirlo. Desgastaría a Verónica con delicadeza y conseguiría el diario de Adrian. No había un «fuego sin extinguir» en mi pecho: se lo había asegurado a Margaret. Y en cuanto a sus consejos más generales, digamos que una de las ventajas de ser un ex marido es que ya no necesitas justificar tu conducta. Ni obedecer sugerencias.
Sabía que a Verónica la tenía desconcertada mi estrategia. A veces contestaba brevemente y enfadada, a menudo no respondía nada. Tampoco le habría halagado conocer el precedente de mi plan. Hacia el final de mi matrimonio, el sólido chalet residencial donde vivíamos Margaret y yo sufrió un ligero hundimiento. Aparecieron grietas aquí y allá, empezaron a desmigajarse pedazos del porche y de la pared de la fachada. (Y no, no lo consideré simbólico). La compañía de seguros pasó por alto el hecho de que había habido un verano notoriamente seco y decidió culpar al tilo de nuestro jardín delantero. No era un árbol especialmente hermoso ni yo le tenía cariño, por diversas razones: impedía que la luz llegara a la habitación de delante, vertía gotas pegajosas y sobrevolaba la calle de tal manera que animaba a las palomas a posarse en él y a bañar de excrementos los coches aparcados debajo. Sobre todo el nuestro.
Mi negativa a talarlo se basaba en principios: no el de mantener la población nacional de árboles, sino el de no doblegarme ante burócratas invisibles, arboricultores con cara de niño y teorías de moda actuales, aducidas por las compañías de seguros. Además, a Margaret le gustaba mucho el árbol. Así que preparé una larga campaña defensiva. Cuestioné las conclusiones del arboricultor y pedí que excavasen pozos de inspección adicionales para confirmar o desmentir la presencia de pequeñas raíces próximas a los cimientos de la casa. Discutí sobre pautas climáticas, el cinturón de arcilla del gran Londres, la prohibición del uso de mangueras impuesta a escala regional y cosas por el estilo. Me mostré rígidamente educado; imité el lenguaje burocrático de mis adversarios; irritantemente, adjunté copias de la correspondencia anterior en cada nueva carta; les invité a otras inspecciones del lugar y les propuse una utilización adicional de su mano de obra. En cada carta me las ingeniaba para encontrar una nueva pregunta que les obligase a emplear un tiempo de reflexión; si no contestaban, mi siguiente carta, en vez de repetir la pregunta, les remitía al tercer o cuarto párrafo de mi notificación del 17 de los corrientes, con lo cual tendrían que consultar el expediente cada vez más voluminoso. Me cuidé de no dar la impresión de que era un chalado, sino más bien un pelma pedante e ineludible. Me gustaba imaginar los quejidos y rugidos cada vez que llegaba otra de mis cartas; y sabía que al llegar a cierto punto les saldría más a cuenta darle carpetazo al caso. Al final, exasperados, me propusieron una reducción del treinta por ciento de la fronda del tilo, una solución que acepté con profundas expresiones de pesar y mucho júbilo interior.
A Verónica, como yo había previsto, no le gustó que la tratara como a una compañía de seguros. Les ahorraré el tedio de nuestra correspondencia y pasaré a su primera consecuencia práctica. Recibí una carta de la señora Marriott adjuntando lo que ella describía como «un fragmento del documento objeto de la disputa». Expresaba la esperanza de que en los meses siguientes se produjera una restitución íntegra de mi herencia. Pensé que esto mostraba un gran optimismo.
El «fragmento» resultó ser una fotocopia de un fragmento. Pero —incluso al cabo de cuarenta años— supe que era auténtico. Adrian tenía una distintiva letra cursiva y una «g» excéntrica. Huelga decir que Verónica no me había enviado la primera o la última página, ni indicado el lugar que ocupaba en el diario la que me había enviado. Si es que «diario» seguía siendo la palabra correcta para un texto presentado en forma de párrafos numerados. Leí los siguientes:
5.4. La cuestión de la acumulación. Si la vida es una apuesta, ¿qué forma adopta? En el hipódromo, un acumulador es una apuesta que se basa en la victoria de un caballo para aumentar la apuesta sobre el siguiente.
5.5. Entonces a). ¿En qué medida las relaciones humanas podrían expresarse en una fórmula matemática o lógica? Y b) De ser posible, ¿qué signos se colocarían entre los números enteros? Más o menos, evidentemente; a veces signos de multiplicación y, sí, de división. Pero estos signos son limitados. Así pues, una relación totalmente fracasada podría expresarse en términos de pérdida/menos y división/reducción, cuyo resultado es igual a cero; mientras que una totalmente realizada puede representarse mediante signos de adición y multiplicación. Pero ¿y las demás relaciones? ¿No hay que expresarlas con anotaciones que son lógicamente improbables y matemáticamente insolubles?
5.6. En consecuencia, ¿cómo se expresaría una acumulación que contuviera las letras b, a1, a2, s, v?
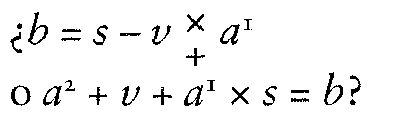
5.7. ¿O es un modo erróneo de formular la pregunta y expresar la acumulación? ¿Es contraproducente en y por sí misma la aplicación de la lógica a la condición humana? ¿En qué se convierte una cadena de argumentos cuando los eslabones están hechos de metales diferentes, cada uno con una fragilidad distinta?
5.8. ¿O «eslabón» es una metáfora falsa?
5.9. Pero suponiendo que no lo sea, si un eslabón se rompe, ¿en quién recae la responsabilidad de la rotura? ¿En los eslabones inmediatamente situados a ambos lados o en toda la cadena? Pero ¿qué queremos decir con «toda la cadena»? ¿Hasta dónde se extienden los límites de la responsabilidad?
6.0. O bien podríamos intentar establecer la responsabilidad más estrechamente y atribuirla con mayor exactitud. Y no utilizar ecuaciones y números, sino expresar las cuestiones con la tradicional terminología narrativa. Así, por ejemplo, si Tony
Y aquí se terminaba la fotocopia, la versión de una versión. «Así, por ejemplo, si Tony»: final de línea, parte inferior de la página. Si no hubiera reconocido de inmediato la letra de Adrian, podría haber pensado que aquel suspense formaba parte de alguna compleja falsificación urdida por Verónica.
Pero no quería pensar en ella, hasta cuanto fuera posible no hacerlo. Traté de concentrarme en Adrian y en lo que él estaba haciendo. No sé muy bien cómo expresarlo, pero cuando miraba la página fotocopiada no me sentía como si estuviera examinando un documento histórico que, además, requería una exégesis considerable. No, me sentía como si Adrian estuviese de nuevo presente a mi lado en la habitación, respirando, pensando.
Y qué admirable seguía siendo. Algunas veces he intentado imaginar la desesperación que conduce al suicidio, he tratado de evocar el giro brusco y el vuelco de la oscuridad en que la muerte se presenta sólo como un puntito de luz: en otras palabras, exactamente lo contrario a la condición normal de la vida. Pero en aquel documento —que entendí, sobre la base de aquella única página, que consistía en la argumentación racional de Adrian conducente a su suicidio—, el redactor utilizaba la luz en un intento de alcanzar otra mayor. ¿Tiene sentido esto?
Estoy seguro de que los psicólogos han confeccionado en algún lugar un gráfico de la inteligencia en consonancia con la edad. No un gráfico de conocimientos, pragmatismo, aptitudes de organización, un sentido común táctico, esas cosas que, con el paso del tiempo, empañan nuestra comprensión del asunto. Sino un gráfico de inteligencia pura. Y conjeturo que la mayoría de nosotros alcanza el punto más alto entre los dieciséis y los veinticinco años. El fragmento de Adrian me remontó a cómo era él a esa edad. Cuando hablábamos y discutíamos, era como si su intención fuera poner en orden los pensamientos, como si utilizar su cerebro fuese algo tan natural como usar los músculos para un atleta. Y así como los atletas reaccionan muchas veces al lograr la victoria con una curiosa mezcla de orgullo, incredulidad y modestia —Yo he hecho esto, pero ¿cómo lo he hecho? ¿Yo solo? ¿Gracias a los demás? ¿O lo ha hecho Dios por mí?—, así también Adrian te llevaba de viaje por su pensamiento como si él mismo no creyera del todo la facilidad con que viajaba. Había entrado en un estado de gracia, pero que no era excluyente. Te hacía sentirte como si pensaras con él, aunque no dijeras nada. Y fue muy extraño para mí volver a sentir esto, el compañerismo con alguien ya muerto pero aún más inteligente, a pesar de todos los decenios que he vivido más que él.
No sólo inteligencia pura, sino aplicada. Me puse a comparar mi vida con la de Adrian. La capacidad de verse y estudiarse a sí mismo; la capacidad de tomar decisiones morales y actuar de conformidad con ellas; la valentía física y mental de su suicidio. La expresión es «se quitó la vida»; pero Adrian también se ocupó de su vida, tomó las riendas de su vida, la tuvo en sus manos y luego la soltó. ¿Cuántos de nosotros —los que quedamos— podemos decir que hemos hecho lo mismo? Vamos tirando, dejamos que la vida nos acontezca, poco a poco almacenamos un cúmulo de recuerdos. Está la cuestión de la acumulación, pero no en el sentido en que lo empleaba Adrian, sino sólo la simple suma y adición de la vida. Y como ha señalado el poeta, hay una diferencia entre suma y aumento.
¿Ha aumentado mi vida o meramente ha añadido? Ésta es la cuestión que me planteó el fragmento de Adrian. Ha habido suma —y resta— en mi vida, pero ¿cuánta multiplicación? Y esto me producía una sensación de malestar, de desasosiego.
«Así, por ejemplo, si Tony…». Estas palabras tuvieron un sentido local, textual, específico hace cuarenta años; y yo podría en algún momento descubrir que contenían, o conducían a, una reprensión, una crítica de mi antiguo amigo clarividente, introspectivo. Pero por ahora las oía con una referencia más amplia: a la totalidad de mi vida. «Así, por ejemplo, si Tony…». Y en este registro las palabras eran prácticamente completas en sí mismas y no necesitaban ir seguidas de una cláusula principal explicatoria. Sí, en efecto, si Tony hubiera visto más claramente, actuado con mayor decisión, abrazado valores morales más auténticos, si no se hubiera conformado tan fácilmente con una placidez pasiva que primero llamó felicidad y más tarde satisfacción. Si Tony no hubiera sido miedoso, si no hubiera contado con la aprobación de los demás para aprobarse a sí mismo… y así sucesivamente, a través de una sucesión de condicionales que desembocaban en uno definitivo: así, por ejemplo, si Tony no hubiera sido Tony.
Pero Tony era y es Tony, un hombre que hallaba consuelo en su propia terquedad. Cartas a compañías de seguros, e-mails a Verónica. Si vas a andarme jodiendo, yo también voy a joderte. Seguí enviando mensajes más o menos un día sí y otro no, y ahora con una variedad de tonos, desde las exhortaciones jocosas a «¡Haz lo que debes, chica!», hasta preguntas sobre la frase interrumpida de Adrian e interrogatorios sinceros a medias sobre su propia vida. Quería que pensara que yo quizá estuviera esperando cada vez que abría el buzón de entrada; y quería que supiera que aunque eliminara al instante mis mensajes, yo sabría que lo estaba haciendo, y no me sorprendería ni me dolería en absoluto. Y que yo estaba allí, aguardando. «Ti-yi-yi-yime is on my side, yes it is…». No pensaba que la estaba hostigando; sólo reclamaba lo que era mío. Y por fin, una mañana obtuve un resultado.
«Voy a la ciudad mañana, te veré a las tres en mitad del puente Wobbly».
Nunca me habría esperado esto. Creí que todo se haría a distancia, que sus métodos eran los abogados y el silencio. Quizá hubiese cambiado de idea. O quizá yo me había introducido dentro de su piel. En definitiva, lo había intentado.
El puente Wobbly es el nuevo puente peatonal sobre el Támesis, que une St. Paul con la Tate Modern. Cuando lo inauguraron temblaba un poquito —a causa del viento o de la masa de gente que lo pisaba, o de ambas cosas—, y el ingenio popular inglés se burló debidamente de los arquitectos y los ingenieros por no saber lo que se traían entre manos. A mí me parecía precioso. Me gustaba también cómo se balanceaba. Me parecía que de cuando en cuando tenían que recordarnos la inestabilidad debajo de nuestros pies. Después lo arreglaron y cesó el bamboleo, pero el nombre perduró, al menos por el momento. Me intrigaba la elección de Verónica para nuestro encuentro. También me preguntaba si me haría esperar, y por qué lado llegaría.
Pero ella ya estaba allí. La reconocí desde cierta distancia, su estatura y su porte fueron instantáneamente familiares. Qué extraño que se te quede grabada la imagen del porte de alguien. Y en su caso… ¿cómo decirlo? ¿Se puede adoptar un porte impaciente? No quiero decir que ella diera saltos de un pie al otro, pero una tensión visible indicaba que no quería estar allí.
Consulté mi reloj. Yo llegaba a la hora en punto. Nos miramos.
—Has perdido pelo —dijo ella.
—Sucede. Al menos demuestra que no soy un alcohólico.
—No he dicho que lo fueras. Vamos a sentarnos en uno de esos bancos.
Se dirigió hacia ellos sin esperar una respuesta. Caminaba deprisa y yo habría tenido que correr unos pasos para ponerme a su altura. No quise darle ese gusto y la seguí unos metros por detrás hasta un banco vacío que miraba al Támesis. No sabría decir en qué fase estaba la marea, porque un viento elástico como una fusta soplaba de costado sobre la superficie del agua. El cielo, arriba, estaba gris. Había pocos turistas; el traqueteo de un patinador pasó por detrás de nosotros.
—¿Por qué la gente piensa que eres un alcohólico?
—No lo piensa.
—Entonces ¿por qué lo has sacado a relucir?
—No lo he hecho. Tú has dicho que había perdido pelo. Y resulta que está comprobado que si bebes mucho, algo que hay en la bebida impide que se te caiga el pelo.
—¿Es verdad eso?
—Bueno, ¿conoces a algún alcohólico calvo?
—Tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo.
La miré de reojo y pensé: no has cambiado, pero yo sí. Y sin embargo, extrañamente, estas tácticas de conversación casi me pusieron nostálgico. Casi. Al mismo tiempo pensé: pareces un poquito velluda. Llevaba una falda funcional de tweed y un impermeable azul bastante gastado; el pelo, aun teniendo en cuenta la brisa que venía del río, parecía despeinado. Era igual de largo que cuarenta años antes, pero profusamente veteado de gris. O más bien era gris con vetas del castaño original. Margaret decía que las mujeres cometen a menudo el error de mantener el corte de pelo que adoptaron cuando estaban en su máximo atractivo. Lo mantenían mucho tiempo después de que se hubiera vuelto inadecuado, y todo porque tenían miedo del gran corte. Ciertamente tal parecía ser el caso de Verónica. O quizá le daba lo mismo.
—¿Y? —dijo ella.
—¿Y? —repetí.
—Tú querías que nos viéramos.
—¿Yo?
—¿Quieres decir que no querías?
—Si tú dices que sí, supongo que sí.
—Bueno, ¿sí o no? —preguntó, poniéndose de pie y adoptando un porte, sí, impaciente.
Yo no reaccioné adrede. No le pedí que se sentara ni me puse de pie yo también. Podía marcharse si le apetecía; y lo haría, así que no servía de nada intentar retenerla. Estaba mirando el agua. Tenía tres lunares en un lado del cuello: ¿yo los recordaba o no? De cada uno de ellos emergía ahora un pelo largo, y la luz captaba esos filamentos capilares.
Pues entonces muy bien, nada de palique, de historias ni de nostalgia. Al grano.
—¿Me vas a dar el diario de Adrian?
—No puedo —respondió ella, sin mirarme.
—¿Por qué no?
—Lo he quemado.
Primero robo, después piromanía, pensé, con un acceso de ira. Pero me dije que debía seguir tratándola como a una compañía de seguros. Así que, lo más neutramente posible, me limité a preguntar:
—¿Por qué motivo?
Le dio un tic en la mejilla, pero no supe decir si era por una sonrisa o una mueca.
—No se debe leer los diarios de otra gente.
—Tu madre debió de leerlo. Y también tú, para decidir qué página enviarme. —No hubo respuesta.
Prueba otra táctica.
—A propósito, ¿cómo seguía la frase? Ya sabes cuál: «Así, por ejemplo, si Tony…».
Ella alzó los hombros y frunció el ceño.
—No se debe leer los diarios de otra gente —repitió—. Pero puedes leer esto, si quieres.
Sacó un sobre del bolsillo de su impermeable, me lo entregó y se marchó.
Cuando llegué a casa comprobé los e-mails que había enviado y, por supuesto, nunca le había pedido una cita a Verónica. Bueno, por lo menos no explícitamente.
Recordé mi reacción inicial al ver la expresión «dinero sangriento» en mi pantalla. Me dije: Pero si no han matado a nadie. Yo sólo había pensado en Verónica y en mí. No había tomado en cuenta a Adrian.
Me percaté de otra cosa: había un error, o una anomalía estadística, en la teoría de Margaret sobre la mujer de perfil claro respecto de la misteriosa; o, mejor dicho, en la segunda parte de la misma, la de que a un hombre sólo le atraía una de las dos clases de mujer. A mí me habían atraído tanto Verónica como Margaret.
Recuerdo un período del final de la adolescencia en que mi mente se embriagaba de imágenes intrépidas. Así sería yo de mayor. Iría allí, haría esto, descubriría esto otro, amaría a esa mujer y luego a ella y a ella y a ella. Viviría como viven y habían vivido los personajes de novela. No sabía muy bien quiénes, sino sólo que les esperaban pasión y peligro, éxtasis y desesperación (pero más éxtasis). Sin embargo… ¿quién dijo lo de «la pequeñez de la vida que el arte exagera»? Hubo un momento al final de mis veinte años en que admití que mi intrepidez hacía tiempo que se había agotado. Nunca haría las cosas con las que había soñado en la adolescencia. En vez de eso, segaba el césped, iba de vacaciones, vivía mi vida.
Pero el tiempo…, el tiempo primero nos encalla y después nos confunde. Creíamos ser maduros cuando lo único que hacíamos era estar a salvo. Pensábamos que éramos responsables pero sólo éramos cobardes. Lo que llamábamos realismo resultó ser una manera de evitar las cosas en lugar de afrontarlas. El tiempo…, que nos den tiempo suficiente y nuestras decisiones más sólidas parecerán temblorosas, nuestras certezas fantasiosas.
No abrí el sobre que me dio Verónica hasta día y medio después. Esperé porque sabía que ella contaría con que yo no esperase, con que mi pulgar abriría la solapa antes de que ella se hubiera perdido de vista. Pero yo sabía que era muy improbable que el sobre contuviese lo que yo quería: por ejemplo, la llave de una taquilla en una consigna donde encontraría el diario de Adrian. Al mismo tiempo no me había convencido su frase gazmoña de que no se debe leer los diarios ajenos. La consideraba totalmente capaz de quemarlo para castigarme por antiguos agravios y faltas, pero no en defensa de algún principio apresuradamente establecido de comportamiento correcto.
Me desconcertaba que ella hubiera propuesto un encuentro. ¿Por qué no usar el correo postal y evitar de este modo una entrevista que a todas luces le desagradaba? ¿Por qué aquel cara a cara? ¿Porque tenía curiosidad de posar de nuevo en mí los ojos al cabo de tantos años, aun si al hacerlo se estremecía? Lo dudo bastante. Recreé los diez minutos aproximados que habíamos pasado en mutua compañía: el lugar, el cambio de lugar, la prisa por marcharse de ambos, lo que se dijo y lo que no se dijo. Al final concebí una teoría. Si ella no necesitaba el encuentro por lo que había hecho —que fue darme el sobre—, lo necesitaba por lo que había dicho. A saber, que había quemado el diario de Adrian. ¿Y por qué tuvo que expresarlo verbalmente junto a la gris orilla del Támesis? Porque podría desmentirlo. No quería la ratificación del e-mail impreso. Si podía afirmar falsamente que era yo el que había pedido una cita, no le supondría un gran esfuerzo negar que alguna vez había reconocido la quema del diario.
Tras haber llegado a esta explicación provisional, aguardé hasta la noche, cené, me serví una copa adicional de vino y me senté con el sobre. En él no estaba escrito mi nombre: ¿quizá otra prueba de que ella podría desmentirlo? Claro que no se lo di. Tampoco nos vimos. Él es sólo una plaga electrónica, un fantasioso, un acosador cibernético calvo.
Pude ver, por la franja de gris tirando a negro alrededor del borde de la primera página, que se trataba de otra fotocopia. ¿Qué manía era aquélla? ¿Nunca manejaba documentos auténticos? Después advertí la fecha en la parte superior y me fijé en la letra: la mía propia, tal como era tantos años antes. «Querido Adrian», comenzaba la carta. La leí entera, me levanté, cogí mi copa de vino, la vertí salpicando dentro de la botella y me preparé un whisky muy generoso.
¿Cuántas veces contamos la historia de nuestra vida? ¿Cuántas veces la adaptamos, la embellecemos, introducimos astutos cortes? Y cuanto más se alarga la vida, menos personas nos rodean para rebatir nuestro relato, para recordarnos que nuestra vida no es nuestra, sino sólo la historia que hemos contado de ella. Contado a otros, pero sobre todo a nosotros mismos.
Querido Adrian o, mejor dicho, queridos Adrian y Verónica (hola, bruja, bienvenida a esta carta):
Bueno, desde luego os merecéis el uno al otro y os deseo mucho placer. Espero que vuestra relación os absorba tanto que el daño mutuo sea permanente. Espero que lamentéis el día en que os presenté. Y espero que cuando rompáis, lo cual será inevitable —os doy seis meses, que vuestro orgullo compartido ampliará a un año, tanto mejor para joderos, digo yo—, os quede toda una vida de amargura que envenenará vuestras relaciones posteriores. En parte confío en que tengáis un hijo, porque creo mucho en la venganza del tiempo, sí, hasta la generación siguiente y la siguiente. Ver Gran Arte. Pero la venganza debe recaer sobre quien la merece, es decir, sobre vosotros dos (y no sois gran arte, sino un garabato de un dibujante de historietas). De modo que no os lo deseo. Sería injusto infligir a un feto inocente la perspectiva de descubrir que fue el fruto de vuestras entrañas, si me disculpáis la expresión poética. Así que sigue desenrollando el Durex sobre su polla enclenque, Verónica. ¿O quizá todavía no le has dejado ir tan lejos?
De todos modos, basta de cortesías. Sólo tengo unas cuantas cosas que deciros.
Adrian: sabes ya que ella es una calientapollas, por supuesto, aunque supongo que te dijiste a ti mismo que ella estaba librando una lucha con sus principios, en la que tú, como filósofo, emplearás tus células grises para ayudarla a vencer. Si todavía no te ha dejado llegar hasta el final, te sugiero que rompas con ella y la tendrás rondando tu casa con las bragas empapadas y un paquete de tres, ansiosa de ponértelos. Pero lo de calientapollas es también una metáfora: ella manipulará tu ser íntimo mientras te oculta el suyo propio. Dejo a los loqueros el diagnóstico preciso —que podría variar según el día de la semana— y me limito a dejar constancia de su incapacidad para imaginar los sentimientos o la vida emocional ajenos. Hasta su propia madre me puso en guardia contra ella. Si yo fuera tú, hablaría con su madre: pregúntale por abusos hace mucho tiempo. Claro que tendrás que hacerlo a espaldas de Verónica, porque, chico, esa chica es una obsesa del control. Ah, y es también una esnob, como te habrás dado cuenta, que sólo se lió contigo porque pronto ibas a obtener el título de Cambridge. ¿Te acuerdas de cuánto despreciabas al hermano Jack y a sus amigos pijos? ¿Y ahora quieres salir con ellos? Pero no lo olvides: dale tiempo a Verónica y te mirará por encima del hombro, como hace conmigo ahora.
Verónica: interesante, esta carta conjunta. Tu maldad mezclada con tu ñoñería. Todo un matrimonio de talentos. Como tu sentimiento de superioridad social frente al sentimiento de Adrian de superioridad intelectual. Pero no pienses que puedes burlarte de Adrian como (durante un tiempo) te burlaste de mí. Veo tus tácticas: aislarle, apartarle de sus antiguos amigos, hacerle dependiente de ti, etc., etc. Eso podría funcionar a corto plazo. Pero ¿a la larga? Sólo es cuestión de quedarte embarazada antes de que él descubra que eres un plomo. Y aunque le enganches, prepárate para toda una vida en que te corregirán tu lógica, de pedantería en la mesa del desayuno y de bostezos reprimidos ante tus pamplinas. Ahora no puedo hacerte nada, pero el tiempo lo hará. El tiempo dirá. Siempre lo hace.
Felices fiestas y ojalá la lluvia ácida caiga sobre vuestras cabezas unidas y ungidas.
TONY
Compruebo que el whisky favorece la claridad de pensamiento. Y reduce el dolor. Posee la virtud adicional de emborracharte o, si lo tomas en cantidad suficiente, de emborracharte como una cuba. Releí la carta varias veces. Difícilmente podía negar su autoría o su fealdad. Lo único que podía alegar era que yo había sido su redactor entonces, pero que ahora no lo era. En realidad, no reconocí a la parte de mí mismo de donde procedía la carta. Pero quizá fuese simplemente otro autoengaño.
Al principio pensé sobre todo en mí y en cómo —en lo que— había sido: agresivo, celoso y maligno. También pensé en mi intento de socavar su relación. Al menos fracasé en este propósito, pues la madre de Verónica me había asegurado que los últimos meses de la vida de Adrian fueron felices. No es que esto me saque del aprieto. Mi yo más joven había vuelto para abochornar a mi yo más viejo con lo que aquél había sido, o era, o en ocasiones era capaz de ser. Y sólo recientemente he estado dándole vueltas a eso de que los testigos de nuestra vida disminuyen, y con ellos nuestra ratificación esencial. Ahora tenía una ratificación demasiado ingrata de lo que yo era entonces o había sido. Ojalá fuera este documento el que Verónica había quemado.
A continuación pensé en ella. No en lo que pudo haber sentido la primera vez que leyó la carta —volveré sobre este punto—, sino en por qué me la había dado. Naturalmente, quería dejar claro que yo era una mierda. Pero decidí que había otro propósito: en vista del callejón sin salida en el que estábamos, era también un movimiento táctico, una advertencia. Si yo intentaba iniciar un pleito por el diario, la carta formaría parte de su defensa. Yo sería el testigo de mi propio personaje.
Después pensé en Adrian. Mi antiguo amigo que se había suicidado. Y la carta fue la última comunicación que había recibido de mí. Un libelo contra su persona y una tentativa de destruir la primera y la última historia amorosa de su vida. Y cuando yo había escrito que el tiempo lo diría, había subestimado o más bien había calculado mal: el tiempo no estaba hablando en contra de ellos, sino en contra mía.
Y por último recordé la postal que le había enviado a Adrian como una respuesta dilatoria a su carta. La falsamente serena en que le decía que no hay problema por mi parte, compadre. La postal era del puente suspendido de Clifton. Desde el cual todos los años una serie de personas salta hacia la muerte.
Al día siguiente, sobrio, pensé otra vez en nosotros tres y en las muchas paradojas del tiempo. Por ejemplo: que cuando somos jóvenes y sensibles, es también cuando somos más hirientes; por el contrario, cuando la sangre empieza a circular más despacio, cuando sentimos las cosas con menor agudeza, cuando estamos más acorazados y hemos aprendido a soportar el daño, pisamos con más cuidado. Hoy día podría intentar ponerme en la piel de Verónica, pero nunca trataría de arrancarle una puñetera capa de piel tras otra.
Retrospectivamente, no fue cruel por su parte avisarme de que eran pareja. Fue sólo el momento en que me avisaron y el hecho de que Verónica parecía haber sido la instigadora. ¿Por qué reaccioné yo con tanta beligerancia? ¿Por orgullo herido, estrés previo a los exámenes, aislamiento? Excusas, todas ellas. Y no, lo que sentía no era vergüenza ni culpa, sino algo más infrecuente en mi vida y más fuerte: era remordimiento. Un sentimiento que es más complicado, agrio y primigenio. Cuya principal característica es que no tiene remedio: ha transcurrido demasiado tiempo, se ha infligido demasiado daño para que haya enmienda. Aun así, cuarenta años después, mandé a Verónica un e-mail pidiéndole disculpas por mi carta.
Después pensé más en Adrian. Desde el principio él siempre había visto más claro que los demás. Mientras nosotros disfrutábamos de los remansos de la adolescencia, imaginando que nuestro descontento rutinario era una reacción original a la condición humana, Adrian ya miraba más lejos y abarcaba más a su alrededor. Sentía también la vida con mayor claridad, incluso, quizá especialmente, cuando llegó a la conclusión de que no valía la pena. Comparado con él yo siempre había sido un atolondrado, incapaz de aprender gran cosa de las pocas lecciones que me brindaba la vida. En mis propios términos, me contenté con las realidades de la vida y acaté sus necesidades: si esto, entonces esto otro, y así pasaron los años. En los términos de Adrian, yo renuncié a la vida, desistí de estudiarla, la tomé como venía. Y así, por primera vez, empecé a sentir un remordimiento más general —algo entre la compasión y el odio a mí mismo— por toda mi vida. Por toda. Había perdido a los amigos de mi juventud. Había perdido el amor de mi mujer. Había abandonado las ambiciones que tuve. Había querido que la vida no me molestara demasiado, y lo había conseguido; y qué lamentable era.
Una medianía, era lo que había sido desde que dejé el colegio. Una medianía en la universidad y en el trabajo; una medianía en la amistad, la lealtad, el amor; un mediocre, sin duda, en el sexo. Una encuesta entre automovilistas británicos hace unos años mostró que el noventa y cinco por ciento de los encuestados pensaba que eran «mejor que el promedio» de conductores. Pero en virtud de la ley de los promedios la mayoría constituimos forzosamente la media. No es que representara un consuelo. La palabra retumbaba. Medianía en la vida; medianía en la verdad; una medianía moralmente. La primera reacción de Verónica al volver a verme había sido señalar que había perdido pelo. Era lo que menos había perdido.
El e-mail que mandó en respuesta a mis disculpas decía: «No lo entiendes, ¿verdad? Pero nunca entendiste». Difícilmente podía yo quejarme. Aun cuando me sorprendí deseando patéticamente que ella hubiera empleado mi nombre en una de sus dos frases.
Me pregunté cómo habría conservado en su poder mi carta. ¿Adrian le dejó todas sus cosas en su testamento? Yo ni siquiera sabía si había hecho uno. Quizá él había guardado la carta dentro de su diario y Verónica la encontró allí. No, no era un modo claro de pensar. Si hubiera estado allí, su madre la habría visto, y entonces, evidentemente, no me habría dejado quinientas libras.
Me pregunté por qué Verónica se había molestado en contestar a mi mensaje, dado que fingía despreciarme tanto.
Me pregunté si habría castigado a su hermano Jack por haberme dado su dirección electrónica.
Me pregunté si, tantos años atrás, sus palabras «No está bien» serían una simple gentileza. Quizá no había querido acostarse conmigo porque el contacto sexual que habíamos mantenido durante la época en que lo estaba decidiendo no fue lo bastante placentero. Me pregunté si yo habría sido torpe, avasallador, egoísta. No si: en qué.
Margaret me escuchó sentada mientras yo despachaba la quiche y la ensalada, después la panna cotta con coulis de fruta, y le contaba mi contacto con Jack, lo de la página del diario de Adrian, el encuentro en el puente, el contenido de mi carta y mis remordimientos. Ella posó la taza de café en el platillo con un ligero clic.
—No sigues enamorado de la Bizcocho.
—No, no lo creo.
—Tony, no era una pregunta. Era una afirmación.
La miré con afecto desde mi lado de la mesa. Me conocía mejor que nadie en el mundo. Y aun así quería comer conmigo. Y me dejaba hablar sin parar de mí mismo. Le sonreí, de un modo que sin duda ella también conocía demasiado bien.
—Uno de estos días te sorprenderé —dije.
—Todavía lo haces. Hoy me has sorprendido.
—Sí, pero quiero sorprenderte de una forma que mejore y no empeore tu opinión de mí.
—No pienso peor de ti. Ni siquiera pienso peor de la Bizcocho, aunque reconozco que mi aprecio por ella ha estado siempre por debajo del nivel del mar.
Margaret no practica el triunfalismo; también sabía que no debía puntualizar que yo no había seguido su consejo. Creo que le gusta mucho prestar un oído comprensivo, y que también le gusta que le recuerden por qué se alegra de no estar ya casada conmigo. No lo digo con mala leche. Pienso que es verdad.
—¿Puedo preguntarte algo?
—Siempre lo haces —contestó.
—¿Me dejaste por mi culpa?
—No —dijo ella—. Te dejé por nosotros.
Susie y yo nos llevamos bien, como tengo tendencia a repetir. Y esto servirá como una declaración que de buena gana haría bajo juramento ante un tribunal. Tiene treinta y tres, quizá treinta y cuatro años. Sí, treinta y cuatro. No hemos tenido ninguna pelotera desde que me senté en la primera fila de una sala municipal con paneles de roble y cumplí mi función de testigo. Recuerdo que entonces pensé que la estaba despidiendo; o, para ser más exacto, que me estaba despidiendo yo. Cumplido mi deber, la hija única fue acompañada sana y salva al puerto temporal del matrimonio. Ahora lo único que te queda por hacer es no padecer alzhéimer y acordarte de dejarle todo el dinero que tengas. Y podrías intentar superar a tus padres y morirte cuando el dinero le sea realmente útil. Estaría bien para empezar.
Si Margaret y yo hubiéramos seguido juntos, diría que me habrían permitido ser un abuelo más chocho. No es sorprendente que Margaret le haya sido más útil. Susie no quería dejar a los niños conmigo porque no creía que fuese capaz de ocuparme de ellos, a pesar de todos los pañales que he cambiado y demás. «Podrás llevar a Lucas al fútbol cuando sea más mayor», me dijo una vez. Ah, el abuelo legañoso en las gradas introduciendo al chico en los misterios del fútbol: cómo aborrecer a la gente que lleva camisetas de colores distintos, cómo fingir una herida, cómo sonarte los mocos en el terreno de juego… Mira, hijo, aprietas fuerte sobre una ventanilla para cerrarla y haces fuerza para que el gusano verde salga disparado por la otra. Cómo ser vanidoso y ganar una fortuna y que tus mejores años queden a tu espalda antes incluso de que sepas de qué va la vida. Oh, sí, estoy deseando llevar a Lucas al campo de fútbol.
Pero Susie no se da cuenta de que no me gusta el juego; o de que me disgusta en lo que se ha convertido. Susie es práctica en sus emociones, vaya si lo es. Lo ha heredado de su madre. Así que mis emociones de ahora no le interesan. Prefiere presuponer que tengo determinados sentimientos y actuar de acuerdo con esa presunción. A cierto nivel, me culpa del divorcio. Como en éste: puesto que su madre se ocupó de todo, obviamente toda la culpa era del padre.
¿Se desarrolla el carácter a lo largo del tiempo? En las novelas por supuesto que sí: de lo contrario no quedaría mucha historia. Pero ¿en la vida? A veces me lo pregunto. Nuestras actitudes y opiniones cambian, desarrollamos costumbres y excentricidades nuevas; pero es algo diferente, es más como una decoración. Quizá el carácter se asemeja a la inteligencia, salvo en que el carácter llega a su apogeo un poco más tarde: entre los veinte y los treinta, pongamos. Y a partir de entonces nos atenemos a lo que tenemos. Estamos solos. De ser así, explicaría cantidad de vidas, ¿no? Y también —si la palabra no es demasiado ampulosa— nuestra tragedia.
«La cuestión de la acumulación», había escrito Adrian. Apuestas dinero a un caballo que gana e inviertes tus ganancias en el caballo siguiente de la siguiente carrera, y así sucesivamente. Tus ganancias se acumulan. ¿También tus pérdidas? No en el hipódromo; allí, sólo pierdes tu apuesta original. Pero ¿en la vida? Aquí quizá rigen normas distintas. Apuestas por una relación y fracasa; inicias una nueva y también fracasa: y quizá lo que pierdes no sean dos simples adiciones menos, sino el múltiplo de lo que has apostado. Es la impresión que da, de todos modos. La vida no es sólo una suma y resta. Es también la acumulación, la multiplicación de pérdidas, de fracasos.
El fragmento de Adrian también se refiere a la cuestión de la responsabilidad: si existe una cadena o si extraemos el concepto de un modo más restrictivo. Yo estoy a favor de esta última hipótesis. Lo siento, no, no podemos culpar a nuestros padres muertos, o a tener hermanos y hermanas o a no tenerlos, o a los genes, o a la sociedad, o a lo que sea; no en circunstancias normales. Empecemos a partir de la idea de que la propia es la única responsabilidad, a no ser que exista una poderosa evidencia de lo contrario. Adrian era mucho más inteligente que yo: utilizaba la lógica donde yo utilizo el sentido común, pero creo que los dos llegamos más o menos a la misma conclusión.
No es que yo comprenda todo lo que escribió. Miro fijamente esas ecuaciones de su diario sin que me esclarezcan mucho. Pero es que nunca he sido muy bueno para las matemáticas.
No envidio a Adrian su muerte, pero sí la claridad de su vida. No sólo porque vio, pensó, sintió y actuó más claramente que el resto de nosotros; sino también por cuándo murió. No me refiero a nada de esa patraña de la Primera Guerra Mundial: «Muerto en la flor de la juventud» —una frase trillada también por el director de nuestro colegio en la época del suicidio de Robson—, y «No envejecerán como nosotros, que nos haremos viejos». A la mayoría de nosotros no nos ha importado envejecer. Es siempre mejor que la otra alternativa, a mi entender. No, me refiero a lo siguiente: cuando tienes veinte años, aunque estés confuso e inseguro respecto a tus ambiciones y propósitos, tienes un sentido intenso de lo que es la vida y de lo que eres en la vida, y de lo que podría depararte. Más tarde… más tarde aumenta la incertidumbre, hay más solapamientos, más rebobinados, más recuerdos falsos. En aquel tiempo recordabas la integridad de tu corta existencia. Más tarde, la memoria se convierte en un ovillo de hebras y remiendos. Es un poco como la caja negra que llevan los aviones para registrar lo sucedido en un accidente aéreo. Si no hay ningún percance, la cinta se borra sola. Por tanto, si te estrellas, es obvio el porqué; si no hay accidente, el registro del vuelo es mucho menos claro.
O, por decirlo de otro modo: alguien dijo una vez que sus momentos predilectos de la historia eran cuando las cosas se estaban derrumbando, porque eso significaba que algo nuevo estaba naciendo. ¿Esto tiene validez si lo aplicamos a nuestra vida individual? ¿Morir cuando algo nuevo está naciendo, aunque lo nuevo sea nuestro propio yo? Porque la madurez decepciona, del mismo modo que tarde o temprano decepcionan todos los cambios políticos e históricos. Lo mismo que la vida. A veces pienso que el sentido de la vida es menoscabarnos para que nos reconciliemos con su pérdida final, demostrando, por mucho tiempo que tarde, que la vida no es tan buena como la pintan.
Imaginen que alguien, a altas horas de la noche, un poco borracho, escribe una carta a una antigua novia. Pone la dirección en el sobre, pega un sello, busca el abrigo, va andando hasta el buzón, echa dentro la carta, vuelve a casa y se acuesta. Lo más probable es que omita hacer esto último, ¿verdad? Dejaría la carta para echarla al día siguiente. Y entonces es muy posible que se lo piense dos veces. Así que hay mucho que decir en favor del correo electrónico, de su espontaneidad, su inmediatez, su sinceridad, hasta de sus pifias. Mi pensamiento —si no es una palabra demasiado grandiosa en este caso— discurría así: ¿por qué confiar en la palabra de Margaret? Ni siquiera estaba allí, y sólo puede tener prejuicios. Así que envié un e-mail a Verónica. Puse en el asunto: «Pregunta» y le pregunté: «¿Crees que yo estaba enamorado de ti en aquel entonces?». Lo firmé con mis iniciales y pulsé enviar antes de que pudiera cambiar de opinión.
Lo que menos me esperaba era una respuesta al día siguiente. Esta vez ella no había borrado mi asunto. Su respuesta era: «Si necesitas hacerte la pregunta, entonces la respuesta es no. V».
Quizá indique algo de mi estado de ánimo el que esta respuesta me pareciera normal; es más, alentadora.
Quizá indique algo distinto que mi reacción fuese telefonear a Margaret y contarle lo de este intercambio epistolar. Tras un silencio, mi ex dijo en voz baja: «Tony, ahora estás solo».
Se puede expresar de otra manera, por supuesto; siempre se puede. Así, por ejemplo, está la cuestión del desprecio y tu reacción a él. El hermano Jack me lanza un guiño altanero y cuarenta años después yo me sirvo del mucho o poco encanto que tengo —no, no exageremos: me sirvo de una determinada cortesía falsa— para sacarle información. Y luego, instantáneamente, le traiciono. Mi desprecio en respuesta al tuyo. Aun en el caso de que, como reconozco ahora, lo que en realidad él sentía por mí en aquel tiempo quizá fuese únicamente un divertido desinterés. Éste es el último pretendiente de mi hermana; bueno, hubo otro antes de él y seguro que pronto habrá otro. No hace falta examinar muy de cerca a este espécimen pasajero. Pero yo —yo— lo consideré un desprecio entonces, lo recordaba como tal y le pagué con la misma moneda.
Y tal vez con Verónica intentaba algo más: no devolverle el desprecio, sino superarlo. Es fácil ver el atractivo de esto. Porque releer aquella carta mía, advertir su aspereza y su agresividad, me produjo un impacto profundo e íntimo. Si ella no había sentido antes menosprecio por mí, tuvo que sentirlo después de que Adrian le mostrase mi carta. Y tuvo también que cargar con este rencor a lo largo de los años, y utilizarlo para justificar la retención y hasta la destrucción del diario de Adrian.
Estaba diciendo, confidencialmente, que la principal característica del remordimiento es que no tiene remedio: que ha pasado el tiempo de las disculpas o enmiendas. Pero ¿y si me equivoco? ¿Y si de alguna manera se puede hacer que el remordimiento fluya hacia atrás y se transmute en simple culpa y después se disculpe y finalmente se perdone? ¿Y si puedes demostrar que no eras el mal chico que ella pensó que eras, y está dispuesta a aceptar la prueba que aportas?
O quizá mi motivo provenía de una dirección totalmente opuesta y no se refería al pasado sino al futuro. Como la mayoría de la gente, tengo supersticiones vinculadas con la realización de un viaje. Por más que sepamos que volar es estadísticamente más seguro que ir andando hasta la vuelta de la esquina, antes de partir hago cosas como pagar facturas, poner al día la correspondencia, telefonear a alguien cercano.
—Susie, me voy mañana.
—Sí, ya lo sé, papá. Me lo dijiste.
—¿Sí?
—Sí.
—Bueno, llamo sólo para despedirme.
—Perdona, papá, los niños están armando ruido. ¿Qué decías?
—Oh, nada, diles que les quiero.
Lo haces por ti, desde luego. Quieres dejar ese último recuerdo, y que sea agradable. Quieres que piensen bien de ti, por si acaso resulta que tu avión es el único menos seguro que ir andando hasta la vuelta de la esquina.
Y si te comportas así antes de una tregua de cinco noches de invierno en Mallorca, ¿por qué no debería haber un proceso más amplio que se inicia hacia el final de la vida, cuando se avecina ese viaje definitivo: el paso mecanizado a través de las cortinas del crematorio? No penséis mal de mí, guardad un buen recuerdo. Decid a la gente que me teníais afecto, que me amabais, que no era un mal tipo. Aun en el caso, quizá, de que no fuese cierto.
Abrí un viejo álbum de fotos y miré la instantánea que ella me pidió que sacara en Trafalgar Square. «Una con tus amigos». Alex y Colin ponen caras bastante exageradas de esto-es-para-el-recuerdo-histórico, Adrian parece normalmente serio, mientras que Verónica —algo en lo que nunca me había fijado— se vuelve ligeramente hacia él. No mira a Adrian, pero tampoco mira a la cámara. En otras palabras, no me mira a mí. Tuve celos aquel día. Había querido presentarla a mis amigos, que a ella le gustaran y que a ellos les gustara ella, aunque, por descontado, no más de lo que yo les gustaba a ellos. Lo cual podría haber sido una expectativa juvenil y asimismo poco realista. De modo que me irrité cuando ella empezó a hacer preguntas a Adrian; y cuando más tarde, en el bar del hotel, Adrian había echado pestes del hermano Jack y sus compinches, me sentí mejor inmediatamente.
Pensé por un momento en rastrear la pista de Alex y Colin. Me imaginé consultando sus recuerdos y su corroboración. Pero fueron meros comparsas en esta historia; no esperaba que sus recuerdos fueran mejores que los míos. ¿Y si su ratificación no resultaba nada útil? Verás, Tony, supongo que no te hará daño decirte la verdad al cabo de todos estos años, pero Adrian fue siempre muy hiriente respecto a ti a tus espaldas. Oh, qué interesante. Sí, los dos lo notamos. Decía que no eras tan majo ni tan inteligente como te creías. Ya veo; ¿algo más? Sí, decía que lo de dar por sentado que te considerabas su amigo íntimo —más amigo, en todo caso, que nosotros dos— era absurdo e incomprensible. Bien, ¿eso es todo? Aún no: todo el mundo veía que aquella chica que no recuerdo cómo se llamaba te estaba dando esperanzas hasta que se presentase algo mejor. ¿No te diste cuenta de cómo coqueteaba con Adrian el día en que estuvimos todos juntos? A nosotros dos nos chocó bastante. Prácticamente ella le estaba metiendo la lengua en la oreja.
No, no me servirían para nada. Y la señora Ford había muerto. Y el hermano Jack estaba fuera de escena. El único testigo posible, el único ratificador, era Verónica.
He dicho que quería introducirme dentro de su piel, ¿no? Es una expresión extraña, que siempre me hace pensar en la manera en que Margaret asa un pollo. Afloja con suavidad la piel de la pechuga y los muslos y luego desliza debajo mantequilla y hierbas. Estragón, probablemente. Quizá también un poco de ajo, no estoy seguro. Yo nunca lo he intentado, ni entonces ni después; mis dedos son demasiado torpes, y me figuro que le desgarrarían la piel.
Margaret me habló de una receta francesa aún más fantasiosa para asar un pollo. Le metes rebanadas de trufas negras debajo del pellejo, ¿y saben cómo lo llaman? Pollo al medio luto. Supongo que la receta data de la época en que la gente sólo vestía de negro durante unos meses, de gris durante otros pocos y sólo lentamente volvían a ponerse los colores de la vida. Completo, medio, un cuarto de luto. No sé si eran éstos los términos, pero sí que las gradaciones de la ropa estaban totalmente establecidas. Hoy día, ¿cuánto tiempo guarda luto la gente? Medio día en la mayoría de los casos, el tiempo justo para el entierro o la incineración y las bebidas de después.
Perdón, estoy perdiendo el hilo. Quería meterme debajo de su piel, es lo que he dicho, ¿no? ¿He dicho lo que pensaba que entendía por esto, u otra cosa? I’ve Got You Under My Skin… es una canción de amor, ¿no?
No quiero en absoluto echarle la culpa a Margaret. Ni lo más mínimo. Pero, para decirlo simplemente, si yo estaba solo, ¿a quién tenía? Dudé varios días antes de enviar otro e-mail a Verónica. En él le preguntaba por sus padres. ¿Su padre vivía todavía? ¿El fin de su madre había sido digno? Añadía que, a pesar de que sólo les había visto una vez, guardaba un buen recuerdo de ellos. Bueno, esto era verdad al cincuenta por ciento. En realidad no entendía por qué le preguntaba estas cosas. Supongo que quería hacer algo normal, o al menos fingir que era normal algo que no lo era. Cuando eres joven —cuando yo era joven— quieres que tus emociones sean como las que se contaban en los libros. Quieres que te trastoquen la vida, que creen y definan una realidad nueva. Más tarde, creo, quieres de ellas algo más tenue, más práctico: quieres que sostengan tu vida tal como es y ha llegado a ser. Quieres que te digan que las cosas están bien. ¿Y qué hay de malo en eso?
La respuesta de Verónica fue una sorpresa y un alivio. No calificaba de impertinentes mis preguntas. Era casi como si le complaciera que yo las hiciese. Hacía más de treinta y cinco años que había muerto su padre. Su alcoholismo había ido empeorando; el resultado había sido cáncer de esófago. Hice una pausa al saber esto y me sentí culpable de que mis primeras palabras a Verónica cuando nos encontramos en el puente Wobbly hubieran sido una frivolidad sobre los alcohólicos calvos.
Después de su muerte la madre había vendido la casa de Chislehurst y se había mudado a Londres. Daba clases de arte, empezó a fumar y admitió a inquilinos, aunque el marido la había dejado en una situación desahogada. Se había mantenido saludable hasta hacía aproximadamente un año, cuando empezó a fallarle la memoria. Sospecharon que había sufrido un pequeño ataque. Después comenzó a poner el té en la nevera y los huevos en la panera, ese tipo de cosas. Una vez estuvo a punto de prender fuego a la casa porque se dejó olvidado un cigarrillo encendido. Se mantuvo alegre todo el tiempo, hasta que de repente empezó la cuesta abajo. Los últimos meses habían sido una lucha, y no, su final no había sido dulce, pero había supuesto una bendición.
Releí el e-mail varias veces. Buscaba trampas, ambigüedades, insultos implícitos. No había ninguno, a no ser que su propia franqueza fuese en sí misma una trampa. Era una historia corriente, triste —demasiado conocida— y contada con sencillez.
Cuando empiezas a olvidar cosas —no me refiero al alzhéimer, sino sólo a la previsible consecuencia de envejecer—, hay varias formas de reaccionar. Puedes empeñarte en obligar a la memoria a que revele el nombre de aquel conocido, aquella flor, estación de tren, astronauta… O admites el fracaso y tomas medidas prácticas como consultar internet o libros de referencia. O puedes desistir —olvidar lo de recordar— y a veces descubres que el hecho extraviado aflora una hora o un día después, a menudo durante una de esas largas noches de vigilia que impone la edad. Bueno, todos los que olvidamos cosas aprendemos esto.
Pero también aprendemos otra cosa: que al cerebro no le gusta que lo encasillen. Justo cuando crees que todo es cuestión de disminución, de restas y divisiones, tu cerebro, tu memoria pueden sorprenderte. Como si te estuviera diciendo: no pienses que puedes confiar en un proceso clemente de declive gradual; la vida es mucho más complicada. Y así el cerebro te ofrecerá retazos de vez en cuando, y hasta deshace esos conocidos atascos de la memoria. Para mi consternación, es lo que descubrí que me estaba sucediendo ahora. Empecé a recordar, sin ningún orden particular o un sentido de trascendencia, detalles largo tiempo sepultados de aquel lejano fin de semana con la familia Ford. Mi habitación del desván tenía vistas a unos tejados y, más allá, a un bosque; oía un reloj de pared que en el piso de abajo daba la hora con un retraso de cinco minutos exactos. La señora Ford tiró el huevo frito roto en el cubo de la basura con una expresión preocupada, por él, no por mí. Su marido intentó que yo bebiera un brandy después de la cena, y cuando dije que no, me preguntó si yo era un hombre o un ratón. El hermano Jack se dirigía a la señora Ford como «la madre», como cuando dijo: «¿Cuándo cree la madre que estará el pienso para las tropas famélicas?». Y la segunda noche Verónica hizo algo más que acompañarme arriba. Dijo: «Voy a acompañar a Tony a su habitación», y me cogió de la mano en presencia de toda la familia. El hermano Jack dijo: «¿Y qué piensa la madre de esto?». Pero la madre se limitó a sonreír. Mi despedida de la familia aquella noche fue apresurada porque noté que se avecinaba una erección. Subimos despacio a mi dormitorio y allí Verónica me recostó contra la puerta, me besó en la boca y me dijo al oído: «Duerme el sueño de los malos». Y ahora recuerdo que aproximadamente cuarenta segundos después me hice una paja en el pequeño lavabo y enjuagué el esperma, que cayó por las cañerías de la casa.
Tuve el capricho de ver en Google la reseña sobre Chislehurst. Y descubrí que nunca había habido una iglesia de St. Michael en la ciudad. O sea que la visita guiada que el padre nos hizo al volante debió de ser inventada, alguna broma suya o una forma de tomarme el pelo. Dudo mucho también de que existiera un Café Royal. Luego miré Google Earth, bajando y ampliando el mapa de la localidad. Pero al parecer ya no existía la casa que estaba buscando.
La otra noche me concedí otra bebida, encendí el ordenador y cliqué en la única Verónica de mi libreta de direcciones. Le propuse que volviéramos a vernos. Me disculpé por lo que pudiera haber hecho la vez anterior para que el encuentro resultara incómodo. Le prometí que no quería hablarle del testamento de su madre. Lo cual también era cierto, aunque hasta que escribí esta frase no caí en la cuenta de que apenas había pensado en el diario de Adrian durante varios días.
«¿Se trata de cerrar el círculo?», me respondió ella.
«No lo sé —contesté—. Pero no es nada malo, ¿no?».
No respondió a esta pregunta, pero entonces no me percaté o me dio igual.
No sé por qué, pero una parte de mí pensó que me propondría un nuevo encuentro en el puente. O allí o en algún sitio acogedor y halagadoramente personal: un pub olvidado, un comedor tranquilo, incluso el bar del hotel Charing Cross. Ella optó por la brasserie en la tercera planta de John Lewis, en Oxford Street.
En realidad, el lugar tenía un lado conveniente: yo necesitaba unos metros de cuerda para una persiana, un producto para quitar el sarro de una tetera y un paquete de esos parches que se planchan por dentro de los pantalones cuando se desgasta la rodilla. Hoy día es difícil encontrar estos artículos en las tiendas: donde yo vivo, hace mucho que la mayoría de esos pequeños y útiles negocios se han convertido en cafés o inmobiliarias.
En el tren al centro había una chica sentada enfrente de mí, con auriculares en los oídos y los ojos cerrados, impermeable al mundo exterior, que movía la cabeza al compás de una música que sólo ella oía. Y de pronto me vino a la memoria un recuerdo completo: de Verónica bailando. Sí, no bailaba —lo he dicho anteriormente—, pero hubo una noche en mi cuarto en que se puso traviesa y empezó a sacar todos mis discos pop.
—Pon uno para que te vea bailar —dijo.
Sacudí la cabeza.
—Hacen falta dos para bailar.
—Vale, tú me enseñas y yo te sigo.
Así que inserté en el eje del tocadiscos automático varios discos de 45 revoluciones, me acerqué a ella, agité los hombros para sacudir el esqueleto, entorné los ojos, como para respetar su intimidad, y me puse en acción. Un comportamiento básico, típico de la época, de alarde masculino, resueltamente individualista al mismo tiempo que, en realidad, se basaba en una imitación estricta de las normas imperantes: los meneos de cabeza y los brincos de los pies, los giros de los hombros y los avances de la pelvis, con el elemento extra de los brazos levantados en un trance y ocasionales gruñidos. Al cabo de un rato, abrí los ojos, esperando verla todavía sentada en el suelo y riéndose de mí. Pero ahí estaba dando saltos por el cuarto de una manera que me indujo a sospechar que había ido a clases de ballet, con todo el pelo tapándole la cara y las pantorrillas tensas en pleno pavoneo. La observé un momento, sin saber si me estaba parodiando o si de verdad lo estaba pasando en grande al ritmo de los Moody Blues. Lo cierto es que no me importó; yo estaba disfrutando y pensaba que había logrado una pequeña victoria. La cosa siguió así durante un rato; después me acerqué a ella mientras From a Jack to a King, de Ned Miller cedía el paso a Bob Lind cantando Elusive Butterfly. Pero ella no se dio cuenta y, al volverse, chocó conmigo y casi perdió el equilibrio. La agarré y la estreché.
—Ya ves que no es tan difícil.
—Oh, nunca he pensado que fuera difícil —contestó ella—. Bueno. Sí. Gracias —dijo formalmente, y luego fue a sentarse—. Tú sigue, si quieres. Yo estoy cansada.
Pero había bailado.
Hice las compras en las secciones de mercería, de cocina y de cortinas y luego fui a la brasserie. Llegué con diez minutos de adelanto, pero por supuesto Verónica ya estaba allí, cabizbaja, leyendo, segura de que la vería. Cuando deposité mis bolsas, alzó la vista y esbozó una media sonrisa. Pensé: al fin y al cabo no pareces tan salvaje y velluda.
—Sigo calvo —dije.
Ella mantuvo un cuarto de su sonrisa.
—¿Qué estás leyendo?
Volvió hacia mí la tapa del libro en rústica. Era algo de Stefan Zweig.
—Veo que finalmente has llegado al final del alfabeto. Después de él no queda nadie más.
¿Por qué de pronto me puse nervioso? Hablaba otra vez como un veinteañero. Además, yo no había leído nada de Stefan Zweig.
—Yo comeré pasta —dijo ella.
Bueno, al menos eso no fue un desaire.
Ella siguió leyendo mientras yo examinaba el menú. La mesa daba a un entramado de escaleras mecánicas. Gente que subía, gente que bajaba; todo el mundo compraba algo.
—En el tren me he acordado de cuando bailaste. En mi habitación. En Bristol.
Esperaba que ella me contradijera o que se ofendiese por algún motivo indescifrable. Pero sólo dijo:
—No sé por qué te has acordado de eso.
Y gracias a este momento de ratificación empecé a sentir que recuperaba el aplomo. Esta vez ella llevaba una ropa más elegante; tenía el pelo arreglado y parecía menos gris. De alguna manera se las arregló para tener un aspecto —a mi juicio— a la vez veinteañero y sesentón.
—Y bien —dije—, ¿cómo te han ido los últimos cuarenta años?
Ella me miró.
—Tú primero.
Le conté la historia de mi vida. La versión que me cuento a mí mismo, la crónica que se sostiene. Ella me preguntó por «aquellos dos amigos tuyos que una vez me presentaste», sin, por lo visto, poder llamarlos por su nombre. Le dije que había perdido el contacto con Colin y Alex. Después le hablé de Margaret, de Susie y de mi condición de abuelo, mientras en mi cabeza resonaba el susurro de Margaret diciendo: «¿Cómo es la Bizcocho?». Le hablé de mi vida laboral, de mi jubilación, de que me mantenía activo y de las vacaciones que tomaba en invierno; este año, para variar, estaba pensando en ir a San Petersburgo con nieve… Procuré parecer conforme con mi vida, pero no satisfecho. Estaba en la mitad de la descripción de mis nietos cuando ella levantó la vista, se bebió el café de un sorbo, dejó algún dinero en la mesa y se levantó. Yo empezaba a recoger mis cosas cuando ella dijo:
—No, tú quédate y acaba.
Yo estaba decidido a no hacer nada que pudiera ofenderla, y volví a sentarme.
—Bueno, la próxima vez te toca a ti —dije.
Me refería a su vida.
—¿Me toca qué? —preguntó ella, pero se marchó sin darme tiempo a contestarle.
Sí, yo sabía lo que ella había hecho. Se las había ingeniado para pasar una hora conmigo sin revelar ni un solo dato de sí misma, y no digamos algún secreto. Dónde vivía y cómo, si vivía con alguien o si tenía hijos. En el dedo de la alianza llevaba un anillo rojo de cristal, tan enigmático como todo lo suyo.
Pero no me importó; de hecho, reaccioné como si hubiera tenido mi primera cita con alguien y hubiese conseguido no hacer nada catastrófico. Pero no fue así en absoluto, por supuesto. Después de una primera cita no te sientas en un tren y ves que te inunda la cabeza la verdad olvidada de tu vida sexual compartida de cuarenta años antes. Lo mucho que nos habíamos atraído; lo liviana que ella parecía encima de mis rodillas; lo excitante que siempre era todo; que si bien no practicábamos «sexo integral», había, de todas formas, todos los elementos del mismo: la lujuria, la ternura, la sinceridad, la confianza. Y que en parte a mí me había dado igual «no ir hasta el final», me daban igual las secuencias de pajas apocalípticas después de haberla acompañado a su casa, me daba lo mismo acostarme en mi cama individual sin más compañía que mis recuerdos y una erección que renacía velozmente. Por descontado, esta aceptación de tener menos de lo que otros tenían también se debía al miedo: miedo al embarazo, miedo a hacer o decir algo incorrecto, miedo a una intimidad abrumadora que yo no podía manejar.
La semana siguiente fue muy tranquila. Cambié la cuerda de la persiana, quité el sarro a la tetera, remendé el descosido en un par de vaqueros viejos. Susie no llamó. Margaret, como ya sabía, guardaría silencio hasta —y a no ser— que yo me pusiera en contacto con ella. Y además, ¿qué esperaba? ¿Una disculpa, que me arrodillara ante ella? No, ella no era punitiva; siempre había aceptado una sonrisita compungida por mi parte reconociendo que ella era más inteligente. Pero esta vez quizá no fuera el caso. De hecho, quizá no viera a Margaret durante una temporada. En parte, a distancia, calladamente, me sentía mal respecto a ella. Al principio no lograba entenderlo: era ella la que me había dicho que ahora yo estaba solo. Pero entonces me asaltó un recuerdo de largo tiempo atrás, de los primeros años de nuestro matrimonio. Un compañero de trabajo dio una fiesta y me invitó; Margaret no quiso venir. Flirteé con una chica y ella me correspondió. Bueno, un poco más que corresponder —aunque todavía bastante por debajo incluso del infrasexo—, pero en cuanto estuve sobrio puse punto final. Me quedó, no obstante, un sentimiento de emoción y culpa en proporciones iguales. Y comprendí que ahora sentía de nuevo algo similar. Me costó algún tiempo aclarar esto. Al final me dije: vale, o sea que te sientes culpable con respecto a tu ex mujer, de la que te divorciaste hace veinte años, y emocionado con una antigua amiga a la que no has visto en cuarenta años. ¿Quién decía que no quedaban sorpresas en la vida?
No quería presionar a Verónica. Pensé en esperar a que la próxima vez me contactara ella. Miraba mi buzón de entrada con excesiva frecuencia. Naturalmente, no esperaba una gran efusión, pero sí, quizá, un educado mensaje de que había sido agradable verme como es debido al cabo de tantos años.
Bueno, quizá no lo había sido. Quizá ella se había ido de viaje. Quizá su servidor estaba desconectado.
¿Quién dijo lo de la esperanza eterna del corazón humano? ¿Saben lo de esas historias que surgen de vez en cuando sobre lo que los periódicos llaman «el amor tardío»? ¿Que suelen ser sobre un vejete y una viejales en una residencia de la tercera edad? ¿En que los dos son viudos y sonríen a través de sus dentaduras postizas mientras enlazan sus artríticas manos? Muchas veces hablan todavía el lenguaje presuntamente inapropiado del joven amor. «Nada más verle supe que me estaba destinado/a»: ese tipo de frases. Una parte de mí siempre se conmueve y quiere alegrarse; pero otra desconfía y se queda perpleja. ¿Por qué pasar otra vez por todo eso? ¿No conocen el refrán: el gato escaldado huye del agua? Pero ahora me encuentro sublevado contra mi propio… ¿qué? ¿Convencionalismo, falta de imaginación, previsión de desengaño? Además, pensé, aún conservo los dientes.
Aquella noche fuimos en grupo a ver el Severn Bore en Minsterworth. Verónica había estado a mi lado. Mi cerebro debe de haberlo borrado del recuerdo, pero ahora lo sé con certeza. Ella estuvo allí conmigo. Nos sentamos sobre una manta húmeda en una orilla húmeda cogidos de la mano; ella había llevado un termo de chocolate caliente. Días de inocencia. La luz de la luna captó el rompiente de la ola que se aproximaba. Los demás armaron un jolgorio cuando llegó y se marcharon gritando detrás de ella, corriendo en la noche con linternas dispersas que se entrecruzaban. Solos, ella y yo hablamos de que a veces sucedían cosas imposibles, cosas que no creerías si no las hubieras presenciado tú mismo. Nuestro estado de ánimo, más que extático, era pensativo, incluso sombrío.
Por lo menos es como lo recuerdo ahora. Aunque si compareciese ante un tribunal, dudo de que saliera muy airoso del interrogatorio. «Y sin embargo ¿afirma que ha reprimido ese recuerdo durante cuarenta años?». «Sí». «¿Y que sólo ha resurgido recientemente?». «Sí». «¿Puede explicar por qué ha resurgido?». «No, la verdad». «Entonces permítame decirle, señor Webster, que este supuesto incidente es un puro producto de su imaginación, elaborado para justificar cierto cariño romántico que parece haber alimentado hacia mi clienta, una presunción que el tribunal debería saber que mi clienta considera totalmente repugnante». «Sí, quizá. Pero…». «Pero ¿qué, señor Webster?». «Pero no amamos a muchas personas en esta vida. ¿A una, dos, tres? Y a veces no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Salvo que no necesariamente es demasiado tarde. ¿Ha leído la historia de amor tardío de unos ancianos en una residencia de Barnstaple?». «Oh, por favor, señor Webster, ahórrenos sus elucubraciones sentimentales. Esto es un tribunal, que se ocupa de hechos. ¿Cuáles son los hechos concretos en este caso?».
Sólo pude responder que creo —teorizo— que algo —otra cosa— le sucede a la memoria en el curso de los años. Durante años sobrevives con los mismos circuitos, los mismos hechos y las mismas emociones. Aprieto un botón en el que pone Adrian o Verónica, la cinta gira, se desenrolla el carrete habitual. Los sucesos reconfirman las emociones —rencor, una sensación de injusticia, alivio— y viceversa. No parece haber manera de acceder a algo distinto; el caso está cerrado. Que es el motivo de que busques corroboración, aunque resulte contradictorio. Pero ¿y si cambian, incluso en una fase tardía, tus emociones relacionadas con esos sucesos y personas de hace tantos años? Aquella fea carta que envié me produjo remordimientos. Las noticias de Verónica sobre la muerte de sus padres —sí, también la de su padre— me habían conmovido más de lo que hubiera creído posible. Sentí una nueva simpatía por ellos… y por ella. Luego, no mucho después, empecé a recordar cosas olvidadas. No sé si hay una explicación científica de esto: algo relacionado con nuevos estados afectivos que reabren caminos neuronales obstruidos. Lo único que puedo decir es que sucedió y que me dejó asombrado.
Así que de todos modos —y con independencia del abogado en mi mente— mandé un e-mail a Verónica y le propuse un nuevo encuentro. Me disculpé por haber acaparado casi toda la conversación. Quería saber más de su vida y su familia. Yo tenía que ir a Londres en algún momento de las semanas siguientes. ¿Le apetecía a la misma hora en el mismo sitio?
¿Cómo aguantaba la gente en los viejos tiempos, cuando las cartas tardaban tanto en llegar? Supongo que tres semanas esperando al cartero era entonces el equivalente a tres días esperando un e-mail. ¿Se hacen muy largos tres días? Lo suficiente para una sensación total de recompensa. Verónica ni siquiera había borrado mi asunto —«¿Hola otra vez?»—, que ahora se me antojó bastante encantador. Pero no parecía ofendida, porque me daba una cita una semana después, a las cinco de la tarde, en una estación desconocida del metro en el norte de Londres.
Me pareció emocionante. ¿A quién no? Cierto que no decía: «Trae ropa para la noche y el pasaporte», pero llega un momento en la vida en que las variaciones son lamentablemente escasas. Mi primer instinto fue llamar otra vez a Margaret; luego me lo pensé mejor. De todas formas, a Margaret no le gustan las sorpresas. Le gustaba —le gusta— planear las cosas. Antes de que naciera Susie controlaba su ciclo de fertilidad y proponía los momentos más propicios para hacer el amor. Lo cual me situaba en un estado de intensa previsión o —a la inversa, de hecho habitualmente— surtía el efecto opuesto. Margaret nunca te daría una cita misteriosa en una lejana línea de metro. Más bien te citaría debajo del reloj de la estación de Paddington para un propósito concreto. Aunque entiéndanme, yo no quería vivir la vida de otro modo en aquella época.
Pasé una semana intentando liberar nuevos recuerdos de Verónica, pero no surgió nada. Quizá el esfuerzo con que me devanaba los sesos era excesivo. Así que opté por rememorar los que tenía, las imágenes largo tiempo familiares y las recientes. Las miré a la luz, dándoles vueltas entre los dedos, para ver si ahora adquirían un significado diferente. Empecé a reexaminar mi yo más joven, en la medida en que es posible hacerlo. Por supuesto, había sido grosero e ingenuo: todos lo somos, pero sabía que no debía exagerar estas características, porque sólo es una forma de alabarte por lo que has llegado a ser. Intenté ser objetivo. La versión de mi relación con Verónica, la que había acarreado a lo largo de los años, era la que necesitaba entonces. El joven corazón traicionado, el cuerpo joven con el que se juega, la joven criatura social con la que se es condescendiente. ¿Qué había respondido Old Joe Hunt cuando afirmé a sabiendas que la historia eran las mentiras de los vencedores? «Bien, siempre que recuerdes que es también los autoengaños de los derrotados». ¿Lo recordamos suficientemente cuando se trata de nuestra vida privada?
Los que niegan el tiempo dicen: cuarenta no son nada, a los cincuenta estás en plenitud, los sesenta son los nuevos cuarenta y así sucesivamente. Sólo sé esto: que hay un tiempo objetivo, pero también uno subjetivo como el que llevas en la cara interior de la muñeca, al lado de donde está el pulso. Y este tiempo personal, que es el auténtico, se mide en relación con la memoria. Así que cuando sucedió aquella cosa rara —cuando me asaltaron de repente aquellos recuerdos nuevos— fue como si, en aquel momento, hubieran colocado el tiempo al revés. Como si en aquel momento el río discurriera hacia arriba.
Naturalmente, como llegaría tempranísimo me apeé del tren una parada antes y me senté en un banco a leer un periódico gratuito. O por lo menos a mirarlo. Después tomé un tren hasta la estación siguiente, donde una escalera mecánica me condujo a un vestíbulo con ventanillas de venta en una zona de Londres desconocida para mí. Al cruzar la barrera vi una forma particular y un porte vertical. Inmediatamente, ella se volvió y se alejó. La seguí más allá de una parada de autobús hasta una calleja donde ella abrió con llave la puerta de un coche. Subí al asiento del pasajero y la miré. Ella ya estaba arrancando el motor.
—Es curioso. Yo también tengo un Polo.
Ella no contestó. No debería haberme extrañado. Por lo que sabía y recordaba de ella, por anticuado que fuese mi recuerdo, hablar en un coche nunca sería una costumbre de Verónica. Tampoco la mía, aunque me abstuve de explicarlo.
Era todavía una tarde calurosa. Abrí mi ventanilla. Ella se volvió a mirarla y frunció el ceño. La cerré. Oh, bueno, me dije.
—El otro día estuve pensando en cuando vimos el Severn Bore.
Ella no respondió.
—¿Te acuerdas? —Ella negó con la cabeza—. ¿De verdad que no? Éramos un grupo, allá, en Minsterworth. Había una luna…
—Estoy conduciendo —dijo.
—Vale.
Así lo quería ella. Al fin y al cabo, era su expedición. Miré por la ventanilla. Tiendas de barrio, restaurantes baratos, un local de apuestas, gente haciendo cola delante de un cajero, mujeres a las que asomaban tiras de piel entre las junturas de sus vestidos, un cenagal de basura, un demente gritando, una madre obesa con tres niños obesos, caras de todas las etnias: una calle principal multiuso, el Londres normal.
Unos minutos después llegamos a una zona más elegante: casas individuales, jardines delanteros, una colina. Verónica dobló una esquina y aparcó. Pensé: De acuerdo, es tu juego. Esperaré las reglas, sean las que sean. Pero en parte también pensaba: Qué cojones, no voy a dejar de ser yo mismo sólo porque otra vez estás del mismo humor que en el puente Wobbly.
—¿Cómo está hermano Jack? —pregunté alegremente.
Era difícil responder a esta pregunta con «Estoy conduciendo».
—Jack es Jack —contestó, sin mirarme.
Bueno, eso es filosóficamente evidente, como solíamos decir en los tiempos de Adrian.
—¿Te acuerdas…?
—Estoy esperando —me interrumpió ella.
Muy bien, pensé. Primero me encuentras, luego conduces, ahora esperas. ¿Qué viene después? ¿Hacer compras, cocinar, comer y beber, besuqueos, pajas y follar? Lo dudo muchísimo. Pero mientras estábamos sentados en el coche, un hombre calvo y una mujer ligeramente velluda, advertí algo en lo que debería haberme fijado de inmediato. De los dos, Verónica era con mucho la que más nerviosa estaba.
Y mientras que yo estaba nervioso por su causa, se veía claramente que ella no estaba nerviosa por la mía. Yo era como un irritante menor, necesario. Pero ¿por qué yo era necesario?
Esperé sentado. Casi pensé que ojalá no hubiera dejado en el tren el periódico gratuito. Me pregunté por qué no habría cogido el coche yo también. Seguramente porque no sabía si habría restricciones de aparcamiento en la zona. Me apetecía un vaso de agua. También quería hacer pis. Bajé la ventanilla. Esta vez Verónica no se opuso.
—Mira.
Miré. Un grupito de gente venía por la acera hacia mi lado del coche. Conté cinco personas. Delante iba un hombre que, a pesar del calor, llevaba varias capas de tweed espeso, incluido un chaleco y una especie de gorra de cazador. Tenía la chaqueta y la gorra cubiertas de insignias de metal, unas treinta o cuarenta a primera vista, algunas relucientes al sol; una leontina le colgaba entre los bolsillos del chaleco. Su expresión era jovial: parecía alguien con una oscura función en un circo o una feria. Tras él venían dos hombres: el primero lucía un bigote negro y caminaba con un bamboleo; el segundo era bajo y deforme, con un hombro mucho más alto que el otro: hizo una pausa para escupir brevemente dentro de un jardín delantero. Y tras ellos venía un tipo alto y tontorrón con gafas, que llevaba de la mano a una mujer regordeta y de rasgos indios.
—Pub —dijo el hombre de bigote cuando llegaron a mi altura.
—No, no pub —contestó el hombre de las insignias.
—Pub —insistió el primero.
—Tienda —dijo la mujer.
Todos hablaban en voz muy alta, como niños que acabaran de salir de la escuela.
—Tienda —repitió el hombre escorado, lanzando un tenue escupitajo a un seto.
Yo miraba con toda mi atención, porque era lo que me habían ordenado que hiciera. Calculo que todos estarían entre los treinta y los cincuenta años, pero a la vez poseían una especie de cualidad fija, sin edad. También mostraban una timidez obvia, acentuada por el hecho de que la pareja rezagada caminaba de la mano. No parecía una muestra de amor, sino más bien de defensa contra el mundo. Pasaron muy cerca del coche, sin mirarlo. Unos metros más atrás venía un hombre con un pantalón corto y una camisa desabrochada; no sabría decir si era el pastor del grupo o si no tenía nada que ver con él.
Hubo un largo silencio. Estaba claro que yo lo tendría que hacer todo.
—¿Y?
Ella no respondió. Quizá fuese una pregunta demasiado general.
—¿Qué les pasa?
—¿Qué te pasa a ti?
No parecía una respuesta pertinente, a pesar de su tono tan áspero. Así que seguí insistiendo.
—¿El joven iba con ellos?
Silencio.
—¿Son los del hospital de día o algo así?
Choqué con la cabeza contra el respaldo de mi asiento cuando Verónica soltó de pronto el embrague. Dio la vuelta a todo gas a un par de manzanas, lanzando el coche contra los badenes como si fuera un caballo de salto. Sus cambios de marchas, o la ausencia de ellos, eran terribles. La cosa duró unos cuatro minutos y después viró hacia una plaza de aparcamiento y se subió al bordillo con la rueda delantera izquierda antes de bajar con un rebote.
Empecé a pensar: Margaret siempre ha sido una buena conductora. No sólo segura, sino que trataba un coche como se debe. En la época en que yo recibía clases de conducir, mi profesor me había explicado que cuando cambias de marcha, el manejo del embrague y la palanca de cambios debería ser tan suave e imperceptible que la cabeza del pasajero no se moviese un centímetro sobre su columna vertebral. Me impresionó mucho esto, y a menudo me fijaba cuando conducían otros. Si viviese con Verónica, visitaría al quiropráctico casi todas las semanas.
—No lo entiendes, ¿verdad? Nunca lo entendiste y nunca lo entenderás.
—No es que me estés ayudando mucho.
Entonces los vi —fueran quienes fuesen— viniendo hacia mí. Esto había sido el objetivo de la maniobra: adelantarnos a ellos. Estábamos al lado de una tienda y una lavandería, y había un pub en la otra acera de la calle. El hombre con las insignias —«reclamo», era la palabra que había estado buscando, el tipo alegre que a la entrada de una caseta de feria te anima a que entres para ver a la mujer barbuda o al panda de dos cabezas— seguía encabezando la comitiva. Los otros cuatro rodeaban ahora al joven de pantalón corto, por lo que era de suponer que iba con ellos. Era algún tipo de asistente social. Le oí decir:
—No, Ken, hoy no hay pub. La noche de pub es el viernes.
—Viernes —repitió el hombre de bigote.
Advertí que Verónica se había soltado el cinturón de seguridad y estaba abriendo la puerta. Cuando me disponía a hacer lo mismo, ella dijo:
—Quédate.
Le habría hablado así a un perro.
El debate sobre el pub contra la tienda proseguía cuando uno del grupo vio a Verónica. El hombre vestido con tweed se quitó la gorra y se la apretó contra el corazón, y después hizo una reverencia con el cuello. El hombre escorado empezó a dar brincos sin desplazarse de su sitio. El larguirucho soltó la mano de la mujer. El asistente social sonrió y tendió la mano a Verónica. En un momento se vio rodeada por un corro amistoso. La india sostenía ahora la mano de Verónica y el hombre que quería ir al pub apoyó la cabeza en su hombro. A ella no pareció molestarle en absoluto esta confianza. La vi sonreír por primera vez aquella tarde. Traté de oír lo que hablaban pero había muchas voces superpuestas. Luego vi que Verónica se volvía y le oí decir:
—Pronto.
—Pronto —repitieron dos o tres del grupo.
El tipo escorado dio unos brincos más sin moverse de su sitio, el larguirucho esbozó una gran sonrisa de tontaina y gritó: «¡Adiós, Mary!». Empezaron a seguirla hacia el coche, pero al verme en el asiento del pasajero se detuvieron en seco. Cuatro de ellos comenzaron a agitar la mano frenéticamente en señal de despedida, mientras que el hombre de tweed se acercó audazmente a mi lado del vehículo. Sujetaba todavía la gorra contra el corazón. Introdujo la otra mano tendida por la ventanilla y se la estreché.
—Vamos a la tienda —me dijo, formalmente.
—¿Qué van a comprar? —pregunté, con igual solemnidad.
Mi pregunta le dejó desconcertado, y lo pensó un momento.
—Cosas que necesitamos —dijo finalmente. Asintió para sí mismo y añadió, servicial—. Lo necesario.
A continuación hizo de nuevo su pequeña reverencia formal, se dio media vuelta y se puso en la cabeza la gorra llena de insignias.
—Parece muy simpático —comenté.
Pero Verónica estaba metiendo la marcha con una mano y saludando con la otra. Me fijé en que sudaba. Sí, hacía calor, pero aun así.
—A todos les ha alegrado mucho verte.
Vi que no iba a responder a nada de lo que yo dijese. Vi además que estaba furiosa; conmigo, desde luego, pero también consigo misma. No puedo decir que yo tuviese conciencia de haber hecho algo malo. Estaba a punto de abrir la boca cuando vi que ella enfilaba hacia un badén sin reducir la velocidad, y se me pasó por la cabeza que con el impacto podría morderme la punta de la lengua. Así que esperé hasta que hubimos salvado el badén y dije:
—Me pregunto cuántas insignias tiene ese tío.
Silencio. Badén.
—¿Viven todos en la misma casa?
Silencio. Badén.
—O sea que la noche de pub es el viernes.
Silencio. Badén.
—Sí. Fuimos juntos a Minsterworth. Hubo luna aquella noche.
Silencio. Badén. Ahora giramos hacia la calle principal, sin nada más que asfalto liso entre nosotros y la estación, que yo recuerde.
—Esta parte de la ciudad es muy interesante.
Pensé que irritándola podría desarmarle el juego, fuera el que fuese. Tratarla como a una compañía de seguros quedaba muy lejos en el pasado.
—Sí, tienes razón, debería irme pronto.
—Aun así, fue agradable ponerme al día contigo en la comida del otro día.
—¿Me recomendarías algún título en especial de Stefan Zweig?
—Hoy día hay cantidad de gordos por la calle. De obesos. Es uno de los cambios respecto a cuando éramos jóvenes, ¿no? No recuerdo a nadie obeso en Bristol.
—¿Por qué el tipo bobalicón te ha llamado Mary?
Por lo menos tenía el cinturón puesto. Esta vez la técnica de aparcamiento de Verónica consistió en subir las dos ruedas encima del bordillo a una velocidad de unos treinta kilómetros por hora y, pisar bruscamente el freno.
—Fuera —dijo, mirando hacia delante.
Asentí, me solté el cinturón y me apeé despacio del coche. Mantuve la puerta abierta más tiempo del necesario, sólo para fastidiarla por última vez, y dije:
—Vas a destrozar las ruedas si sigues circulando así.
La puerta se despegó de un tirón de mi mano cuando ella arrancó.
En el tren de vuelta no pensé en nada, la verdad, sólo sentí. Y ni siquiera pensé en lo que sentía. Sólo aquella noche empecé a reflexionar sobre lo que había ocurrido.
La razón principal de que me sintiera idiota y humillado era por —¿cómo lo había llamado unos pocos días antes?— «la eterna esperanza del corazón humano». Y antes de esto, «el atractivo de superar el desprecio de alguien». Creo que normalmente no sufro de vanidad, pero a todas luces estaba más afligido de lo que creía. Lo que había empezado como una determinación de conseguir un bien que me habían legado se había transformado en algo mucho más amplio, algo que afectaba a mi vida entera, al tiempo y a la memoria. Y al deseo. Pensé —pensé realmente, en algún nivel de mi ser— que podría retornar al principio y cambiar las cosas. Que podría hacer que la sangre fluyera hacia atrás. Incurrí en la vanidad de creer —aunque no lo expresé con más fuerza— que podría gustarle a Verónica de nuevo, y que era importante lograrlo. Cuando me había enviado el mensaje sobre «cerrar el círculo», no capté en absoluto el tono de burla sardónica y lo tomé por una invitación, casi un señuelo.
Su actitud conmigo, ahora que lo pensaba, había sido coherente: no sólo en los meses recientes, sino durante todos aquellos años. Me había considerado deficiente, había preferido a Adrian y siempre juzgó acertados estos juicios. Ahora yo comprendía que era algo evidente en todos los sentidos, filosófico y otros. Pero, sin entender mis propios motivos, había querido demostrarle, incluso en esta etapa tardía, que se había equivocado conmigo. O más bien que su concepto inicial de mí —cuando estábamos estudiando el corazón y el cuerpo del otro, cuando ella dio el visto bueno a algunos de mis libros y discos, cuando yo le gustaba lo suficiente para llevarme a su casa— había sido correcto. Creí que podría vencer el desprecio y convertir el remordimiento en culpa para después olvidarlo. De algún modo me había tentado la idea de que pudiéramos eliminar la mayor parte de nuestras vidas separadas, cortar y empalmar la cinta magnética en la que está grabada nuestra existencia, volver a aquella bifurcación en el camino y recorrer la carretera menos transitada o totalmente intransitada. Lo único que había hecho, en cambio, era dejar atrás el sentido común. Viejo imbécil, me dije. Y no hay mayor idiota que un idiota viejo: es lo que solía murmurar mi madre, difunta hace mucho tiempo, cuando leía en los periódicos artículos sobre hombres mayores que se enamoraban de mujeres más jóvenes, y echaban por la borda su matrimonio por una sonrisa tonta, un pelo de bote y un par de tetas tiesas. Aunque ella no lo decía así. Y yo tampoco podía alegar como excusa el tópico de que sólo estaba cometiendo la misma banalidad que otros hombres de mi edad. No, yo era un viejo idiota más raro, que injertaba patéticas esperanzas de afecto en el recipiente menos apropiado del mundo.
La semana siguiente fue una de las más solitarias de mi vida. Parecía que sólo quedaba esperar. Estaba solo con dos voces que me hablaban claramente en mi cabeza: la de Margaret diciendo «Tony, ahora estás solo», y la de Verónica diciendo «Simplemente no lo entiendes… Nunca lo entendiste y nunca lo entenderás». Y saber que Margaret no se jactaría si la llamaba —sabiendo que aceptaría contenta otro de nuestros pequeños almuerzos, y que seguiríamos exactamente igual que antes— agravaba aún más mi soledad. ¿Quién dijo que cuanto más tiempo vivimos menos comprendemos?
Con todo, como tiendo a repetir, tengo cierto instinto de supervivencia, de conservación. Y creer que tienes ese instinto es casi tan bueno como tenerlo realmente, porque significa que actúas de la misma manera. Así que al cabo de un tiempo me recuperé. Sabía que tenía que volver a ser como había sido antes de que se apoderase de mí aquella fantasía idiota y senil. Tenía que ocuparme de mis asuntos, los que fueran, aparte de limpiar el apartamento y dirigir la biblioteca del hospital local. Oh, sí, podría volver a concentrarme en recobrar mi herencia.
«Querido Jack —escribí—. No sé si me ayudarías otro poco con Verónica. Me temo que la encuentro igual de desconcertante que en los viejos tiempos. Bueno, ¿alguna vez aprendemos? De todas formas, el flujo de hielo no se ha derretido en lo del diario de mi antiguo amigo, que tu madre me dejó en su testamento. ¿Algún consejo más a este respecto? Además, otro ligero enigma. La semana pasada tuve una alegre comida con V en la ciudad. Después me citó en la línea Northern una tarde. Parece ser que quería mostrarme a un grupo de beneficiarios de la asistencia social y se enfadó después de haberlo hecho. ¿Puedes arrojar alguna luz sobre este punto? Espero que todo te vaya bien. Saludos, Tony W».
Confié en que la cordialidad no le sonara tan falsa como a mí. Después escribí a Gunnell para pedirle que actuara en mi nombre en el asunto del testamento de la señora Ford. Le dije —confidencialmente— que mis tratos recientes con la hija de la legadora sugerían indicios de cierta inestabilidad, y ahora consideraba mejor que un jurista profesional escribiese a la señora Marriott y le pidiera una resolución rápida del problema.
Me permití una nostálgica despedida privada. Pensé en Verónica bailando con todo el pelo tapándole la cara. Pensé en ella anunciando a su familia: «Voy a acompañar a Tony a su habitación», y susurrándome que yo iba a dormir el sueño de los malos, y mi masturbación inmediata en el pequeño lavabo, antes incluso de que ella hubiera tenido tiempo de bajar. Pensé en la reluciente cara interior de mi muñeca, en la manga de mi camisa remangada hasta el codo.
Gunnell me contestó que haría lo que le había pedido. El hermano Jack no contestó nunca.
Me había fijado —bueno, me fijaría— en que las restricciones de aparcamiento sólo se aplicaban entre las diez y las doce de la mañana. Seguramente para que los que iban a diario a trabajar allí desistieran de internarse en la ciudad, dejaran los coches estacionados todo el día y siguieran viaje en metro. De modo que decidí llevar mi coche a esa hora: un Volkswagen Polo cuyas cubiertas durarían mucho más que las de Verónica. Al cabo de alrededor de una hora de purgatorio en la autopista North Circular, encontré el sitio y aparqué donde habíamos aparcado antes, enfrente de la suave pendiente de una calle residencial, con el sol del atardecer iluminando el polvo sobre un seto de ligustro. Pandillas de escolares volvían a sus casas, los chicos con la camisa fuera de los pantalones y las chicas con faldas provocativamente cortas; muchos con móviles, algunos comiendo, unos pocos fumando. Cuando yo iba al colegio nos habían dicho que siempre que lleváramos el uniforme teníamos que comportarnos de tal modo que causara una buena impresión del centro. Así que nada de comer o beber en la calle; y que le darían una zurra al que pillaran fumando. Tampoco se permitía confraternizar con el sexo opuesto: el colegio de chicas vinculado con el nuestro y situado en las cercanías dejaba salir a las alumnas quince minutos antes de liberar a los chicos, y a ellas les daba tiempo de ponerse bien a salvo de sus homólogos varoniles, predatorios y priápicos. Sentado en mi coche rememoré todo esto y constaté las diferencias, pero sin llegar a conclusiones. Ni aplaudía ni desaprobaba. Era indiferente; dejé en suspenso mi derecho a pensamientos y juicios. Lo único que me interesaba era saber por qué me habían llevado a aquella calle un par de semanas antes. Por tanto, aguardé sentado y con la ventanilla bajada.
Al cabo de unas dos horas me di por vencido. Volví al día siguiente y al siguiente, pero en vano. Después conduje hasta la calle donde estaban la tienda y el pub, y aparqué delante. Aguardé, entré en la tienda y compré un par de cosas, esperé un poco más, regresé a casa. No consideraba en absoluto que estuviera perdiendo el tiempo: más bien era al contrario, que ahora debía dedicar mi tiempo a aquello. Y en todo caso la tienda resultó bastante útil. Era uno de esos comercios que abarcan toda la gama, desde delicatesen hasta ferretería. A lo largo de esos días compré verduras y detergente en polvo para lavaplatos, carne en rodajas y papel higiénico; utilicé el cajero y me abastecí de bebidas. Después de los primeros días empezaron a llamarme «jefe».
Hubo un momento en que pensé en contactar con los servicios sociales del municipio para preguntarles si había una residencia donde se alojaba un hombre todo cubierto de insignias; pero dudé de que esto me llevara a alguna parte. No sabría qué responder a la primera pregunta: ¿por qué quería saberlo? No sabía por qué quería saberlo. Pero, como digo, no tenía una sensación de apremio. Era como no forzar al cerebro a que evocase un recuerdo. Si no lo presionaba sobre —¿qué?— el tiempo, entonces a lo mejor afloraba algo, incluso una solución.
Y en su momento recordé palabras que había entreoído. «No, Ken, hoy no hay pub. La noche de pub es el viernes». Así que el viernes siguiente fui en coche y me senté con un periódico en el William IV. Era uno de esos pubs aburguesados por la presión económica. Había un menú de carne variada a la parrilla, una tele que emitía el canal de noticias de la BBC y pizarras por todas partes: una anunciaba la noche de concurso semanal, otra el club del libro mensual, una tercera retransmisiones televisadas de deportes, y en una cuarta habían escrito un pensamiento epigramático del día, sin duda copiado de alguna antología de agudezas y citas memorables. Tomé lentamente medias pintas mientras rellenaba el crucigrama, pero no vino nadie.
El segundo viernes pensé: también podría cenar aquí, y pedí merluza asada al carbón con patatas fritas cortadas a mano y un vaso grande de Sauvignon blanco chileno. No estaba nada mal. Luego, el tercer viernes, justo cuando estaba clavando el tenedor en los penne con gorgonzola y salsa de nueces, entraron el hombre escorado y el tipo de bigote. Tomaron asiento con familiaridad en una mesa, y el camarero, a todas luces acostumbrado a sus pedidos, les sirvió sendas medias pintas de bitter que ellos procedieron a consumir a sorbos, meditabundos. No miraron alrededor, y mucho menos buscaban un contacto visual; y, a su vez, nadie se fijó en ellos. Al cabo de unos veinte minutos entró una mujer negra y maternal, fue al mostrador, pagó y se llevó amablemente a los dos hombres. Yo me limité a observar y esperar. Sí, el tiempo estaba de mi lado. De vez en cuando, las canciones dicen la verdad.
Me hice cliente asiduo del pub y también de la tienda. No me afilié al club del libro ni participé en la noche de concurso, pero regularmente me sentaba a una mesita junto a la ventana y estudiaba el menú. ¿Qué estaba esperando? Probablemente entablar conversación en algún momento con el joven asistente social al que había visto acompañar al quinteto la primera tarde; o hasta, quizá, con el hombre de las insignias, que parecía el más afable y accesible. Yo era paciente sin ninguna sensación de serlo; ya no contaba las horas; y entonces, a primera hora de un atardecer, vi acercarse a los cinco, conducidos por la misma mujer. En cierto modo, ni siquiera me sorprendió. Los dos habituales entraron en el pub; los otros tres, con la cuidadora, en la tienda.
Me levanté y dejé mi bolígrafo y el periódico encima de la mesa como señal de que iba a volver. En la entrada de la tienda cogí una cesta amarilla de plástico y empecé a dar vueltas despacio. Al final de un pasillo estaban los tres agrupados delante de un surtido de detergentes líquidos, debatiendo gravemente sobre cuál comprar. El espacio era estrecho y al acercarme dije «Perdonen» en voz alta. El larguirucho de gafas se apretujó de inmediato y volvió la cara contra las estanterías de artículos de cocina, y los tres guardaron silencio. Según pasaba, el hombre de las insignias me miró a la cara. «Buenas tardes», dije, con una sonrisa. Él siguió mirándome y después hizo una reverencia con el cuello. Me contenté con eso y volví al pub.
Unos minutos más tarde los tres de la tienda se reunieron con los dos bebedores. La mujer fue al mostrador y pidió bebidas. Me chocó el hecho de que en la calle hubieran estado bulliciosos y pueriles y que en la tienda y en el pub, por el contrario, se mostraran tímidos y hablaran en cuchicheos. Sirvieron refrescos a los recién llegados. Me pareció oír la palabra «cumpleaños», pero tal vez me equivocara. Decidí que ya era hora de cenar. El trayecto hasta el mostrador me obligaba a pasar cerca de ellos. No tenía un plan concreto. Los tres que habían estado en la tienda continuaban de pie y se volvieron ligeramente a medida que yo me aproximaba. Dirigí un segundo y jovial «¡Buenas tardes!» al hombre de las insignias, que respondió como la vez anterior. El larguirucho estaba ahora delante de mí y cuando me disponía a pasar de largo me detuve y le miré con atención. Tendría alrededor de cuarenta años, medía más de uno ochenta, era de piel pálida y llevaba gafas de gruesos lentes. Intuí que estaba ansioso de darme otra vez la espalda. Hizo, en cambio, algo inesperado. Se quitó las gafas y me miró directamente a la cara. Tenía los ojos marrones y afables.
Casi sin pensarlo le dije en voz baja: «Soy amigo de Mary».
Vi que primero esbozaba una sonrisa y después sucumbió al pánico. Se dio media vuelta, lanzó un quejido sofocado, arrastró los pies para acercarse a la mujer india y la cogió de la mano. Yo seguí hasta el mostrador, asenté media nalga en un taburete y me puse a examinar el menú. Un momento después, noté a mi lado a la asistente negra.
—Lo siento —dije—. Espero no haber hecho nada indebido.
—No estoy segura —respondió ella—. No es bueno sobresaltarle. Sobre todo ahora.
—Le vi otra vez, con Mary, cuando ella vino una tarde. Soy amigo de ella.
La mujer me miró, como intentando calibrar mis motivos y mi veracidad.
—Entonces comprenderá, ¿no? —dijo, con voz suave.
—Sí, comprendo.
Y lo cierto era que comprendí. No me hizo falta hablar con el hombre de las insignias ni con el otro asistente. Ahora sabía.
Lo vi en su cara. No muchas veces es verdad esto, ¿eh? Al menos, no en mi caso. Escuchamos lo que dice la gente, leemos lo que escribe: es nuestra prueba, nuestra corroboración. Pero si la cara contradice las palabras de quien habla, interrogamos su rostro. Una mirada rápida a los ojos, un rubor creciente, el tic incontrolable de un músculo facial… y entonces sabemos. Reconocemos la hipocresía o la afirmación falsa y la verdad se yergue evidente ante nosotros.
Pero aquello fue diferente, más sencillo. No hubo contradicción: simplemente lo vi en su cara. En los ojos, en su color y expresión, y en las mejillas, en su palidez y su estructura subcutánea. La corroboración procedió de su estatura, y del modo en que sus huesos y músculos organizaban su altura. Era el hijo de Adrian. No necesité una partida de nacimiento o una prueba de ADN: lo vi y lo sentí. Y, por supuesto, las fechas encajaban: él sería ahora más o menos de su edad.
Mi primera reacción, lo admito, fue solipsista. No pude evitar recordar lo que había escrito en la parte de mi carta dirigida a Verónica: «Sólo es cuestión de quedarte embarazada antes de que él descubra que eres un plomo». En aquel entonces no lo decía en serio: sólo estaba tanteando, buscando una manera de hacer daño. De hecho, durante todo el tiempo en que salí con Verónica, descubrí muchas cosas de ella —atrayentes, misteriosas, rechazables—, pero nunca que fuese un plomo. Y tampoco en mis relaciones recientes con ella, aunque los adjetivos pudieran estar desfasados —exasperante, terca, altanera, pero aun así, en un sentido, atrayente—, hubo ningún momento en que me pareciera pesada. De modo que era algo tan falso como hiriente.
Pero esto era sólo la mitad. Cuando intentaba herirles había escrito: «En parte confío en que tengáis un hijo, porque creo mucho en la venganza del tiempo. Pero la venganza debe recaer sobre quien la merece, es decir, sobre vosotros dos». Y más adelante: «De modo que no os lo deseo. Sería injusto infligir a un feto inocente la perspectiva de descubrir que fue el fruto de vuestras entrañas, si me disculpáis la expresión poética». Remordimiento, etimológicamente, es la acción de morder de nuevo: es la sensación que te produce. Imaginen la fuerza del mordisco cuando releí mis palabras. Parecían como una maldición antigua de la que incluso hubiese olvidado que la había proferido. No creo, por supuesto —ni creía— en maldiciones. Es decir, en que haya palabras que ocasionan sucesos. Pero la misma acción de nombrar algo que posteriormente sucede —de desear un mal específico, y que ese mal acontezca— produce todavía un escalofrío de otro mundo. El hecho de que el joven ego que maldijo y el viejo que ahora presenciaba el resultado de la maldición albergaran sentimientos completamente distintos, era monstruosamente intrascendente. Si justo antes de que todo esto comenzara, me hubieran dicho que Adrian, en lugar de suicidarse, contrariamente a los hechos se hubiera casado con Verónica y hubiesen tenido un hijo, y después quizá otros, y después nietos, yo habría respondido: Muy bien, que cada uno viva su vida; seguisteis vuestro camino y yo seguí el mío, sin rencores. Y ahora estos tópicos ociosos topaban con la verdad inamovible de lo que había ocurrido. La venganza del tiempo contra un feto inocente. Pensé en aquel pobre hombre incapacitado que se apartó de mí en la tienda y apretó la cara contra unos rollos de papel de cocina y paquetes gigantes de papel higiénico de doble capa para eludir mi presencia. Bueno, su instinto había acertado: yo era el hombre al que había que volver la espalda. Si la vida recompensaba el mérito, entonces yo merecía el rechazo.
Tan sólo unos días antes yo había acariciado una tenue fantasía sobre Verónica, admitiendo al mismo tiempo que no sabía nada de su vida durante los más de cuarenta años transcurridos desde la última vez que la había visto. Ahora tenía algunas respuestas sobre las preguntas que no le había hecho. Se había quedado embarazada de Adrian y —¿quién sabe?— quizá el trauma de su suicidio había afectado al hijo en el útero. Había dado a luz a un niño al que en algún momento habían diagnosticado… ¿qué? Que no era apto para desenvolverse en sociedad de un modo independiente, que necesitaba un apoyo constante, emocional y económico. Me pregunté cuándo lo habrían diagnosticado. ¿Fue después de nacer o había habido un intervalo de unos años, durante los cuales Verónica pudo consolarse con lo que se había salvado del naufragio? Pero después, ¿durante cuánto tiempo había sacrificado su vida por él, quizá aceptando una mierda de trabajo a tiempo parcial mientras el niño estaba en una escuela para discapacitados? Y luego, es de suponer, había crecido y se había vuelto más difícil de manejar, y al final la lucha terrible se tornó insoportable y ella accedió a que lo cuidara la asistencia social. Imaginen lo que debió de sentir, imaginen la pérdida, el sentimiento de fracaso, la culpa. Y yo me estaba quejando de que mi hija se olvidara algunas veces de mandarme un e-mail. También recordé mis ingratos pensamientos desde mi primer reencuentro con Verónica en el puente Wobbly. Me pareció que tenía un aspecto desaliñado y astroso; la encontré difícil, hostil, sin encanto. De hecho, tuve suerte de que me concediera su tiempo. ¿Y yo había esperado que me diese el diario de Adrian? En su lugar, probablemente yo también lo habría quemado, como ahora creo que ella hizo.
No había nadie a quien yo le pudiera contar todo esto; no lo hubo durante un largo tiempo. Como dijo Margaret, yo estaba solo, y así tenía que ser. No sólo porque debía reconsiderar una franja de mi pasado, sin otra compañía que el remordimiento. Y antes de repensar la vida y el carácter de Verónica, tendría que repasar mi pasado y ocuparme de Adrian. Mi amigo filósofo, que contemplaba la vida y decidió que cualquier individuo responsable y racional debería tener el derecho de rechazar el don que nunca había pedido, y cuyo noble gesto, a medida que transcurrían los decenios, ponía de manifiesto las concesiones y la pequeñez de que se compone la mayoría de las vidas. «La mayoría»: la mía.
Así que esta imagen de Adrian —la viva y muerta reprensión contra mí y el resto de mi existencia— fue derrocada ahora. «Sobresaliente en las notas, sobresaliente en suicidio», habíamos convenido Alex y yo. ¿Qué imagen de Adrian me quedaba ahora? La de alguien que había dejado embarazada a su novia, que había sido incapaz de afrontar las consecuencias y que había «adoptado la salida fácil», como solía decirse. No es nada fácil esta afirmación definitiva de la individualidad contra la gran generalidad que la oprime. Pero ahora tenía que calibrar de nuevo a Adrian, borrar al joven reprensor que citaba a Camus, para quien el suicidio era la única auténtica cuestión filosófica, y transformarle en… ¿qué? En nada más que una versión de Robson, que no era «precisamente materia de Eros y Tánatos», como expresó Alex cuando aquel miembro hasta entonces anodino de la rama de ciencias había abandonado este mundo con un «Lo siento, mamá» de despedida. En aquel entonces los cuatro habíamos especulado sobre cómo sería la chica de Robson: desde una virgen mojigata hasta una puta infestada de gonorrea. Ninguno de nosotros había pensado en el niño o el futuro. Ahora, por primera vez, me pregunté qué habría sido de la chica de Robson y del hijo de ambos. La madre tendría más o menos mi edad y era muy probable que aún viviera, mientras que el niño rondaría los cincuenta. ¿Seguiría creyendo que su «papá» había muerto en un accidente? Quizá lo habían dado en adopción y había crecido pensando que era un hijo indeseado. Pero en la actualidad los niños adoptados tienen derecho a rastrear la pista de sus madres biológicas. Me imaginé que era así y la enojosa, conmovedora reunión a que habría conducido. Descubrí que me gustaría, incluso a estas alturas, pedir disculpas a la chica de Robson por el modo displicente en que habíamos hablado de ella, sin percatarnos de su dolor y su vergüenza. Una parte de mí quería ponerse en contacto con ella y pedirle perdón por nuestras faltas de hacía tanto tiempo, aun cuando entonces no hubiera tenido el menor conocimiento de ellas.
Pero pensar en Robson y en su chica era sólo otra forma de eludir la nueva verdad sobre Adrian. ¿Robson tenía quince, dieciséis años? Todavía vivía en casa de sus padres, que sin duda no eran precisamente liberales. Y si la chica hubiera sido menor de dieciséis, también habría habido un delito de violación. Así que en verdad no era un caso comparable. Adrian había crecido, se había marchado de casa y era mucho más inteligente que el pobre Robson. Además, por aquella época, si dejabas a una chica embarazada y ella no quería abortar, te casabas con ella: tales eran las normas. Pero Adrian ni siquiera pudo afrontar esta solución convencional. «¿Crees que ha sido porque era demasiado inteligente?», me había preguntado mi madre, irritantemente. No, no tenía nada que ver con la inteligencia; y mucho menos con la valentía moral. No había rechazado grandiosamente un don existencial; le asustó el cochecito de niño en el pasillo.
¿Qué sabía yo de la vida, yo que la había vivido con tanto cuidado? ¿Yo que no había ganado ni perdido, sino que me había conformado con dejarme vivir? ¿Que tenía las ambiciones habituales y que me resigné con demasiada rapidez a que no se realizaran? ¿Que evitaba que me hicieran daño y lo llamaba capacidad de supervivencia? ¿Que pagaba las facturas, mantenía, en lo posible, buenas relaciones con todos y para quien el éxtasis y la desesperación pronto se convirtieron sólo en palabras leídas alguna vez en las novelas? ¿Una persona cuyos autorreproches nunca en verdad le lastimaron? Bueno, debía reflexionar sobre todo esto mientras sobrellevaba un tipo especial de remordimiento: el daño infligido a la larga a alguien que siempre creyó que sabía evitar que le hiriesen, e infligido justamente por esta misma razón.
«¡Fuera!», me había ordenado Verónica tras subirse al bordillo a treinta kilómetros por hora. Ahora presté a la palabra una resonancia mayor: fuera de mi vida, en primer lugar nunca he querido volver a tenerte cerca. No debería haber accedido a vernos, y mucho menos a comer juntos, y no digamos llevarte a ver a mi hijo. ¡Fuera, fuera!
Si hubiera tenido una dirección suya, le habría enviado una carta propiamente dicha. Puse en el asunto de mi e-mail «Disculpas» y luego lo cambié por «DISCULPAS», pero parecía muy chillón y lo dejé como al principio. Sólo podía permitirme ser sencillo.
Querida Verónica:
Comprendo que soy probablemente la última persona de la que quieres tener noticias, pero espero que leas este mensaje hasta el final. No espero que me contestes. Pero he dedicado algún tiempo a reconsiderar las cosas y me gustaría disculparme contigo. No espero que tengas una mejor opinión de mí, aunque difícilmente podrías tener otra peor. Aquella carta mía fue imperdonable. Lo único que puedo decir es que mis mezquinas palabras eran la expresión de un estado de ánimo. Me produjo una auténtica conmoción releerlas al cabo de todos estos años.
No espero que me entregues el diario de Adrian. Si lo has quemado, el asunto está zanjado. Si no, es obvio que te pertenece, ya que fue escrito por el padre de tu hijo. Para empezar, no alcanzo a entender por qué tu madre me lo dejó a mí, pero eso es otra historia.
Lamento haber sido tan ofensivo. Intentabas mostrarme algo y yo era demasiado grosero para entenderlo. Me gustaría desearos a ti y a tu hijo una vida apacible, en la medida en que las circunstancias lo permitan. Y si en algún momento puedo hacer algo por cualquiera de los dos, confío en que no dudarás en buscarme.
Tuyo,
TONY
No podía hacer más. No era tanto como hubiera querido, pero al menos cada palabra del mensaje era sentida. No tenía intenciones ocultas. No esperaba secretamente obtener algo con mi carta. No un diario, no una buena opinión de Verónica, ni siquiera que ella aceptase mis disculpas.
No sabría decir si me sentí mejor o peor después de enviársela. No sentí gran cosa. Exhausto, vacío. No tenía ganas de contar a Margaret lo que había ocurrido. Pensaba más a menudo en Susie, y en la suerte que tiene cualquier padre cuando nace un bebé con cuatro extremidades, un cerebro normal, y la estructura emocional que permite a la niña, a la chica, a la mujer llevar cualquier tipo de vida. Ojalá seas corriente, como el poeta deseó una vez al bebé recién nacido.
Mi vida siguió su curso. Recomendaba libros a los enfermos, a los convalecientes, a los moribundos. Por mi parte leía uno o dos. Abandoné el reciclaje. Escribí a Gunnell y le pedí que no hiciera nada sobre la cuestión del diario. Un atardecer, cedí al impulso de lanzarme a la North Circular, hice algunas compras y cené en el William IV. Me preguntaron si había estado de vacaciones. En la tienda dije que sí, en el pub dije que no. Las respuestas apenas revestían importancia. Pocas cosas la tenían. Pensé en las que me habían sucedido a lo largo de los años y en las pocas que yo había propiciado.
Al principio supuse que era un e-mail antiguo, reenviado por error. Pero habían dejado el título de mi asunto: «Disculpas». Debajo, mi mensaje no había sido eliminado. La respuesta de Verónica decía: «Sigues sin entender. Nunca entendiste y nunca entenderás. Así que es mejor que no lo intentes».
Conservé el mensaje en mi buzón de entrada y de vez en cuando lo releía. Si no hubiera optado por la incineración y dispersión de mis cenizas, podría haber empleado la frase como un epitafio en un pedazo de piedra o de mármol: «Tony Webster: nunca comprendió». Pero esto habría sido demasiado melodramático, autocompasivo incluso. ¿Qué tal «Ahora está solo»? Sería mejor, más verdadero. O quizá eligiese: «Todos los días son domingo».
Alguna que otra vez volvía en coche a la tienda y al pub. Por extraño que parezca, eran lugares donde siempre tenía una sensación de calma; además, una sensación de objetivo, quizá el último objetivo auténtico de mi vida. Al igual que antes, nunca pensaba que estuviese perdiendo el tiempo. Mi tiempo bien podía emplearlo en eso. Y los dos eran lugares acogedores: al menos, más que sus equivalentes donde había vivido. No tenía proyectos, así que ¿qué había cambiado? No había tenido un «proyecto» desde hacía años. Y el renacer de mis sentimientos por Verónica —si había sido eso— apenas podía considerarse un proyecto. Más bien era un impulso breve y morboso, un apéndice a una breve historia de humillación.
Un día le dije al camarero:
—¿Cree que, para variar, podría hacerme patatas finas?
—¿Qué quiere decir?
—Ya sabe, como en Francia…, esas finas.
—No, no las hacemos.
—Pero en el menú dice que sus patatas están cortadas a mano.
—Sí.
—Bueno, ¿no pueden cortarlas más finas?
La amabilidad normal del camarero se tomó una tregua. Me miró como si no supiese si yo era un quisquilloso o un idiota, o muy posiblemente las dos cosas.
—Patatas cortadas a mano significa patatas gruesas.
—Pero si cortan patatas, ¿no podrían cortarlas más finas?
—No las cortamos. Nos llegan así.
—¿No las cortan aquí?
—Se lo acabo de decir.
—Entonces ¿lo que llaman «patatas cortadas a mano» en realidad las cortan en otro sitio, y es muy probable que a máquina?
—¿Es usted del ayuntamiento o qué?
—En absoluto. Sólo estoy desconcertado. Nunca he caído en que «cortadas a mano» significaba «gruesas» en vez de «necesariamente cortadas a mano».
—Pues ahora ya lo sabe.
—Perdone. No lo entendía.
Me retiré a mi mesa y aguardé la cena.
Y entonces, justo entonces, entraron los cinco acompañados del joven guía al que había visto desde el coche de Verónica. El hombre de las insignias se detuvo al pasar por delante de mi mesa y me hizo su reverencia con el cuello; un par de insignias de su gorra de cazador entrechocaron con un suave tintineo. Los otros le siguieron. Cuando el hijo de Adrian me vio, giró el hombro como para mantenerme a distancia: a mí y a la mala suerte. Los cinco cruzaron hasta la pared del fondo pero no se sentaron. El asistente social fue al mostrador a encargar las bebidas.
Llegó mi merluza con las patatas cortadas a mano, estas últimas servidas en una cazuela de metal forrada con papel de periódico. Quizá yo estaba sonriendo para mis adentros cuando el joven llegó a mi mesa.
—¿Le importa que le diga algo?
—En absoluto.
Le ofrecí con un gesto la silla de enfrente. Al sentarse, advertí por encima de su hombro que los cinco me miraban desde donde estaban, con los vasos en la mano, sin beber.
—Me llamo Terry.
—Tony.
Nos estrechamos la mano con ese ademán patoso, hasta la altura del codo, que impone el estar sentado. Al principio guardó silencio.
—¿Una patata? —ofrecí.
—No, gracias.
—¿Sabe que aunque en el menú pone que están «cortadas a mano», sólo significa que son «gruesas», no que estén realmente cortadas a mano?
Me miró de un modo parecido a como me había mirado el camarero.
—Es respecto a Adrian.
—Adrian —repetí.
¿Por qué nunca me habría yo preguntado cómo se llamaba? ¿Y cómo podía tener otro nombre?
—Su presencia le trastorna.
—Lo siento —respondí—. Lo último que quiero es trastornarle. No quiero molestar más a nadie. Nunca. —Me miró como si sospechara ironía—. Está bien. No volverá a verme. Termino de comer y me voy, y ninguno de ustedes volverá a verme nunca.
Él asintió.
—¿Le importa que le pregunte quién es usted?
¿Quién soy?
—Claro que no. Me llamo Tony Webster. Hace muchos años fui amigo del padre de Adrian. Estuve en el colegio con él. También conocía a la madre de Adrian, Verónica. Muy bien. Luego perdimos el contacto. Pero en las últimas semanas nos hemos visto bastante. No, meses, debería decir.
—¿Semanas y meses?
—Sí —dije—. Aunque tampoco volveré a ver a Verónica. No quiere volver a verme.
Intenté que sonara más como un hecho que como algo patético. Él me miró.
—Comprenderá que no podemos hablar del historial de nuestros pacientes. Es un asunto confidencial.
—Por supuesto.
—Pero lo que usted acaba de decir no tiene ningún sentido.
Lo pensé.
—Oh, Verónica, sí, perdone. Recuerdo que él, Adrian, la llamó Mary. Supongo que ella se llama así cuando está con él. Es su segundo nombre. Pero yo la conocí, la conozco, como Verónica.
Por encima de su hombro veía a los cinco inquietos, sin beber todavía, observándonos. Me sentí avergonzado de que mi presencia les molestara.
—Si era amigo de su padre…
—Y de su madre.
—Entonces creo que no comprende.
Al menos él lo expresó de un modo distinto al de los demás.
—¿No?
—Mary no es su madre. Mary es su hermana. La madre de Adrian murió hace unos seis meses. Él lo encajó muy mal. Por eso ha tenido… problemas últimamente.
Automáticamente comí una patata. Después otra. No tenían suficiente sal. Es la desventaja de las patatas gruesas. Tiene demasiado patataje dentro. Las finas no sólo son más crujientes por fuera, sino que la sal también se reparte mejor.
Lo único que pude hacer fue tender mi mano a Terry y repetir mi promesa.
—Y espero que se mejore. Seguro que usted le cuida muy bien. Parece que los cinco se llevan bien.
Él se levantó.
—Bueno, hacemos lo que podemos, pero nos recortan el presupuesto casi todos los años.
—Buena suerte a todos —dije.
—Gracias.
Al pagar dejé doble propina de la normal. Por lo menos era una forma de ser útil.
Y más tarde, en casa, rumiando todo esto, al cabo de un rato lo entendí. Lo entendí. En primer lugar, por qué la señora Ford tenía el diario de Adrian. Por qué había escrito: «P. D. Quizá te parezca extraño, pero creo que los últimos meses de la vida de Adrian fueron felices». A qué se refería la segunda cuidadora cuando dijo: «Sobre todo ahora». Incluso lo que Verónica quería decir cuando dijo: «Dinero sangriento». Y por último, de lo que Adrian hablaba en la página que Verónica me había permitido leer. «En consecuencia, ¿cómo se expresaría una acumulación que contuviera las letras b, a1, a2, z, s, v?». Y después un par de fórmulas que expresaban acumulaciones posibles. Ahora era obvio. La primera a era Adrian; y la otra era yo, Anthony, como solía llamarme cuando me exhortaba a la seriedad. Y b significaba «bebé». Un bebé nacido de una madre —«la madre»— a una edad peligrosamente avanzada. Como consecuencia, un niño minusválido. Que ahora era un hombre profundamente afligido de cuarenta años. Y que llamaba Mary a su hermana. Miré la cadena de responsabilidades. Vi mi inicial allí. Recordé que en mi horrible carta le apremiaba a Adrian a consultar con la madre de Verónica. Rememoré las palabras que me asediarían para siempre. Al igual que la frase inacabada de Adrian. «Así, por ejemplo, si Tony…». Yo sabía que ahora no podía cambiar ni enmendar nada.
Llegas hacia el final de la vida; no, no de la vida misma, sino de algo distinto: el final de cualquier posibilidad de cambio en esa vida. Se te consiente una larga pausa, el tiempo suficiente para hacerte la pregunta: ¿qué más hice mal? Pensé en una panda de críos en Trafalgar Square. Pensé en una mujer joven bailando, por una vez en su vida. Pensé en lo que no podía saber ni comprender ahora, pensé en todo lo que nunca podía saberse ni comprenderse. Pensé en la definición de la historia de Adrian. Pensé en su hijo apretando la cara contra una estantería de papel higiénico para evitarme. Pensé en una mujer que freía huevos de una forma despreocupada y chapucera, sin inquietarse cuando uno de ellos se rompió en la sartén; después en esta misma mujer, más tarde, haciendo un gesto secreto y horizontal debajo de una glicinia iluminada por el sol. Y pensé en una ola de agua que se encrespa, pasa de largo velozmente y se desvanece río arriba, perseguida por una banda de estudiantes gritando con antorchas cuyos rayos se entrecruzaban en la oscuridad.
Hay acumulación. Hay responsabilidad. Y, más allá de ellas, hay desasosiego. Un gran desasosiego.