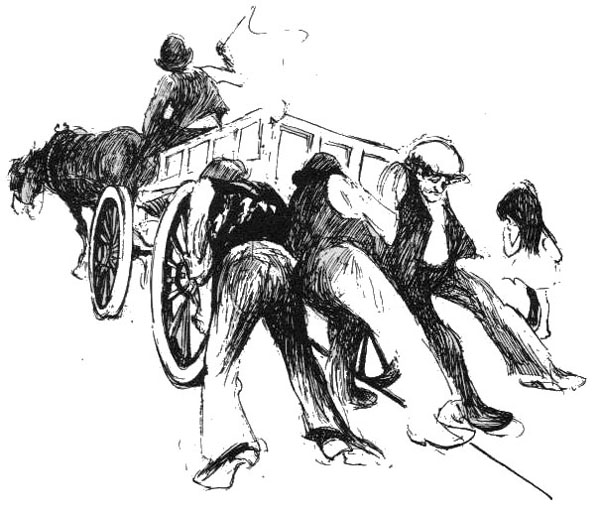
S I de algo no se podía dudar era que la llegada de Anna había provocado una gran conmoción en la casa, y a mí me había provocado una cantidad de problemas y causado enorme congoja. Desde el primer momento, yo la había visto como a alguien un tanto excepcional. Tal vez había sido, simplemente, la forma excepcional en que nos habíamos encontrado. Las primeras semanas me habían demostrado que, sin duda, no era un ángel, ni una tontuela, ni siquiera un duende. Nada de eso; era una criatura completa, con sus risitas, su cara sucia y su asombro expectante. Todos los días terminaba exhausta, tras haberse mostrado laboriosa como una abeja, curiosa como un gatito y juguetona como un cachorro.
Me imagino que hasta cierto punto, todos los niños tienen un toque de magia; parece que, como una especie de misteriosa lente viviente, tuvieran la capacidad de enfocar la luz en los lugares más oscuros y sombríos… y Anna era una niña que la tenía en un grado muy especial. Tal vez se deba a la inexperiencia misma de los niños, o simplemente que todavía no se les ha empañado el brillo, pero por poco que se les dé ocasión, son capaces de hacer mella en la más recia de las armaduras contra la vida. Si uno tiene suerte, pueden derribar todas las barreras protectoras que tanto cuidado y tantos años costó erigir. ¿Si tiene suerte, he dicho? Bueno, si a los veinte años uno puede avenirse a andar desnudo, entonces tiene suerte; si no, es el infierno. Yo he visto cómo los comentarios de Anna desconcertaban totalmente a algunas personas. No era que todas sus observaciones fueran tan agudas y penetrantes, sino simplemente que ella misma resultaba tan vulnerable. Eso hacía que la gente sintiera que se movía el suelo debajo de sus pies. Y era una treta que Anna había aprendido bien, la de hacer que la gente se sintiera desconcertada, por cualquier medio que fuera, limpio o sucio. Y Anna no desdeñaba las tretas, cuando estas servían a sus fines. Si uno desconcierta a la gente, tiene más probabilidades de que presten atención a sus observaciones, de que las tengan en cuenta. Creo que en general, y a la vista de todo eso, yo no me las arreglé mal del todo. Jamás me entregué sin lucha. Dejar que el alma, o cualquier nombre que a uno se le ocurra darle, salga de su jaula para volar a la luz del día es tal vez lo más difícil que puede hacer un ser humano.
En el tablero de anuncios que había en Broadway preguntaban en grandes letras rojas: «¿Quieres la salvación?». Yo me pregunto cuántas personas contestarían con un «sí» a esa pregunta. Si la pregunta hubiera sido: «¿Quieres seguridad?», millones de personas habrían respondido: «Sí, sí, sí, queremos seguridad», y con ello se habría levantado una barricada más. El alma está prisionera, protegida, sin que nada pueda entrar a dañarla, pero… es que tampoco ella puede salir. La «salvación» no tiene nada que ver con la «seguridad». Alcanzar la «salvación» es verse claramente a sí mismo, sin «trocitos de vidrio de colores», sin protección, sin ocultamientos, verse y nada más. Anna jamás dijo una palabra de salvarse, ni que yo sepa intentó salvar a nadie. No creo que hubiera entendido esa manera de plantear las cosas, ya que todo eso era mi interpretación. Pero Anna sabía sin lugar a dudas que de nada servía jugar sobre seguro, que si uno quería progresar tenía que «salir», simplemente. «Salir» era peligroso, muy peligroso, pero había que hacerlo; era la única manera.
No había pasado mucho tiempo desde que Anna estaba viviendo con nosotros cuando hice el intento de etiquetarla. Me imagino que lo hacía por mi propia satisfacción y tranquilidad, pero gracias a Dios, la chiquilla no se dejaba etiquetar. Pasadas las primeras semanas de deliciosa fascinación con Anna, me encontré enfrentado con dos problemas, uno de los cuales era bastante inmediato y fácil de comprender; el otro fue planteándose más lentamente y resultaba muy difícil de entender. Ninguno de tales problemas se resolvió con facilidad; en realidad, pasaron más de dos años hasta que tuve la sensación de haber conseguido las soluciones. La solución de ambos problemas se me apareció en el mismo instante.
Mi primer problema era definir en qué consistía exactamente mi relación con Anna. Me imagino que tenía la edad suficiente para ser su padre, y durante un tiempo traté de desempeñar ese papel, sin mucho éxito. Tal vez el papel de hermano mayor habría sido más adecuado, pero tampoco me iba muy bien. Me veía alternativamente como padre, hermano, tío, amigo. Pero cualquiera que fuese el nombre que me adjudicaba, parecía que siempre dejaba un vacío que era necesario llenar. Durante largo tiempo, no pasó nada.
El otro problema era: ¿Qué era Anna, exactamente? Una criatura, qué duda cabía, una criatura muy inteligente y muy dotada, pero ¿qué era? Todo el que entraba en contacto con Anna advertía en ella algo extraño, algo que la hacía diferente de los otros niños.
«Es tímida», decía Millie.
«Tiene ojo», aseguraba mamá.
«Es un genio increíble», afirmaba Danny.
«Una niñita muy precoz», era la definición del reverendo Castle.
Esa cualidad de extrañeza hacía que algunas personas se sintieran incómodas con Anna, pero su inocencia y su dulzura actuaban como un bálsamo que suavizaba sospechas y disipaba temores. Si Anna hubiera sido un genio de las matemáticas, todo habría estado bien; con catalogarla de bicho raro, asunto concluido. Si hubiera sido un prodigio musical, todos nos habríamos henchido de placer, pero no era nada de eso. Lo extraño de Anna residía en que eran muchas las veces que tenía razón en lo que decía, y mucho más a medida que fue pasando el tiempo. Una de nuestras vecinas estaba totalmente convencida de que Anna tenía visión del futuro, pero es que la señora W era así: vivía en un mundo de naipes de tarot, hojas de té y premoniciones. Sin embargo, era un hecho que Anna acertaba con tal frecuencia en sus predicciones que parecía una especie de profeta en miniatura, un pequeño oráculo del East End.
Ciertamente, Anna tenía un don, pero no se trataba de nada sobrenatural ni extraterreno. En un sentido muy profundo, era algo tan simple como misterioso. Anna sabía captar al instante la forma, la estructura, la manera como las partes y fragmentos se organizaban en un todo. Por inexplicable que pueda parecer, era un don que siempre funcionaba bien y arraigaba realmente en la esencia de las cosas. Simple y misterioso como una tela de araña, ordinario como la espiral de un caracol. Anna tenía la capacidad de ver formas donde otros no veían más que confusión: en eso consistía su don.
El día en que un carro tirado por un caballo se quedó con una rueda atascada en las vías del tranvía aparecieron media docena de individuos dispuestos a ayudar.
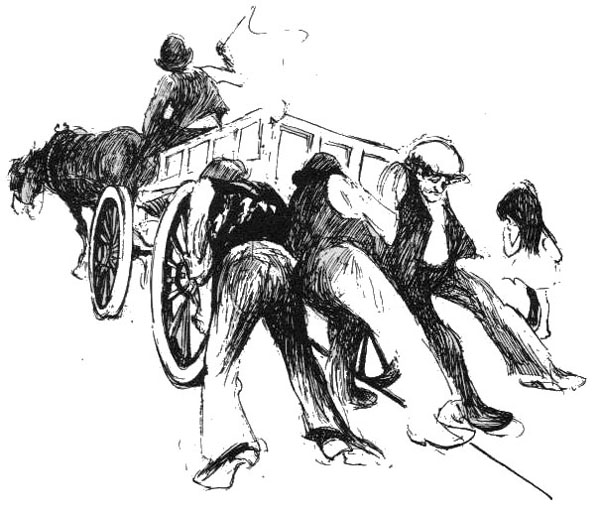
—Todos juntos, muchachos. Cuando yo diga «ya», empujáis todos juntos. ¿Listos? ¡Ya!
Empujamos todos como locos, pero no conseguimos nada.
—Otra vez, muchachos. ¡Ya!
De nuevo todos a empujar. Resultado, el mismo: nada.
Tras varios minutos de empujar y maldecir, Anna me dio un tirón en la manga de la chaqueta.
—Fynn, si ponéis algo sobre la vía, debajo de la rueda, y algo para que no pueda retroceder, y después empujáis, resultará más fácil, y el caballo podrá contribuir.
Con ayuda de un trozo de hierro plano y unas cuantas maderas, volvimos a empujar mientras el caballo tiraba. La rueda salió tan fácil y rápidamente como el corcho de una botella. Alguien me dio un golpe en la espalda.
—Qué buena idea la tuya, muchacho.
¿Cómo podía decirle que no había sido idea mía? ¿Cómo podía decirle que era idea de Anna? Me limité a aceptar el elogio.
Sí, verdaderamente, Anna tenía mucha suerte. Momentos como ese me producían un inmenso placer, y me enorgullecía de ella. Pero había también momentos angustiosos en que tenía la impresión de que Anna se pasaba de la raya, en que sus observaciones, sus declaraciones, sus pretensiones, me parecían tan atrevidas, tan fuera de lugar, que me sentía forzado a decir algo. Ella lo aceptaba sin comentario, y yo me sentía muy mal y tardaba muchísimo en reconciliarme conmigo mismo.
Anna, por ejemplo, aceptaba el concepto del átomo con tanta sencillez como un canario acepta el alimento para pájaros; aceptaba el tamaño del Universo y el hecho de sus billones de estrellas sin un simple parpadeo. Por cierto que el cálculo de Eddington sobre el número de electrones que hay en el Universo es muy elevado, pero de todos modos era asequible. No era muy difícil escribir un número mayor que ese, y Anna sabía perfectamente que los números tienen la capacidad de crecer y crecer y seguir creciendo. No tardó en quedarse sin palabras para expresar números muy, muy grandes, y eso se le hacía cada vez más importante. En la mayoría de los casos, la palabra «millón» era adecuada, en ocasiones servía «billón», pero si uno necesitaba una palabra para un número muy, muy grande, no tenía otra solución que inventarla. Y Anna inventó una, «quillón». Un «quillón» era una palabra muy elástica; uno podía estirarla hasta donde quisiera. Anna empezaba a necesitar una palabra así.
Un atardecer estábamos sentados sobre el muro que daba a la vía férrea, mirando cómo pasaban los trenes y saludando con la mano a cualquiera que nos devolviera el saludo. Anna estaba tomando limonada gaseosa y, de repente, empezó a reírse. Los minutos que siguieron no son fáciles de describir. Para que se haga una imagen, sugiero al lector que mientras se bebe una limonada gaseosa, intente reírse hasta que le dé hipo. Yo esperé a que se hubiera extinguido la risa, hasta que se le hubiera pasado el hipo, hasta que una sacudida de la cabeza hubiera vuelto a situar su pelo en el lugar correcto.
—Bien —le pregunté por fin—, ¿qué es lo que te divierte tanto, Tich?
—Bueno… es que acaba de ocurrírseme que podría contestar un quillón de preguntas.
—Yo también —declaré, impasible.
—¿Tú también puedes hacerlo? —se inclinó hacia mí, interesada.
—¡Claro! Sin ningún problema. Ahora, tal vez la mitad de las respuestas fueran erróneas.
Por más que traté de hacer buena puntería con esa observación, fue a dar muy lejos del blanco.
—¡Ah! —el tono de Anna era de decepción—. Mis respuestas son todas acertadas.
Este, pensé, es el momento exacto para poner las cosas en su lugar; no estaría mal aplicar un pequeño correctivo, al estilo tradicional.
—Imposible. Nadie puede contestar bien un quillón de preguntas.
—Yo sí. Yo puedo contestar bien un quillón de preguntas.
—Simplemente, no es posible. Nadie puede hacer semejante cosa.
—Te digo que yo sí.
Respiré profundamente y la obligué a que me mirara, dispuesto a reñirla. Me encontré con un par de ojos tranquilos y seguros. Era evidente que Anna estaba convencida de que tenía razón.
—Puedo enseñarte —me ofreció.
Antes de que yo hubiera tenido ocasión de decir una palabra, ya había empezado.
—¿Cuánto es uno más uno más uno?
—Tres, por supuesto.
—¿Cuánto es uno más dos?
—Tres.
—¿Cuánto es ocho menos cinco?
—Sigue siendo tres —yo no entendía adónde quería ir a parar Anna con todo eso.
—¿Cuánto es ocho menos seis más uno?
—Tres.
—¿Cuánto es ciento tres menos cien?
—¡Acaba ya, Tich! Claro que es tres también, pero ¿no te parece que esto es un poco tramposo?
—De ninguna manera.
—Pues a mí me lo parece. Todas esas preguntas las vas inventando sobre la marcha.
—Sí, ya lo sé.
—Pues de esa manera podrías seguir haciendo preguntas hasta que llueva hacia arriba.
Su sonrisa se convirtió en una carcajada tal que me dejó pensando qué era lo que yo había dicho que pudiera divertirla tanto. Lo comprendí por la forma en que me miraba, la inclinación de su cabeza. Si hacer preguntas hasta que llueva hacia arriba no es lo mismo que hacer un quillón de preguntas, ¿entonces qué es? Por si acaso yo no había aprendido perfectamente la lección, me dio una última vuelta de tuerca.
—¿Cuánto es medio y medio y medio y…?
Le tapé la boca con la mano, entendido el mensaje, pero sin dar la respuesta. No era eso lo que se esperaba de mí. Con la naturalidad de una madre que da una palmada a su bebé para hacerle eructar, Anna puso el remache final:
—¿Y a cuántas preguntas de suma sirve de respuesta decir: «Tres»?
—A quillones —respondí, debidamente castigado y sin saber muy bien cómo había llegado hasta la situación en que me encontraba.
Después aparté los ojos y me puse a saludar a los trenes que pasaban, como si tal cosa. Al cabo de un momento, Anna me apoyó la cabeza en el hombro.
—¿No es extraño, Fynn, que cada número sea la respuesta a quillones de preguntas?
Pienso que fue en ese momento cuando empezó realmente mi educación. Durante un tiempo bastante largo, estuve sin saber qué estaba arriba ni abajo, ni si yo mismo iba o venía. Yo había sido enseñado con el honesto método tradicional, en que la pregunta era lo primero, y la respuesta lo que seguía. Ahora, un demonio pelirrojo de medio metro de altura me estaba enseñando que casi cualquier frase, gruñido, número o declaración era la respuesta a una pregunta no formulada. Me imagino que es posible poner peros a un sistema como ese, pero ahora que me he acostumbrado a él, me resulta muy útil. Con mucha delicadeza, pero con gran vivacidad, fui iniciado en el método de caminar hacia atrás. Sin perder ni un momento de vista la respuesta, Anna me animaba a retroceder hasta que finalmente chocaba contra la pregunta. Pacientemente, me explicó que la respuesta «Tres» era muy importante y muy útil porque se remontaba a «quillones» de preguntas. Cuantas más preguntas permitía resolver una respuesta, tanto más importante era. Lo interesante de este método, se me explicó, era que algunas respuestas lo llevaban a uno a muy pocas preguntas, y otras únicamente a una. Cuantas menos preguntas se encontraba uno al remontar una respuesta, tanto más profundas e importantes eran las preguntas. Y cuando una respuesta no se remontaba más que a una pregunta, entonces uno había dado en el blanco.
A medida que progresaba lentamente mi iniciación en ese mundo del revés, descubrí que me fascinaban las respuestas que se remontaban a «quillones» de preguntas. Cada vez me atraía más el hecho de que el número nueve sirviera de respuesta a «quillones» de preguntas no formuladas. Yo también podía contestar bien a «quillones» de preguntas. En ese aspecto del mundo del revés, yo podía considerarme más o menos como el primero de la clase; era capaz de construir preguntas tan complejas que yo mismo habría vacilado ante el intento de resolverlas, a no ser porque ya desde el comienzo sabía la respuesta. En el otro extremo de la escala, allí donde una respuesta no llevaba más que a una sola pregunta, yo era el burro de la clase. Me sentía inseguro, vacilante y totalmente remiso a plantear la pregunta.
Una tarde, mientras caminaba conmigo y jugaba una interminable rayuela solitaria sobre las baldosas de la acera, Anna me miró de pronto por encima del hombro y me dijo, sin interrumpir su juego:

—Fynn, di «En medio de mí».
—En medio de mí —entoné, como el alumno obediente que era.
—¿Qué? —me gritó Anna, que ya estaba diez metros más adelante.
Me detuve en seco, llené los pulmones con el aire necesario y vociferé:
—En medio de mí.
Unas ancianitas que cruzaron apresuradamente la calle, con la cesta de la compra pendiente de su brazo, me miraron de reojo. Las muchachas se reían y los chiquillos hacían ese gesto con el que se indica que alguien tiene un tornillo flojo. No sé a qué actividad o a qué cavilaciones estarían dedicadas esas buenas gentes, pero de pronto fueron groseramente interrumpidas por un gigantesco mocetón de más de noventa kilos que vociferaba, como si quisiera despertar a los muertos, «En medio de mí». Hubo miradas compasivas y las observaciones del caso, tales como «Debe de estar chiflado» o «Por el aspecto, no lo parecía», todas referidas a mí. ¿Acaso podían saber que yo estaba conversando con la endemoniada chiquilla pelirroja que ahora seguía saltando y brincando a treinta o cuarenta metros de distancia? Para ellos, era obvio que el individuo ese había sufrido algún ataque. Ante las reacciones que había provocado mi alarido, me quedé boquiabierto como un pez fuera del agua, mientras los ojos se me saltaban de las órbitas. Realmente, debía parecer chiflado. Muerto de vergüenza, levé anclas rápidamente, puse las piernas en tercera y enfilé por una calle lateral. Di la vuelta a la manzana y frené con esfuerzo frente a Anna, que aún seguía saltando en el mismo lugar.
—¡Ah! —exclamé, jadeante—. ¿Estás aquí?
Mi mentora, o tal vez debería decir mi atormentadora, siguió moviéndose de arriba abajo como un yo-yo, hasta que le puse ambas manos sobre la cabeza y la obligué a detenerse.
—Basta, termina con eso que te van a explotar los sesos.
Se detuvo.
—¿Cuál es la gran pregunta, Fynn? —me espetó.
—¿Y cómo diablos quieres que lo sepa? —pregunté a mi vez mientras me daba vuelta a mirar la calle, como esperando ver a un grupo de hombres de bata blanca que se me acercaban con una camisa de fuerza.
—Es que estás asustado.
Anna me tomó de la mano y seguimos andando. Sus palabras no eran una acusación, tan sólo una observación objetiva. Llegamos al puente que atraviesa el canal.
—Vayamos por el atajo —dijo Anna.
La levanté en brazos y me incliné por encima del puente hasta depositarla en el sendero que bordeaba el canal, un metro y medio más abajo. Era el método que habitualmente usábamos para llegar al atajo; jamás se nos ocurría bajar por las escaleras que estaban a unos seis metros de distancia. Con paso indolente, recorrimos el sendero, saludando al pasar a un par de caballos; arrojamos unas piedras al canal y hundimos una lata de conservas. Después buscamos un puñado de piedras planas y estuvimos una media hora haciendo rebotar piedras sobre el agua. Conseguimos hacer rebotar un par de piedras en el sendero del otro lado, y seguimos andando hasta llegar a una barca anclada. Montamos en ella para sentarnos a proa, con las piernas colgando y balanceándose sobre el agua. Tomé un cigarrillo del bolsillo de la americana, lo enderecé y volví a buscar hasta que encontré un fósforo. Anna levantó un pie para que yo raspara el fósforo en la suela de su zapato. Encendí el cigarrillo y aspiré una profunda bocanada.

Ahí nos quedamos, sentados en la barca, empapándonos de los pocos rayos ultravioletas que atravesaban, vacilantes, la bruma y el humo de las fábricas circundantes. Yo soñaba con mi hermoso yate blanco, que navegaba por el Mediterráneo mientras el camarero me servía vasos altos de bitter helado y me encendía los cigarrillos, hechos especialmente de encargo, con mi monograma. El sol resplandecía en un luminoso cielo azul, y sobre el agua, el aire traía fragancias de flores exóticas. Junto a mí descansaba esa encantadora chiquilla, feliz y satisfecha, irradiando dulzura, tan inocente como una mañana de verano. No podía yo imaginar que el ángel en miniatura estuviera tan ocupado en echar leña a la caldera donde hervían sus preguntas y respuestas, en espera de que el vapor alcanzara la presión suficiente. Cómo podía imaginar que estuviera dedicada a afilar sus escalpelos, sierras y cortafríos, a verificar el peso de sus martillos. Andaba yo por la mitad de mi segundo vaso de bitter cuando el hermoso yate blanco chocó con una mina y se hundió instantáneamente. Mi cómoda silla de playa se convirtió en la cubierta de metal de una barca, mi almohada en un rollo de cuerda alquitranada, mi cigarrillo con monograma en una húmeda colilla apagada, y el dulce aroma de las flores que flotaba sobre el Mediterráneo procedía de una fábrica de jabón donde se trabajaban horas extras. Desde el transparente cielo azul, el áureo sol espiaba con ojos llorosos a través de las nubes de humo sulfuroso de las chimeneas.
—¿En medio de ti, estás vacío?
Cerré obstinadamente los ojos, esperanzado en que otro yate me rescatara. La cosa ya empezaba a tomar forma. Casi podía ver los titulares: «Dramático salvamento en el mar», «Nota exclusiva: Náufrago rescatado después de permanecer 21 días a la deriva». La situación empezaba a gustarme; el papel era idóneo para mí.
—¡Eh!
Una explosión en el oído derecho hizo que por el izquierdo escaparan todos mis sueños. A efectos de un enérgico codazo, la realidad volvió a llenar el vacío que había quedado en mi mente.
—¿Qué? ¿Qué pasa? —pregunté, incorporándome sobre el codo.
—En medio de ti, estás vacío.
Yo no estaba muy seguro de si lo preguntaba o lo afirmaba.

—Claro que no estoy vacío en el medio.
—Entonces, ¿cuál es la pregunta?
Pensé saber la respuesta que quería Anna, pero no estaba dispuesto a dársela. Que se aguantara. Lo pensé un momento y se me ocurrió la pregunta: «¿Dónde está Anna?». Al pensarlo mejor me pareció que esa, precisamente, era una pregunta un poco demasiado peligrosa.
—¿Dónde está Millie? —pregunté.
Anna me sonrió de una manera que me hizo sentir que en cualquier momento me acariciaría la cabeza y me metería un caramelo en la boca, por ser tan buen alumno.
—¿Y a qué pregunta te lleva la respuesta «En medio de Millie»?
¡Ja! Esa ya la había pensado. Con eso realmente dejaría callada a Anna y a sus preguntas, sería un verdadero triunfo mío, algo que a ella no se le habría ocurrido y a lo que, por más que se retorciera, no podría encontrar salida. Cuidadosa y deliberadamente, contesté:
—La respuesta «En medio de Millie» me lleva a la pregunta: «¿Dónde está el sexo?».
«Y ahora», pensé para mis adentros, «a ver cómo sales de esa, chiquilla del demonio».
Pero Anna no necesitó salir; simplemente, no entró. Sin siquiera un parpadeo, sin que le temblara la voz, siguió con lo suyo. Sus preguntas y alfilerazos eran como las olas que rompen en la playa; mientras una rompía sobre la arena, millones de nuevas olas iban formándose en la lejanía del mar. Y avanzaban implacablemente, sin que nada fuera capaz de detenerlas. Lo mismo que las preguntas y los alfilerazos de Anna. En las profundidades de su ser se formaban preguntas que surgían a borbotones, bullentes, de la boca, de los ojos, de cada gesto, sin que nada, absolutamente nada, pudiera detenerlas. Era como si cada circunstancia interna de ella estuviera destinada a hallar, fuera de ella, la circunstancia correspondiente.
—¿Cuál es la pregunta adecuada a la respuesta «En medio del sexo»? —empezó a decir.
Extendí la mano para silenciarla, apoyándole un dedo sobre los labios.
—La pregunta —admití— es: «¿Dónde está el Señor Dios?».
Anna me mordió el dedo, con fuerza, y me miró.
«Eso es por hacerme esperar», dijeron sus ojos.
—Sí —pronunciaron sus labios.
Volví a acostarme sobre la cubierta de la barca, pensando en lo que acababa de decir. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que en realidad no estaba tan mal, de que incluso estaba muy bien. Me gustaba. ¡Por lo menos, así se evitaba todo el alboroto y la complicación de levantar el dedo para decir que es ahí donde está Dios, o señalar hacia las estrellas para indicar que allá arriba está Dios! Sí, claro que me gustaba mucho… sólo que…
El «sólo que» tardó varios días en resolverse. Y aun así, la «maestra» tuvo que llevarme de la mano y explicarme en palabras que este idiota pudiera entender. Es decir, yo había llegado al punto en que podía, sin demasiada vacilación, formular la pregunta para las respuestas: «En medio del gusano», «En medio de mí», «En medio de ti». Hasta había dejado de irritarme que la misma pregunta sirviera para la respuesta «En medio del tranvía». La pregunta era «¿Dónde está el Señor Dios?». Hasta ahí, de acuerdo. Todo el jardín era una maravilla, salvo tal vez una minucia, que no importaba ni venía al caso. Yo estaba rodeado por una inaccesible, impenetrable cadena de montañas cuya cima no alcanzaba a distinguir.
Los nombres de esos picos imponentes eran: Las lombrices en la tierra; yo estoy aquí; tú estás allí; los tranvías andan por la calle. ¡Me había quedado atascado a causa de esas cosas diversas y multitudinarias que tenían un «medio» en donde se hallaba el Señor Dios! Al parecer, el Universo entero estaba sembrado y atestado de diversos allás y múltiples aquís. ¡En vez de un único y enorme Señor Dios instalado en su cielo de ene dimensiones, me encontraba yo ante un enorme surtido de pequeños Señores Dioses que moraban en el medio de todas las cosas! Tal vez todos esos medios tuvieran en su seno fragmentos del Señor Dios que había que reunir, combinándolos como las piezas de un gigantesco rompecabezas.
Después que todo me hubo sido explicado, lo primero que pensé fue en el pobre Mahoma. Él había tenido que ir a las montañas, pero Anna no. Ni fue hacia las montañas ni hizo que estas vinieran hacia ella; se limitó a decirles: «A volar». Y volaron.
Quiero dejar claro que, aunque por entonces yo ya sabía que en realidad las montañas no estaban ahí, y que yo podía moverme libremente y sin obstáculos, hay ocasiones (no muchas, me alegro de poder decirlo) en que tengo la nítida sensación de que me educaron bastante bruscamente, con un gran golpe en la cabeza. Y, desde luego, tengo la sensación de andar por una montaña, aunque no pueda verla. Tal vez algún día sea capaz de caminar con libertad, sin agacharme de cuando en cuando.
En cuanto a mi problema con los aquís y los allás, la explicación fue algo así:
—¿Dónde estás? —me preguntó Anna.
—Aquí, por supuesto —contesté.
—¿Dónde estoy yo, entonces?
—¡Allí!
—¿Dónde me conoces tú?
—En algún lugar dentro de mí.
—Entonces, tú conoces mi medio en medio de ti.
—Sí, me imagino que así es.
—Entonces en medio de ti sabes que el Señor Dios está en medio de mí, y todo lo que sabes y conoces, cada persona que tú conoces tiene en medio de ella al Señor Dios, así que en medio de ti tú tienes también al Señor Dios de ellas… Es fácil.
Cuando don Guillermo de Occam dijo: «Es vanidad hacer con más lo que se puede hacer con menos», inventó su famosa navaja, ¡pero quien la afiló fue Anna!
Tratar de correr a la par que Anna y sus ideas podía ser algo muy agotador, sobre todo porque yo ya había terminado la escuela, o por lo menos eso creía. Pues ahí estaban, bien ordenadas y dispuestas todas mis Ideas de qué era qué, y ahora me decían que las dispusiera en un orden distinto, lo que no siempre era tan fácil. ¡Como la vez que tuve que reajustar la idea del sexo!
Esa era una de las grandes ventajas de vivir en el East End, en esos días en que sexo se escribía con «s» minúscula, y no con «S» mayúscula. Y al decir «ventaja» me refiero a que nadie se pasaba media vida preguntándose si habría nacido en una colmena o en el nido de una cigüeña. Toda la saga de las cigüeñas y de las abejas estaba decididamente pasada de moda. Nadie abrigaba la menor duda sobre sus orígenes. Tal vez alguien hubiera sido concebido debajo de un grosellero, pero que hubiera nacido allí, jamás. La mayoría de los chicos estaban familiarizados con las sanas y antiguas malas palabras anglosajonas desde mucho antes de tener idea de lo que quería decir «malo» ni de qué era una palabra. Eran los días en que esas palabras se usaban como sustantivos y verbos, no como adjetivos; cuando el sexo, con «s» minúscula, era en su debido lugar algo tan natural como el aire que respiramos. No había llegado a ser tan importante como para merecer una «S» mayúscula, ni para tener tantos problemas. Tal vez porque nos enterábamos sobre eso tan pronto en la vida que era muy raro que se nos hiciera un lío. Quizá es sólo cuando uno aprende esas cosas siendo ya mayor que empieza a escribirlo con «S» mayúscula. Pero todo esto no tiene nada que ver con el sexo, ni con mayúscula ni con minúscula. Tiene que ver con los descubrimientos de Anna sobre el SEXO, escrito todo con mayúsculas.
No es que hubiera ningún problema con la información común y corriente sobre el sexo, ya que eso era perfectamente comprensible. Después de todo, y aunque también puedan dársele otros nombres, un bebé es un bebé. Los gatitos son bebés, los corderos son bebés, y ¿acaso las coles pequeñas no son bebés? Una cosa que aparentemente todos ellos compartían era el hecho de ser nuevecitos, flamantes, recién traídos al mundo. Pero si era así, como parecía, ¿qué había de las ideas? ¿Y de las estrellas? ¿Y de las montañas, y cosas así? Porque no se podía negar que las palabras traían al mundo ideas nuevas; ¿no sería que las palabras tenían algo que ver con el sexo? No sé durante cuánto tiempo habrá andado Anna rumiando ese problema; durante meses, probablemente. Una cosa era segura: no había llegado a ninguna conclusión, ya que de otro modo yo no me habría salvado del impacto de sus descubrimientos.

Fue una feliz coincidencia que yo estuviera cerca de ella cuando Anna hizo su sensacional avance. Fue un domingo por la tarde, después de una clase no muy afortunada en la escuela dominical. Danny y yo estábamos apoyados en el poste de la luz, mientras charlábamos con Millie. La calle estaba llena de chiquillos que saltaban a la cuerda y a la pata coja, y cuatro o cinco de los más pequeños jugaban con un globo de goma amarilla. El juego con el globo no duró demasiado, ya que un globo no puede soportar el peso combinado de cinco niños que se acuesten sobre él. El globo estalló y Millie corrió a enjugar las lágrimas y prodigar consuelos a todos los pequeños. Danny se fue a mirar cómo jugaban los chicos mayores y Anna, olvidada de la pelota que había estado haciendo rebotar interminablemente, recogió los restos del globo. Como sin pensarlo, vino hacia donde yo estaba y se sentó al borde de la acera, junto al poste del farol. En una especie de ensoñación, estiraba los trozos del globo para ir dándoles formas diversas.
De pronto, lo oí. Era el ruido de la lengua de Anna al chasquear contra la parte de atrás de los dientes, era un signo de que su máquina de pensar estaba pasada de revoluciones. Miré hacia abajo. Con el pie, Anna sujetaba sobre la acera una punta del globo reventado. Mientras con la otra mano lo estiraba, al mismo tiempo lo hundía con el índice de la mano derecha.
—Qué cosa tan rara —murmuró. Sin pestañear, sus ojos congelaron el experimento como los de una Medusa del siglo XX—. ¿Fynn?
—¿Qué pasa?
—¿Quieres tenerme esto tirante?
Me puse en cuclillas junto a ella y tomé los restos del globo.
—Ahora, pónmelo tirante.
Obedientemente, estiré el globo. Anna le hincó un dedo.
—Pues sí que es raro.
—¿Qué es lo raro? —pregunté.
—¿A qué se parece?
—Se parece a que estás hincando el dedo en un trozo de globo reventado.
—¿No se parece a lo que tiene un hombre?
—En cierto modo, supongo que sí.
—Y del otro lado, se parece a lo que tiene una señora.
—¡No! ¿De veras? A ver, déjame ver —miré, y en cierto modo, así era.
—Es raro, vaya si lo es.
—Bueno, pero ¿qué es lo que tiene de raro?
—Que si yo hago solamente una cosa —volvió a hundir el dedo en el globo estirado— se forma lo que tiene un hombre y lo que tiene una señora. ¿A ti no te parece raro, acaso? ¿Eh, Fynn?
—Sí. Dos por el precio de uno. Es raro.
Anna se fue a jugar con los otros chicos.
Debían ser alrededor de las tres de la mañana cuando la sentí, de pie junto a mi cama.
—Fynn, ¿estás despierto?
—No.
—Ah, bueno, pensé que dormías. ¿Puedo subir?
—Si quieres.
Se introdujo en mi cama.
—Fynn, ¿la iglesia es sexo?
Para entonces ¡vaya si estaba yo despierto!
—¿Qué quieres decir con eso de si la iglesia es sexo?
—Te siembra semillas en el corazón y hace que broten cosas nuevas.
—¡Ah!
—Por eso es el Señor Dios, y no la Señora Dios.
—Ah, ¿con que es así?
—Bueno, podría ser. Podría ser —caviló—. Creo que las clases también son sexo.
—Mejor será que no le digas eso a la señorita Haynes.
—¿Por qué no? Si las clases te ponen cosas en la cabeza, y salen algunas cosas nuevas.
—Eso no es sexo, es aprendizaje. El sexo sirve para hacer bebés.
—No, no siempre.
—¿De dónde sacas tú eso?
—Bueno, si es de un lado es un hombre, si es del otro lado es una señora.
—¿Un lado de qué? —le pregunté.
—No sé. Todavía —pensó un momento—. Yo, ¿soy una señora?
—Casi, me imagino.
—Pero no puedo tener bebés, ¿verdad?
—Bueno, todavía no.
—Pero puedo tener ideas nuevas, ¿no es cierto?
—¡Naturalmente!
—Y… en cierto modo… es como tener un bebé. ¿O no?
—Podría ser.
Ahí se detuvo la conversación. Yo seguí despierto durante una media hora, al cabo de la cual me debí quedar dormido. De pronto sentí que me sacudían, y oí la voz de Anna.
—¿Duermes, Fynn?
—No, en este momento no.
—Si sale es una señora, y si entra es un hombre.
—¿Es…? ¿Qué es?
—Cualquier cosa.
—Ah, qué bien.
—¡Sí! ¿No es sorprendente?
—Pasmoso.
—Así que es posible ser hombre y señora al mismo tiempo.
Por fin entendí lo que Anna trataba de decir. Todo el Universo está impregnado de una cualidad sexual. Es seminal y productivo al mismo tiempo. Las semillas de las palabras producen ideas. Las semillas de las ideas producen quién sabe qué. Todo —todo, bendito sea—, es a la vez macho y hembra simultáneamente. En una palabra, todo es sexo puro. Nosotros seleccionamos un aspecto y lo llamamos «sexo», o lo hacemos super importante y hablamos de «Sexo». Pero eso es culpa nuestra, y nada más.