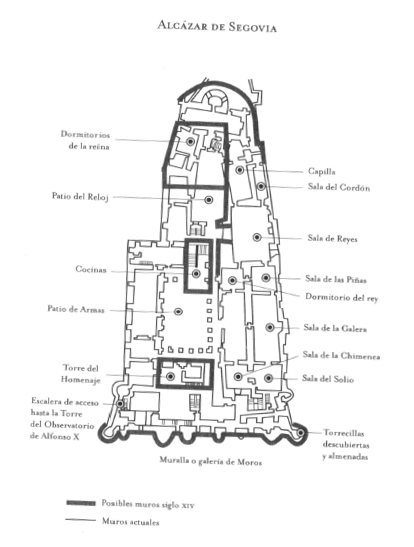
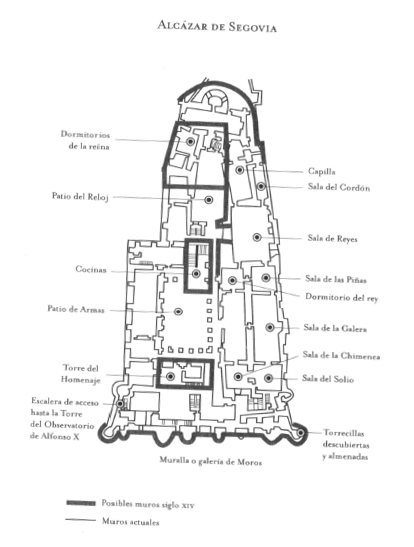
No soy tan mala. O no lo fui. El juicio no me da miedo. Superada la muerte, todo se ve de diferente modo. Y no me refiero sólo a la opinión, que es cambiante, sino al acto más sencillo de observar. El mundo es de colores, el interior del cuerpo humano, ahora lo sé, sólo rojo. Pero para los fantasmas, o por lo menos para los que están en el tránsito —que así nos llaman—, todo es gris. Eso es algo que he aprendido ahora. Tuve que esperar a morirme para hacerlo. No recuerdo quién me preparó para este momento, pero lo hizo francamente mal. Si pudiera, me aparecería ante él y le dictaría un verdadero libro sobre la muerte. Sería de enorme ayuda para todos aquellos que vengan después de mí. La verdad es que cuando uno cruza la línea, nada es como lo imaginamos.
No me queda mucho tiempo, o quizá sí. ¿Quién sabe? Me sentaré, contemplaré a los que me miran con ojos compungidos, a los que ponen flores sobre mi tumba, a los que la pisan o pasan de largo incluso; y esperaré mi turno, como quien va al carnicero.
Desde aquí, no sé si por la compañía o el entorno de la catedral, tan aburrida, todo se vuelve prosaico, innecesario casi. Incluso la propia muerte. Me gustaría llorar por mí, sentir pena al verme tendida en ese ataúd de cuerpo presente, pero sería totalmente falso y no creo que pudiera aportar ningún punto en mi favor. Supongo que mi destino ya está fijado, sólo es cuestión de que alguien venga y me diga adonde ir. Confiar, todo lo que no lo hice en vida, en las instancias ultraterrenas.
Ya no puedo cambiar nada. Mi pasado está escrito. Espero sólo que la lectura que hagan quienes tienen que decidir sea benigna. Eso es todo.